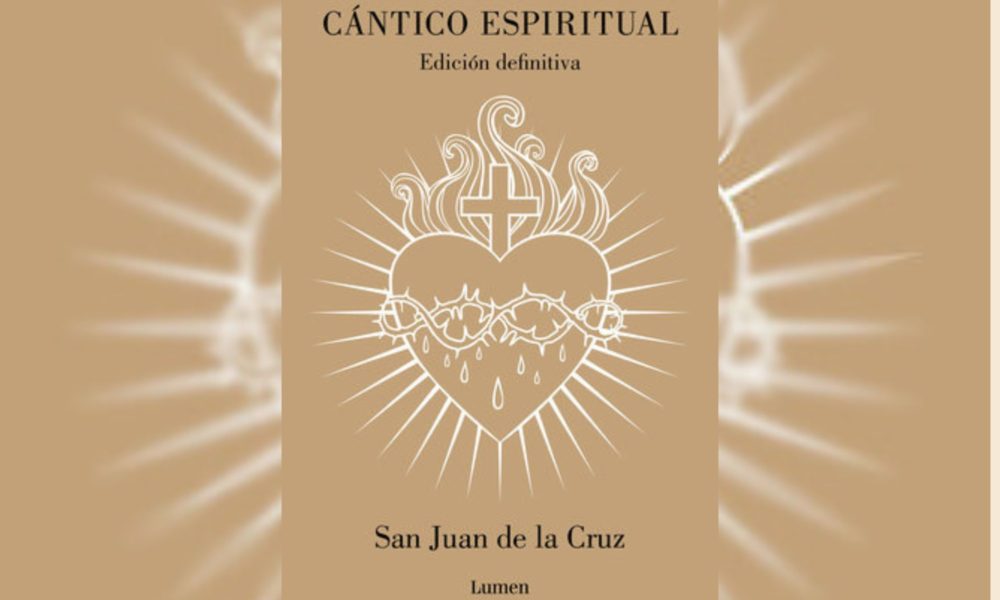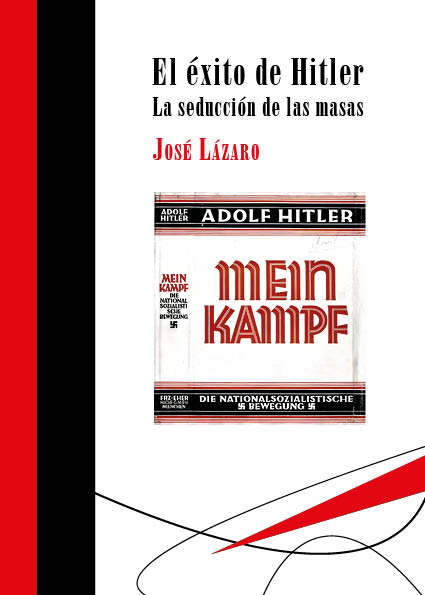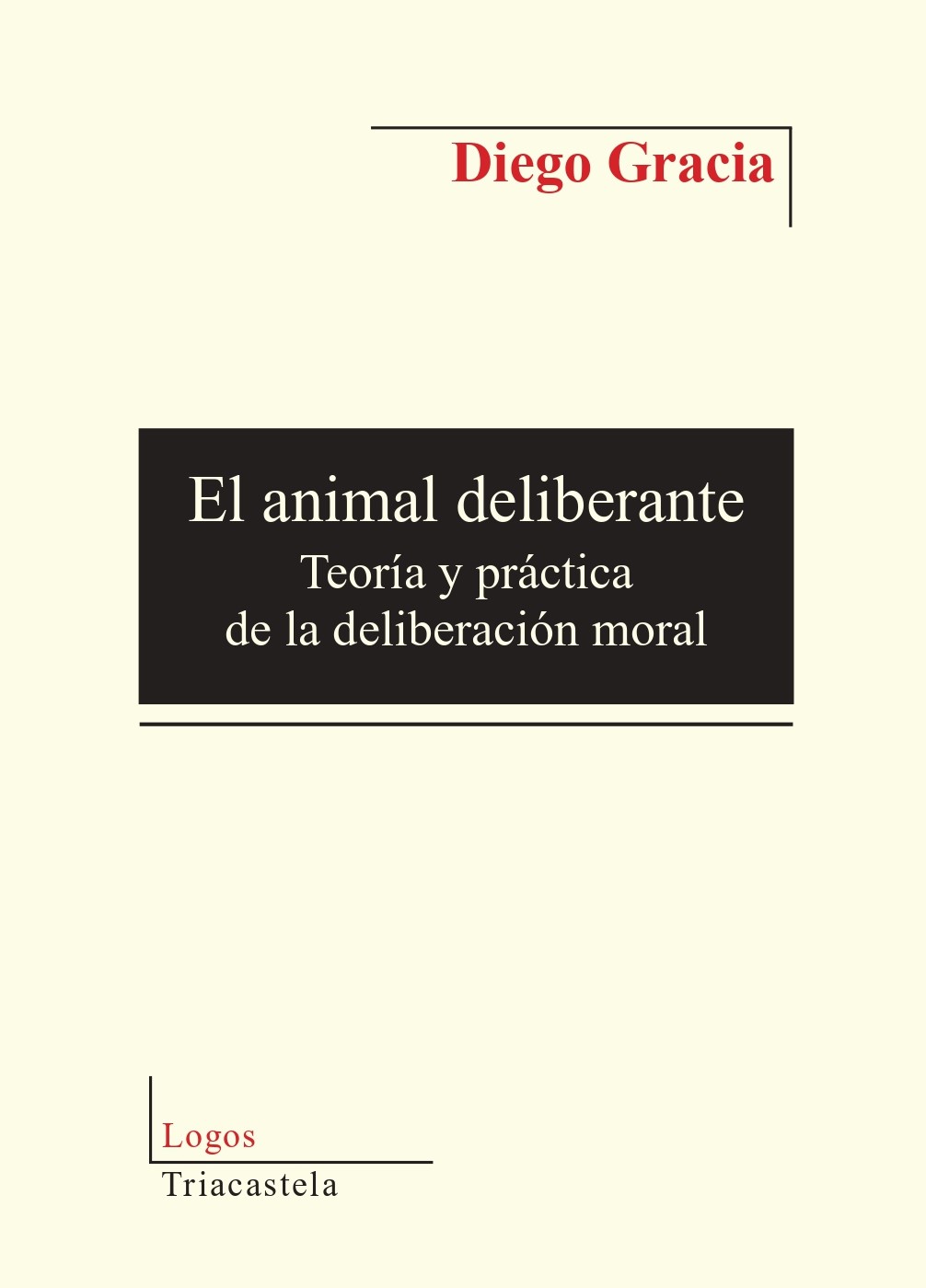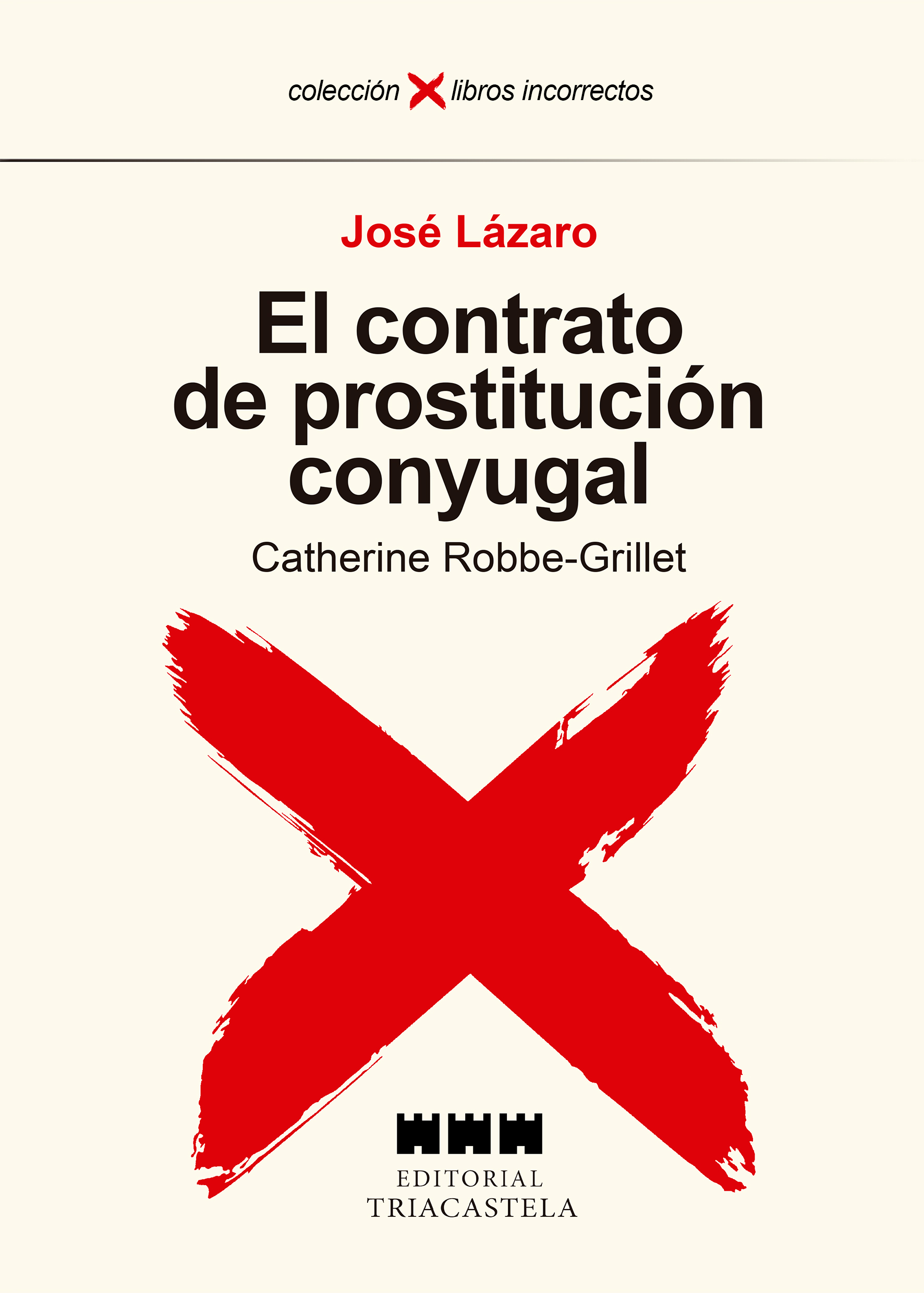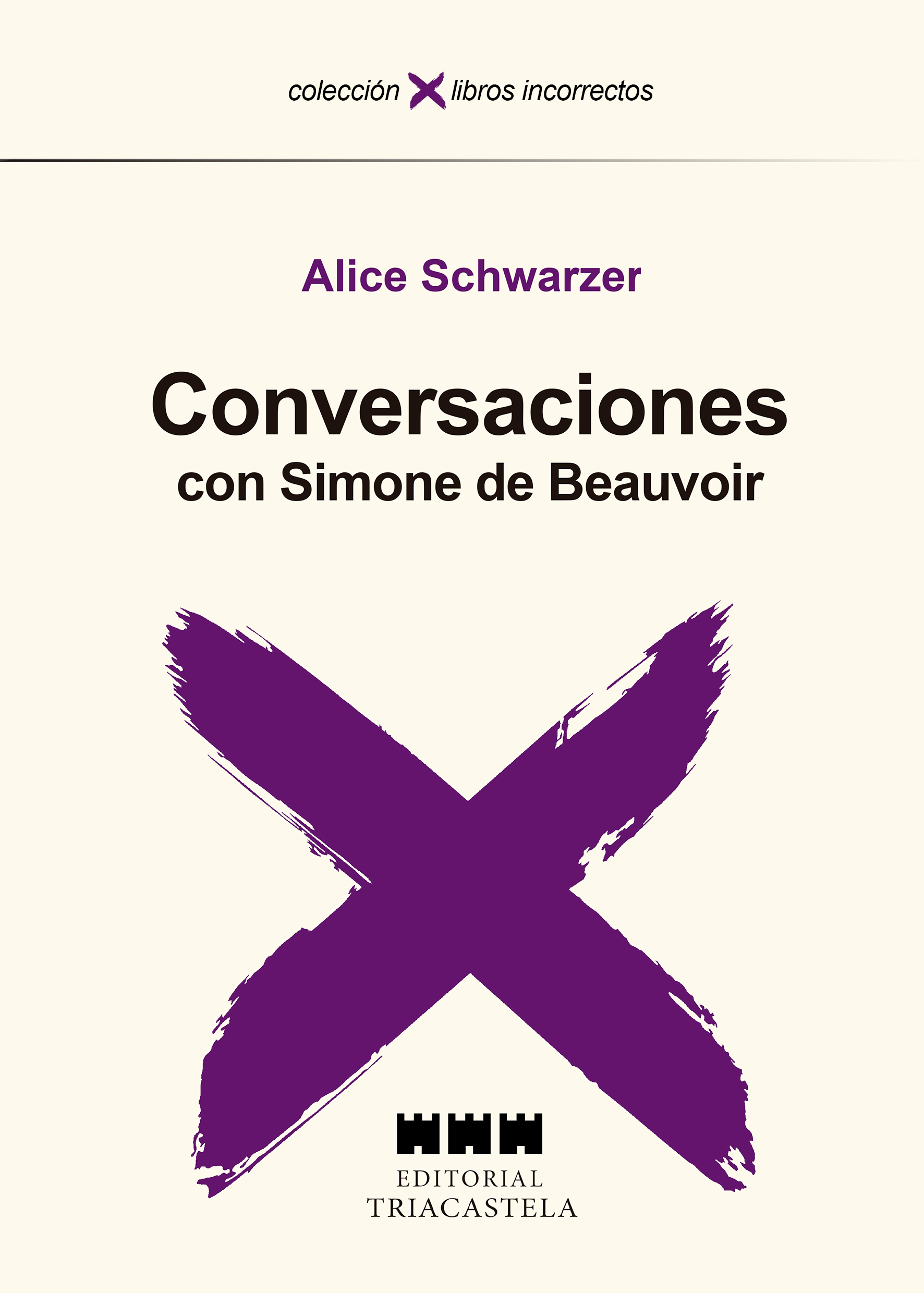Hermosas ninfas que, en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas (…)
dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme
(Garcilaso, soneto XI)
Oh, hijas de Sion, yo os ruego y pido,
por las cabras y el ciervo y el venado
no hagáis bullicio alguno, ni ruïdo,
porque no despertéis mi dulce amado,
que sobre el lecho mío se ha dormido.
(Cantares, 3, 5)
1
Hace 429 años, hacia la medianoche pasada, en la villa de Úbeda, Juan de la Cruz se preparaba para recitar maitines con su Amado; moribundo, tras recibir los sacramentos por última vez, la congregación en torno comenzó a salmodiar el canto de difuntos miserere; fray Juan, seguramente aferrado febril a la maroma que le permitía con harto esfuerzo incorporarse, pidió que no le cantaran ese oráculo fúnebre, «no es menester», dijo apenas con un hilo de voz. Solicitó, en cambio, despedirse de este mundo con los versículos de su amado Cantar de los cantares, y quizá, mientras sus hermanos en la fe entonaban sus estrofas, él evocaba su etapa salmantina, y la traducción en bellos endecasílabos y octavas castellanas, atribuidas a fray Luis, de esos mismos versos que ahora le susurraban al oído como sonoro viático, esos hermanos suyos que poco antes habían decidido arrebatarle el priorato segoviano y expulsarlo a los confines exteriores de la joven orden, al remoto destierro mexicano. Como es sabido, camino de Sevilla para embarcar a Indias, una infección en la pierna al ir a coger unos espárragos en la vera del río le causó «unas fiebrecillas» que, mal curadas, lo detuvieron en Úbeda, se transformaron en septicemia y lo embarcaron definitivamente, sin cuerpo, hacia las ínsulas extrañas.
Y es que en 1591, a nueve años de la muerte en Alba de Tormes de su maestra y reformadora, las tornas fundacionales habían cambiado, y ahora importaba más la política y la institucionalización de la orden que las veleidades místicas de este medio fraile cobrizo de sangre conversa. No tanto díscolo como poco proclive a acomodar sus transformadoras vivencias interiores con los perentorios afanes del siglo.
Y recordó, seguramente, entre los estertores felices de su agonía, aquellos meses de hace trece años, emparedado en Toledo, en que estos mismos hermanos, o casi, los calzados, retenían por la fuerza «su» fray Juan de santo Matía y le negaban recado de escribir entre otras muchas vejaciones; largos meses en los que, acaso, pudo solo sobrevivir en su zulo inmundo con el fervor y el recuerdo de unos versos (los del Cantar) que, paulatinamente revelados, jugando a recrearlos, creyó entender el poeta que retrataban su mismo anhelo, su misma postración, su propia noche oscura: pues que también él, como la esposa de los Cantares, tras las nupcias doradas, pareciera haber perdido el favor de su amado y es como si una ballena se lo hubiera tragado… «salí tras ti clamando y eras ido».
Sabemos que, en aquellos meses de ignominia, en la soledad y la reprobación absoluta, fray Juan escribió los versos más profundos, misteriosos, bellos y sabios de la literatura española. Lo imaginamos recitando su querido Cantar, en la traducción endecasílaba castellana, como lenitivo ante el secuestro, como oración, aire puro y fresco para su alma acongojada; y cómo poco a poco, sin casi darse cuenta, aquellos versículos se le fueron transformando, ahilando, en su propio y transido Cántico. Acaso ahora, a punto de expirar, sonríe al recordar como esta estrofa bíblica:
¡O, hijas de Sion! de aquí os requiero
por cabra, y corzo, que en el monte pasce,
no despertéis mi amada, que ya duerme,
hasta que ella de suyo se recuerde.
Se fue trasformando poco a poco en esta, ya suya:
por las amenas liras
y canto de serenas os conjuro
que cesen vuestras iras
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma más seguro.
Y esta otra, remedo de su propia oración en contrafacta:
Oh ninfas de Judea,
en tanto que en las flores y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar nuestros umbrales.
De ese modo, el Filiae Jerusalem de los Cantares, se trocaba en este insólito «ninfas de Judea» con el que el poeta y el místico arropa a un tiempo la tradición bíblica y grecopagana renacentista, y las matrimonia ambas en nupcias poéticas de una temeridad extraordinaria: el abrazo lírico y teológico trabado entre la tradición bucólica grecolatina y el aroma sensual y exótico del epitalamio hebreo. A lo mejor, sonríe ahora el fraile herido y a punto de expirar, esos decires de amor tan subido, que unas veces se los soplaba Dios y otras veces escribía él, querían constatar simbólicamente en esa insólita expresión, ninfas de Judea, el encuentro de dos tradiciones, poéticas y religiosas, que él mismo representó con toda naturalidad en sus poemas mayores.
Como si esa sabiduría de Dios escondida, que es como el santo traducía el término grecolatino theologia mystica, le impulsara a reconocer y honrar las dos tradiciones que lo habían convertido en lo que finalmente fue, un místico poeta. Por un lado, la experiencia (Theos) que le había donado su altísima revelación extática, el encuentro con Dios, sin duda alguna; pero por otro lado, también el logos, la palabra, es decir, la condición sine qua non para la expresión de su tan alto vuelo, espiritual y poético. Y en tercer lugar, tras Dios y la palabra poética, el silencio, mýstico, vale decir, callado, inefable, secreto. La palabra escondida, no porque el santo poeta quiera escamotearla o meterla debajo de un celemín (Mc. 4: 21), sino porque él bien sabe y vive que «la luz se apareció a las tinieblas, pero estas no la reconocieron» (Jn. 1: 5); el poeta, el místico, sabe que su sabiduría es secreta, pero no porque se esconde, sino porque nadie quiere verla. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que nadie lo miraba…
2
Trazar aquí la trayectoria de esta secreta senda, de este «ninfas de Judea» que asoma como venero que mana y corre hasta el verso de Juan de la Cruz, se antoja imposible o insensato, pero esbocemos siquiera el proceso por el cual la tradición contemplativa y el verso neoplatónico se hicieron uno en el interior secreto del poeta y fraile de Fontiveros.
Sabido es que todas las tradiciones religiosas atesoran en su seno una vertiente contemplativa, esotérica, mística, que va más allá del externo y exotérico aparato de creencias y liturgias populares, así el cristianismo primitivo y carismático acogió en su seno una gran cantidad de experiencias crísticas y pneumáticas que, precisamente por su carácter de tales, ajenas a la pistis, a la mera creencia, se conocieron como gnosticismo, como gnosis (sabiduría). Estos primitivos gnósticos, en seguida, encendieron el recelo de los bastiones de la cada vez más recia y creciente ortodoxia funcionarial y centralizada, hasta el punto de que tuvieron que desaparecer en las arenas del desierto, así los textos de Nag Hamadi; disolverse en cenobios y monacatos, tales como la filocalía del desierto; o abrazar en todo caso las primeras órdenes contemplativas (san Benito en occidente, san Basilio en oriente) y bandear con astucia y tiento las doctrinas oficiales, dogmáticas, necesariamente aherrojadas en un canon cada vez más asfixiante y alejado de la verdadera experiencia del contemplativo.
Como casi siempre acontece, la fundacional experiencia religiosa de unidad se trocó para la mayoría en poder, mediación y aparato funcionarial; la minoría silenciosa, contemplativa, que atesoraba en el silencio de su alma el encuentro directo con la divinidad, quedó marginada a círculos sospechosos de heterodoxia, o subsumida en órdenes monacales no cerradas al fenómeno místico. Sobre todo en Oriente, en el contexto de la así llamada hesiquía, literalmente «silencio», se formó y expandió una poderosa tradición amante de la quietud que exploraba los caminos por los que el espíritu de Dios anida en el alma del practicante. Cito a uno de sus mentores, un monje athonita del siglo XIII:
Haz cada cosa que hagas con conciencia, haz todo como si estuvieras delante de Dios, entonces la mente ya no será expulsada de la estancia del corazón e inspeccionando incesantemente estos lugares interiores, expulsa, golpeándolos, los pensamientos sembrados por el enemigo: es lo que algunos han llamado hesiquía del corazón, otros atención y otros custodia de la mente; la atención es el final de la praktiké, la atención es el inicio de la contemplación o, por mejor decir, su base, pues por medio de esta, en efecto, Dios se inclina sobre el alma para manifestarse. En primer lugar, que tu vida sea tranquila, de esta manera, entra en tu cámara, enciérrate dentro y, sentado en un rincón, haz lo que te digo: siéntate y recoge tu mente, así acaso la mente, cuando está completamente conjuntada con el alma, queda colmada de un placer y una alegría inefables. Por tanto, habitúa a la mente a no salir enseguida de allí, incluso si al inicio se halla presa de una gran indolencia a causa de la reclusión y la estrechez interior. Pero cuando se haya habituado no anhelará más las relaciones exteriores.[1]
En el Occidente cristiano, presos acaso de otra forma de medir el tiempo y las relaciones con Dios, obnubilados en su mayoría por su creciente individualismo y los seductores y legítimos afanes del mundo, acaso la tradición contemplativa, durante muchos siglos, hubo de quedar a expensas de algunos discretos practicantes en cenobios dispersos y secretos. En todo caso, lo que nos consta es que apenas ha quedado constancia de sus prácticas, siempre asociadas a sospechas de heterodoxia, delirios fantasiosos y visionarismos enfermizos, tal es el caso, por allegar un solo ejemplo, de las beguinas, cuyo martirio cumple 800 años, con su maestra al frente, Margarita Porete, la autora de El espejo de las almas simples. Más de doscientos años después, como es sabido, su orden al cabo quedó subsumida dentro de las carmelitas, a finales del siglo XV.
Pareciera como si el recelo a lo bien poco que el místico tiene en cuenta la mediación externa, o su ostentoso desapego y aun desprecio por el «mundo», hubiese generado una espiritualidad básicamente volcada a la acción, al siglo y sus afanes, más que al alma y los suyos. Lo cierto es que las pocas veces que la tradición gnóstica intentó alzar el vuelo en nuestros lares, como en la época de la eclosión cátara y beguina, o en el período de los alumbrados, estas manifestaciones divergentes de la norma establecida por el magisterio fueron aplastadas sin piedad ni concesiones, a sangre y fuego, como si el propio Vaticano viera en estas, generalmente, almas indefensas e inofensivas, un enemigo mucho mayor que ningún otro, islam o paganismo incluido. Fruto excepcional y aislado de esta actividad secreta y callada, pero profunda y verdadera, es el anónimo medieval inglés La nube del no-saber.
Sin embargo, el fin de la Edad Media y el inicio del humanismo renacentista bulle en media Europa de almas que han encontrado a Dios al margen o más allá de la Tradición ortodoxa, o quienes nunca han renegado de la misma, sino que han tratado de cohonestar en todo momento sus experiencias con el dogma. Tal es el caso, extraordinario, del Maestro Eckardt, el padre del misticismo occidental, quizá la figura que con más profundidad y pericia ha sido capaz de bordear los territorios inefables del encuentro con la Divinidad y dar testimonio preclaro y enalteciente del mismo. El dictamen papal que condenaba como heréticas algunas frases suyas sacadas de contexto, por suerte para él, le llegó ya difunto. Su magisterio abrió un camino que empezó a ser transitado por otros grandes místicos a lo largo de los siglos XIV y XV, sobre todo en Centroeuropa. Es el caso de esa tradición o escuela que hemos dado en llamar renanoflamenca, un grupo de contemplativos poderosos, Ruysbroeck, Taulero, Suso, Herp, etc., que comenzaron a escribir y a hablar de sus experiencias más íntimas, evocadas simbólicamente mediante imágenes como las de las nupcias entre el alma y Dios, el toque delicado, la llama de amor viva, la noche oscura y el aspirar del aire.
Surge así, con fuerza inusitada, como si llevara larvándose durante siglos, obturado por no sé qué oscuros poderes, un movimiento, la Devotio moderna, que se extiende a lo largo del siglo XV por toda Europa y que propicia en todas las órdenes monásticas, pero sobre todo entre los franciscanos, un gran número de personalidades contemplativas que practican fundamentalmente el silencio para acceder al encuentro con la divinidad y, lo que es más importante, empiezan a componer tratados para ayudar a otros a emprender la «subida el monte Sión», como llamará al suyo Bernardino de Laredo, o abecedarios espirituales, como los tituló Francisco de Osuna, que tanto y directamente influyeron en Teresa de Ávila… hasta que los sangrientos autos de fe y la proclamación universal del Índice de Libros prohibidos de 1559 vuelve a poner en solfa, bajo grave sospecha, esta vía directa de acceso a la realidad unitotal de Dios.
Teresa de Ávila cuenta en la Vida cómo sufrió al tener que desembarazarse de todos estos maestros que la habían guiado en su camino de oración contemplativa, por eso, un año después del brutal escrutinio, en una visión que ella misma relata, el propio Jesús le encarga y le ofrece «libro vivo», expediente astutísimo con el que soslayó la imposibilidad de disponer de textos con los que enseñar el camino de la contemplación a sus discípulas. «Ya que el Índice me prohíbe estos, voy a escribir yo el mío…», vino a decirse. Como sabemos, su agudeza femenina estuvo a punto de costarle caro, pues tampoco ella se libró de ser investigada por el Santo Oficio e instigada por sus hermanos calzados que, entre otras fechorías bienintencionadas, encerraron y torturaron a su baluarte en la reforma Juan de la Cruz; pero, al cabo, el Libro de la Vida y, sobre todo, el de las Moradas, se convirtieron en extraordinarios ejemplos de prosa renacentista y en prontuarios místicos para los discípulos espirituales de la santa.
No muy diferente será el caso de las declaraciones en prosa del poeta, sobre todo en sus extraordinarias, vertiginosas e inconclusas (o tonsuradas por mano ajena o propia) glosas a la Noche Oscura y Subida al Monte Carmelo, ejemplos de sabiduría de Dios escondida, como diría él mismo, es decir, de inteligencia mística, pero también y no menos, modelos de prosa fina y delicada. Nos imaginamos ahora a fray Juan, sonriente, dichoso y ajeno ya casi a los dolores, sintiendo cómo se le despega el alma y cobra vuelo en esta medianoche fría de Úbeda, intentando recordar los albores de su preclaro amor por la poesía, su pasión por Garcilaso y por su maestro salmantino fray Luis, y cómo, sin casi él ser del todo consciente, a través de tan grandes poetas, se le ofreció a este frailecillo el don de poder retratar su experiencia en las liras más hermosas, admirables y profundas que nunca se escribieran en lengua humana.
Para ello, es obvio, no solo había de tener la experiencia, sino también la capacidad y el talento de acercarnos su aroma, el perfume del ámbar, el mosto de granadas, en unos versos que recogen la tradición grecolatina de las églogas pasadas por el tamiz extraordinario del dolce stil novo, Dante, Petrarca y Bocaccio, y auspiciadas con el sesgo neoplatónico en la Italia renacentista de Bembo y Castiglione, para renacer trasvasadas al castellano terso e inmaculado de Garcilaso hasta orillar, en Salamanca, a los oídos de este joven medio fraile en crisis que, a punto de dejar la orden de los calzados e irse a la Cartuja, se encuentra en Medina con Teresa que le pide no se vaya sino con ella, a reformar la propia orden. Abierto el corazón de ambos, acaso en silencio, a experiencias inefables, decide convertirse en el primer descalzo de la Reforma y volcar en extraordinarios poemas algunos de los toques delicados que su amado le inspiró en el interior secreto de su almario:
Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido
que estaba oscuro y ciego
con extraños primores
calor y luz dan junto a su querido.