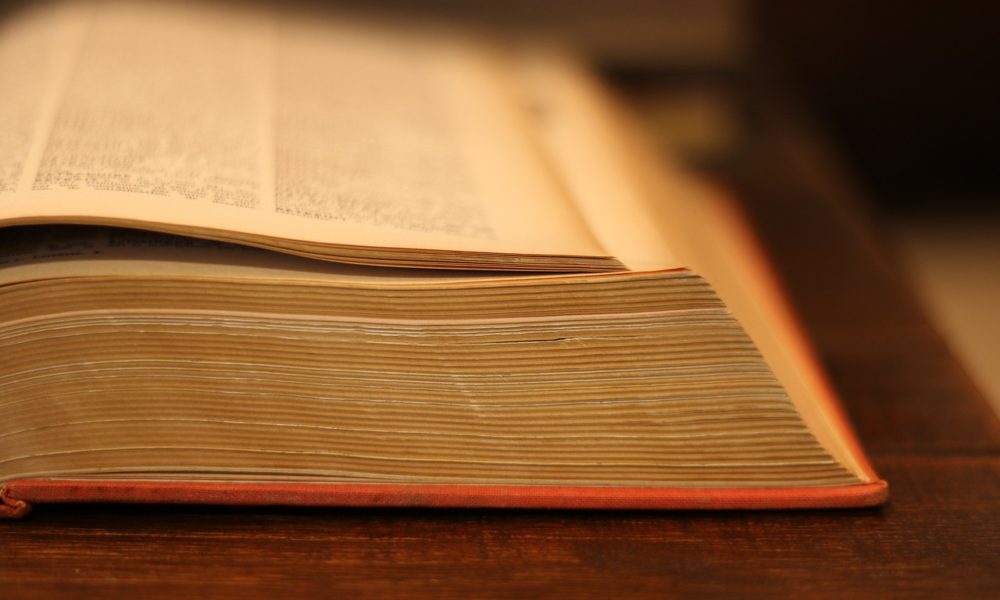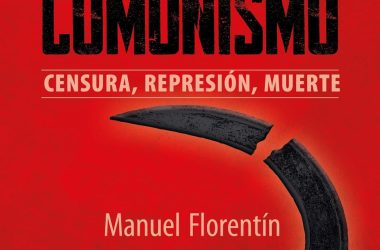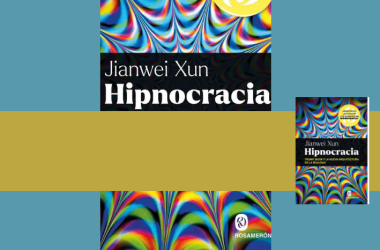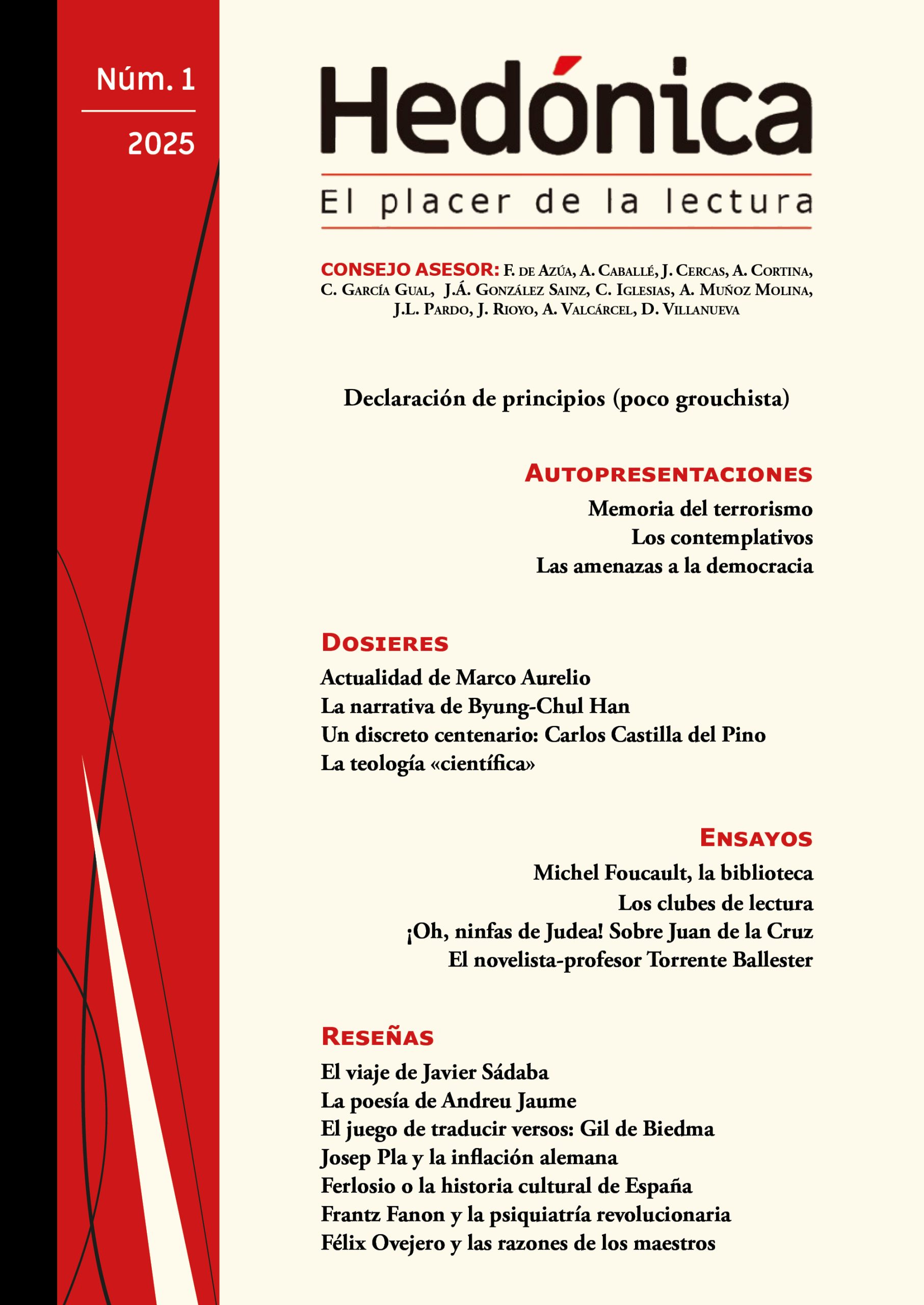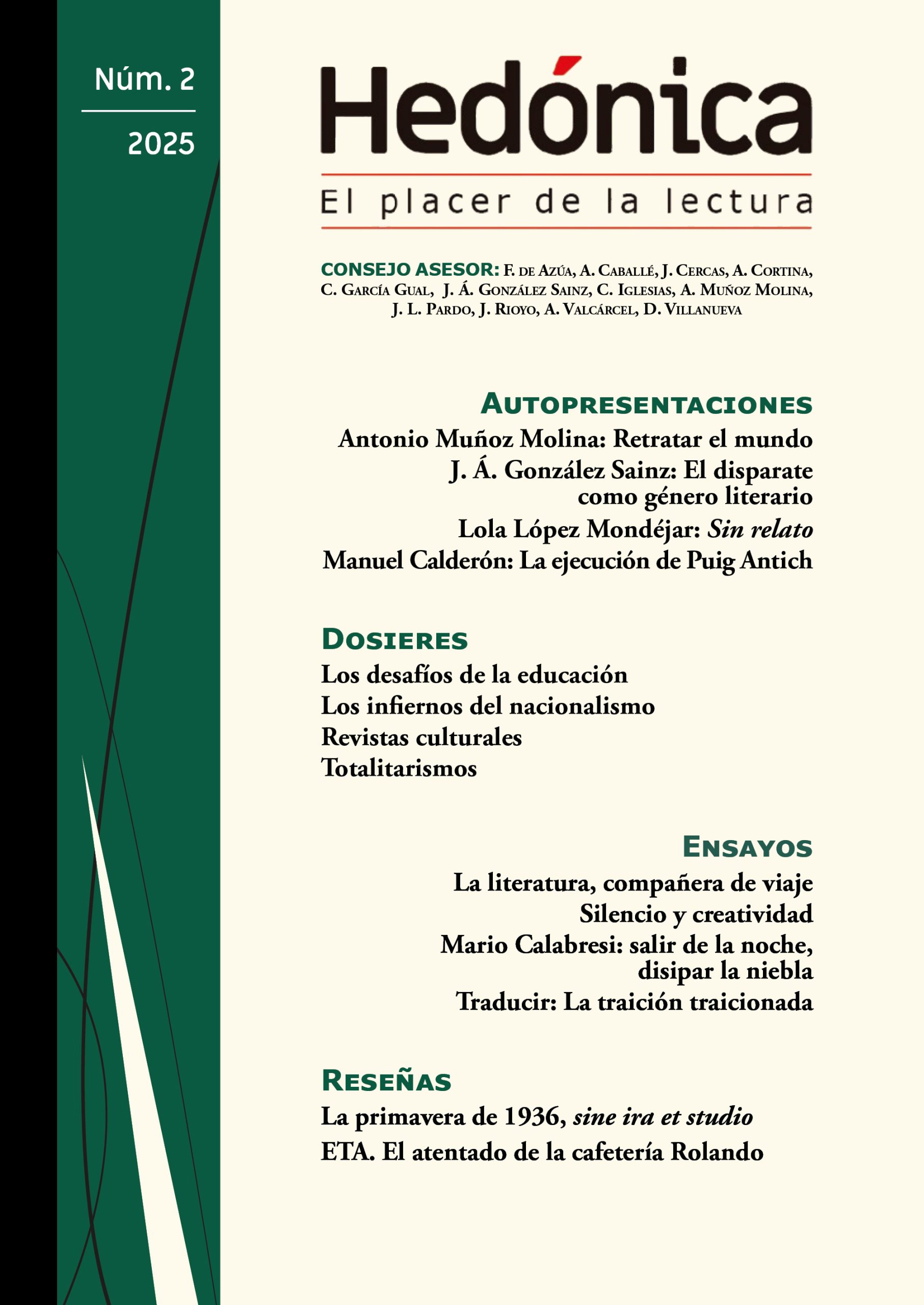A la memoria de Rocío Orsi
Esta misma primavera hace treinta años que comencé a traducir, al principio del inglés, libros de tema empresarial. Acababa de volver de Estados Unidos tras unos pocos meses allí, pero me pareció –¿quién sabe por qué?– que podría traducir. En Ediciones Deusto, una editorial de Bilbao, me encontré con un Director de Producción al que mi aventura americana le interesó muy profundamente, y me hicieron una prueba. Había, por supuesto, muchos errores, pero confiaron en que podría aprender. En realidad, creo que el que juzgaba era demasiado buena persona para decir «no» a nadie. Era el corrector de estilo de la editorial. El corrector de estilo –una figura imagino ya cuasiextinta– era quien se encargaba de corregir errores de traducción y de mejorar el lenguaje definitivo del texto.
Aquel corrector no sólo me dio una oportunidad única en la vida sino que fue enseñándome, con sus correcciones cuidadas y razonadas, a traducir. Diría que me enseñó el oficio, y aprovecho esta ocasión para agradecérselo públicamente. Se llamaba José Ignacio Sanz, era profesor de órgano en el Conservatorio de Música de Vitoria, y completaba sus magros ingresos de músico con media jornada de siempre esmeradas mejoras de unos textos que, como él mismo reconocía, no se lo merecían: «es echar margaritas a los cerdos», decía a veces bajando la voz, como si los cerdos anduvieran cerca.
Traducir no es una capacidad natural del ser humano, es un oficio que hay que aprender: se podrá aprender solo o acompañado, pero es muy raro que a las primeras de cambio salga con naturalidad. Insisto en que es un oficio que exige una práctica, porque a veces se piensa que con saber dos lenguas ya se traduce; no basta: hay que aprender a separar bien las dos lenguas. Como dice Fernando Aramburu: «es una tarea delicada y por demás trabajosa, como de cirujano del lenguaje».[1]
Para mí traducir es una suerte de oficio artesano, y la calidad que pueda lograr en mis traducciones, cierto grado de decencia, se la debo a tal modo de concebirla: buscar la frase adecuada en castellano es un juego moroso de busca de significaciones, evitación de errores, aderezo de matices y pulido de la expresión, que a veces llega a satisfacer intensamente, otras te lleva no más que a una corrección contenida.
Para traducir hay, por supuesto, que escribir bien; no hace falta ser un gran escritor –eso es otra cosa–, pero hay que manejar la lengua con soltura y gracia. El texto original no nos dice cómo debemos verterlo, sólo qué debemos decir. Insisto en ello porque es muy corriente pensar que una vez dado el original y puesta en marcha la máquina de traducir, la traslación se da por supuesta. Nada más lejos de la realidad, sobre todo si pensamos en textos mínimamente complejos como suelen ser las obras filosóficas.
No hay que olvidar que en la traducción hay también cierta dosis de creación; no pretendo arrogarme ningún título que no me corresponda. En el caso de la poesía bien traducida, hay todo un creador. En el de la obra filosófica, no lo sé; lo que sí sé es que para realizar una buena traducción hay que pensar un poco, probablemente no en el mismo sentido en que decimos que Nietzsche o Heidegger pensaron, mas sí en el sentido, derivado, de extender por la trama significante de la lengua de llegada el estilo de pensamiento que configura e impregna la obra del pensador traducido.
Que la traducción tiene en estos momentos una importancia cada vez mayor es algo que no deberíamos perder de vista, y los cantos de sirena de los traductores automáticos parecen en buena medida reducir, incluso negar, su carácter artesanal y por tanto personal. No voy a entrar a discernir ni a valorar su influencia. Lo que sí quisiera de entrada dejar claro es que en este país la traducción es algo a lo que en general no se le da demasiada importancia y que, ciertamente se paga mal, muy mal. (Parece que últimamente está mejorando la cosa: hay editoriales que promueven la buena traducción, aunque no sé si la pagan.) Las tarifas ridículas y el desprecio del oficio son probablemente la razón de que en castellano haya tantas traducciones malas. Si uno tiene que vivir de sus traducciones no puede dedicar el tiempo que hace falta para que la traducción sea óptima; o es un verdadero fenómeno –algunos, los hay– que acierta a la primera o el resultado se resiente: no se le ha dedicado el tiempo suficiente para perfeccionar la traducción, y ésta se queda en sus primeras fases, trasluciendo el original o desvirtuándolo de una u otra manera.
En las páginas que siguen no me voy a ocupar de la traducción exquisita, hasta superior a veces al original, que es una verdadera excepción, sino de la traducción correcta, accesible para un saber hacer modesto como el mío, que reconoce, por un lado, la genialidad de algunos pero ve, por el otro, una chapuza relativamente generalizada. Y me refiero exactamente a lo siguiente: estoy acabando ahora una nueva traducción de Aurora, de Nietzsche; tengo en casa otras cinco traducciones anteriores que voy leyendo cuidadosamente; pues bien, de los 575 que integran la obra, son pocos los parágrafos en los que no se detecte algún error, desde comas mal puestas que producen ambigüedades chocantes hasta la inversión rotunda del sentido del original, pasando por desajustes de toda laya. A eso me refiero con «chapuza». — Lo que voy a hacer es, primero, desmontar algunos tópicos en que se escuda la chapuza y aun la promueven; luego, o a la vez, intentar exponer qué es traducir y cómo se debe hacer.
Trabajé entre ocho y nueve años para Ediciones Deusto, al principio traduciendo textos técnicos del mundo de la empresa; después, al ampliarse la producción, me ascendieron a corrector de estilo y tuve que hacerme cargo de obras cada vez más variopintas, bien que todas ellas relacionadas con el entorno empresarial: del simple Cómo vender más y mejor pasamos a Cómo combatir el estrés, La importancia de las matemáticas en los negocios o las Guías American Express para ejecutivos.
Corrigiendo a otros descubrí que, efectivamente, la traducción se hacía de manera automatizada. Pero es que había que ganarse la vida y tampoco estaban los cerdos para margaritas.
Los últimos veinte años he traducido de manera esporádica, por puro gusto y supongo que un poco de vanidad; he traducido del alemán sobre todo filosofía: dos textos de lecciones de Heidegger, un volumen de los Fragmentos póstumos de Nietzsche y ahora, como decía, estoy acabando la corrección de una nueva versión de Aurora. Lo que el hacerlo por puro gusto, sin ánimo de lucro, me permite es tomarlo como un juego, y llevarlo según mis capacidades al óptimo resultado posible. En el caso de Aurora, lo que me he propuesto, aprovechando tanta traducción anterior, es mejorarlas, y al menos no cometer sus errores, valiéndome también de sus aciertos. Es una vía modesta pero creo que segura para lograr una versión decente.
Los tópicos y los temas que voy a examinar son: 1) el famoso traduttore, traditore que parece acompañar necesariamente al anuncio de que uno traduce; 2) el dilema fundamental de si la traducción ha de ser literal o libre; 3) en qué consiste traducir, y 4) cómo se traduce.