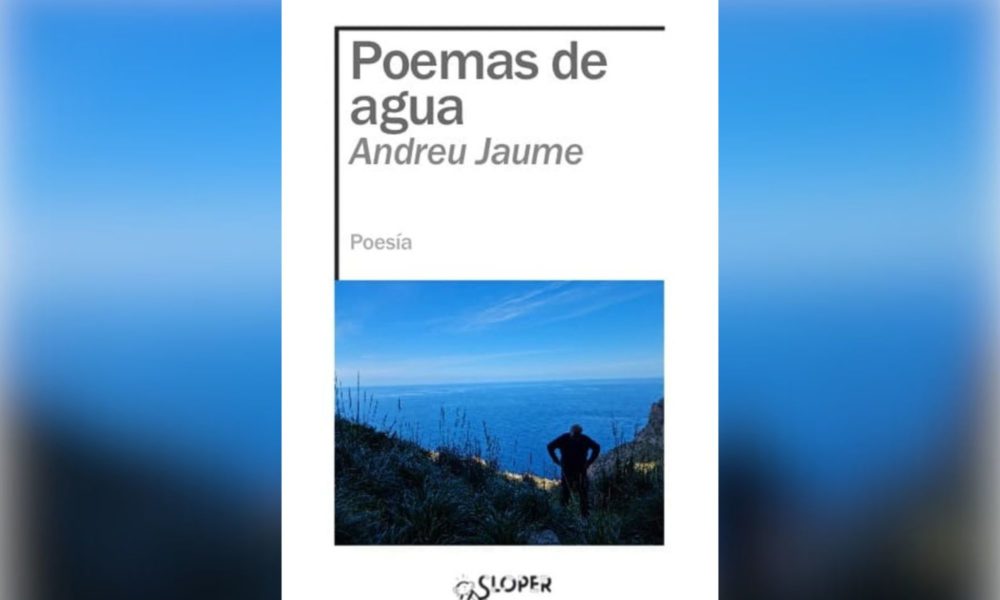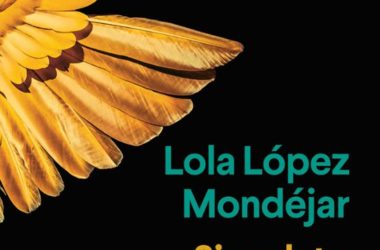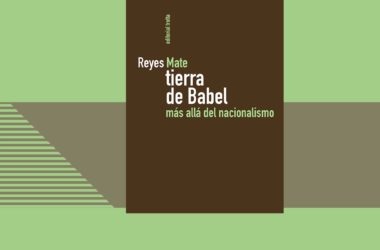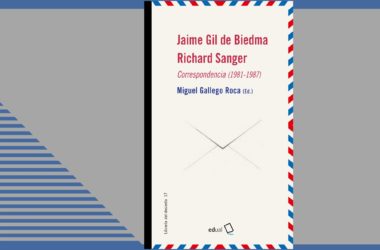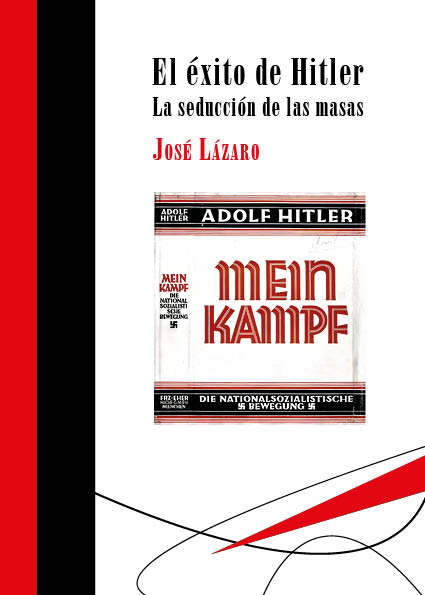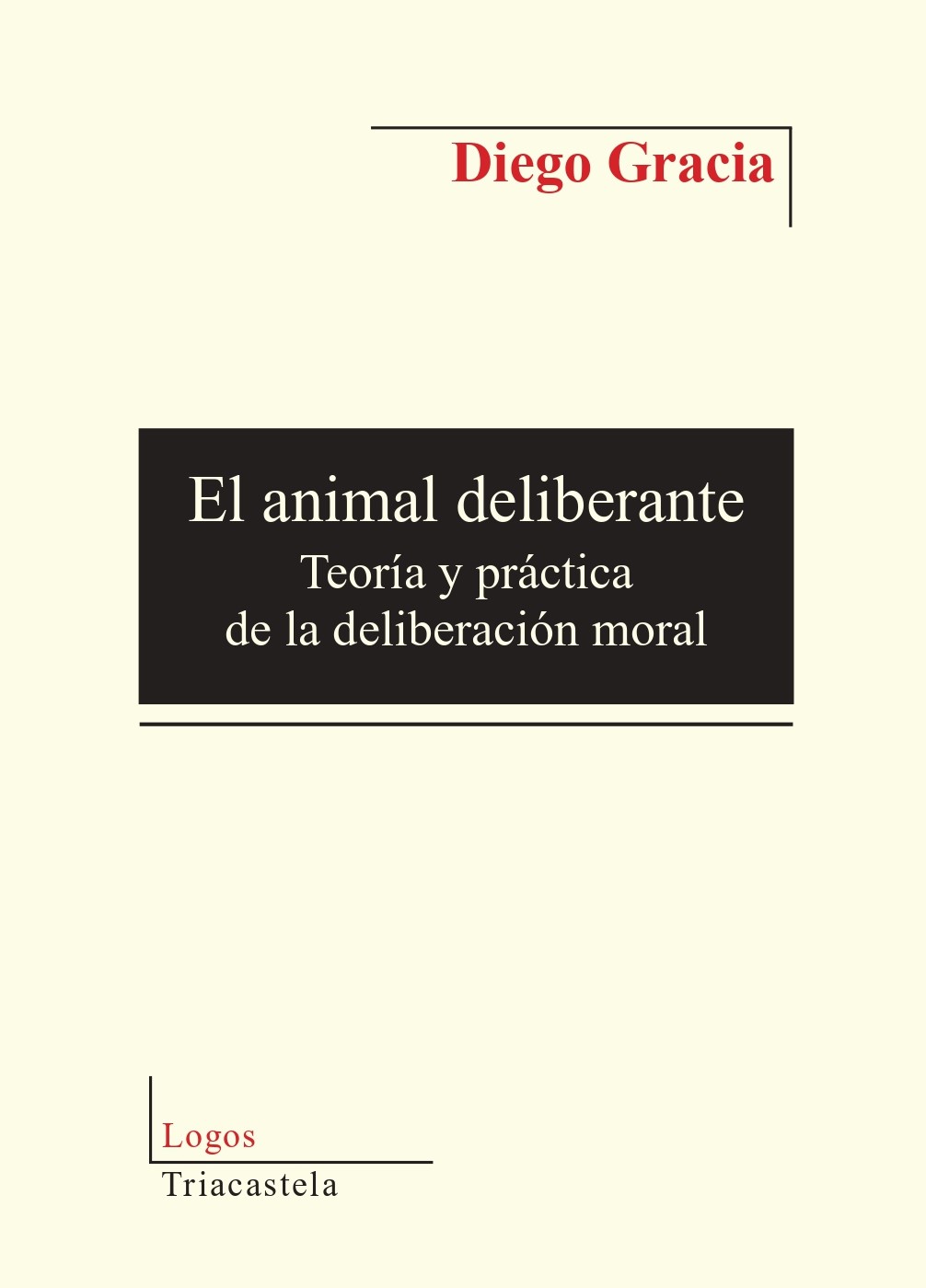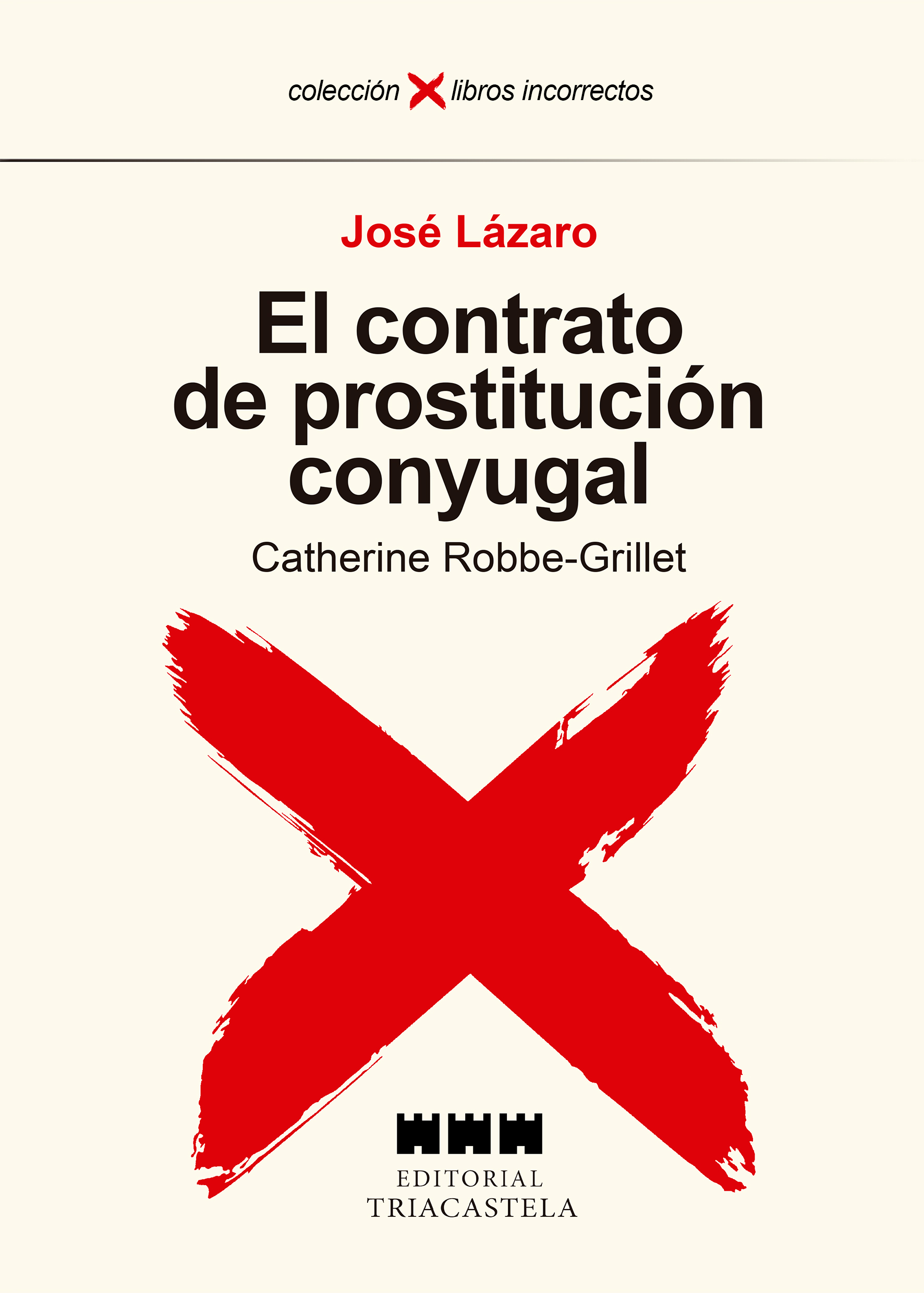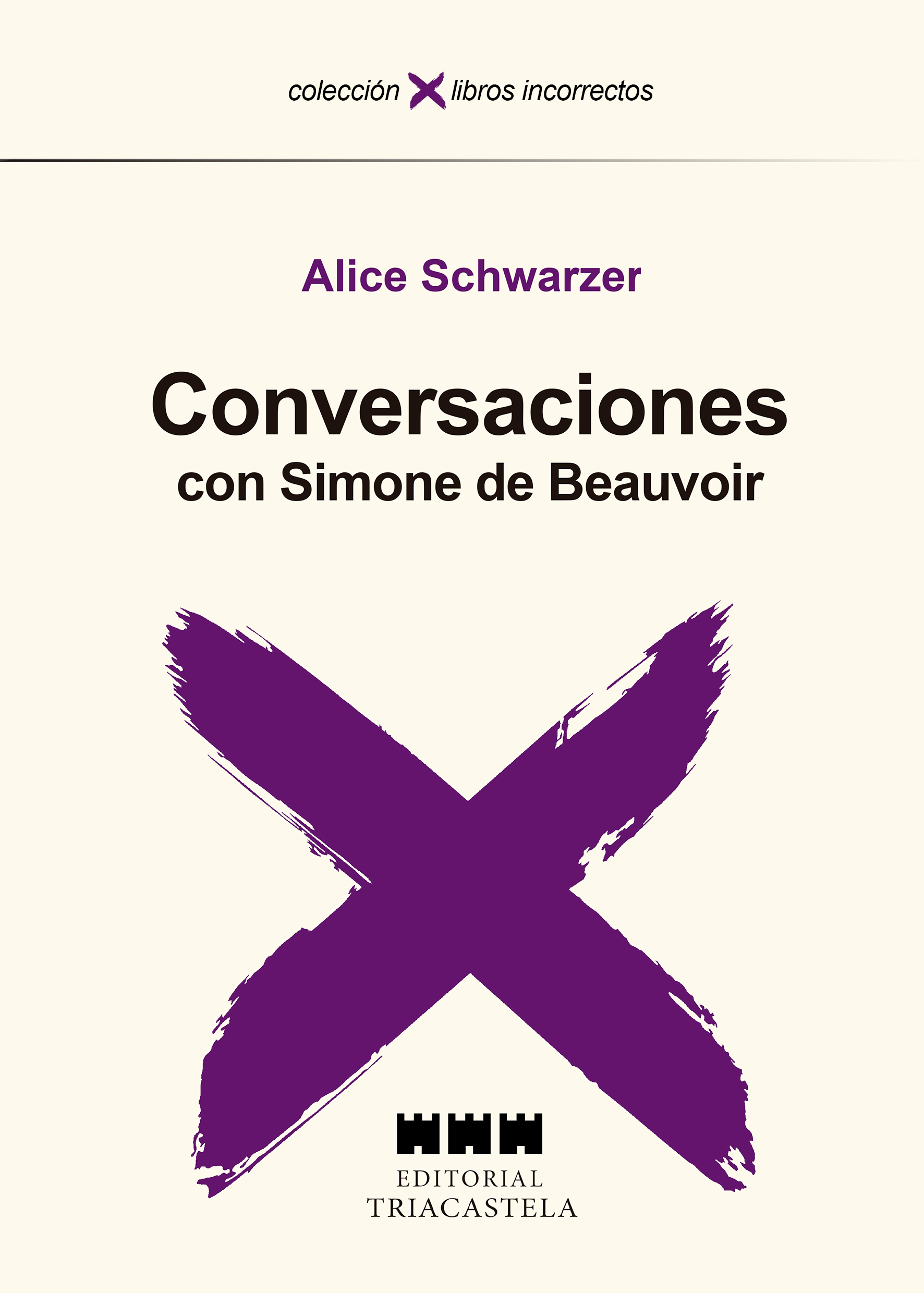Andreu Jaume (2024): Poemas de agua, Palma de Mallorca, Sloper. [154 pp., 15,00 €]
No conocía en absoluto la obra de Andreu Jaume, pero a tenor de sus Poemas de agua, publicados por la editorial de su tierra mallorquina Sloper, estamos ante un poeta de largo alcance y en plena madurez creativa. El libro tiene como frontispicio unas palabras de Parménides sobre el único camino de averiguación verdadero y otras de Yeats sobre el agua del título. Se divide en tres partes, en realidad bien podían ser dos libros con el magmático «Barcelona moral» a manera de bisagra.
En la primera, «Travesías», en el amplio sentido del término, tanto físicas, terrestres y, sobre todo, marítimas, como mentales, los poemas, partiendo con frecuencia de episodios íntimos, cotidianos, verbalizan «aquellas intuiciones que nos sitúan / más allá del lenguaje”, de tal manera que aúnan la comunicación de la experiencia y la búsqueda del conocimiento, a pesar de que esto último sea «como hacer de la niebla una casa”. Ya en el primero, «Out of time», se entrelazan dos situaciones puntuales –la audición in situ, en la capital alemana, de la sonata Hammerklavier de Beethoven bajo la batuta de Daniel Baremboim y la práctica del remo en canoa «cerca de Cala Blanca»– y se vinculan con la apertura a algo «puro, ignoto e íntimo a un tiempo», es decir, la poesía, «plenitud sin tregua».
Algunos de los textos breves se demoran con delectación en lo observado hasta hacerse, a través de las sensaciones, con inclinación sinestésica –valga como ejemplo el alejandrino «en los oídos es donde hay ahora luz”–, meditativos, como consecuencia natural de la percepción, en tanto vigilante, reflexiva, y en consonancia con la secuencia que trazó el moralista Joseph Joubert, con mano diestra, a la hora de retar a lo insondable: «La verdadera metafísica no consiste en volver abstracto aquello que es sensible, sino en volver sensible aquello que es abstracto; aparente aquello que es oculto; imaginable, si se puede, aquello que no es sino inteligible; inteligible, en fin, aquello que se desvanece con la atención». Así sucede al revelar la huella desnuda del solsticio de invierno en «el rumor de la grava», al pisar el caminillo del jardín, tras una charla, dentro, al calor del fuego, hacia la escalinata flanqueada de cactus que desciende a un mar aquietado; o la intensidad de los amaneceres, cuando sale «el sol del mar», desde su «nueva casa» en Blanes, la ciudad costera entre «los huertos del Maresme» y la «orografía abrupta» de la Costa Brava, mucho más que un apartamento en la playa, «abierta a tres vientos» y a multitud de intuiciones clarividentes, a la que consagra además «Lindensea», seguido de tres visiones: invernal, otoñal y suicida.
En estos poemas apunta aquí y allá lo sublime hölderliniano, que acomete por elevación el titulado «Peonías salvajes», paseo «a pleno sol», bajo un «cielo espiritual, irrepresentable» y un silencio «reptil», en teoría guiado por sus padres, por un «sendero a pico, contra el espasmo de un mar tantálico» –obsérvese la adjetivación fúlgida–, en dirección a un paraje litoral «de flores herméticas», fotografiado para la portada del libro por el propio autor. O en «Desconocida», aún más excelso, un punto alucinante, espiral de imágenes casi en vorágine, telúricas y marítimas, en atadijo enumerativo e intimidad con el universo. O en el que gira en torno a la gran pila octogonal del baptisterio de Parma que lleva a la pureza del rito bautismal, o, en la misma ciudad, el silencio estremecedor de la iglesia de San Giovanni, entre frescos de Correggio. Desde la memoria, el poeta intenta desvelar, recobrar, una y otra vez, ese «estado oculto» donde sin «antes ni después», mediante el ojo avizor, transida de su vuelo, perdura la poesía.
Nada le es ajeno a Jaume, la chispa poética puede surgir en cualquier escena recreada desde una rememoración minuciosa, pongamos el descubrimiento ominoso de una cría de delfín eviscerada cerca de la «costa agreste» de la Dragonera, con el consiguiente horror ante la «crueldad natural» del despojo y del islote, que rompe la armonía con su pareja sentimental, presente en varios escritos. Abundan las referencias musicales (Para Elisa de Beethoven, sinfonías de Bruckner, una «sonata/tardía de Schubert, tocada por Richter»), cinematográficas (La tierra tiembla de Luchino Visconti), escultóricas (Miguel Ángel) o pictóricas, con ejercicios de ut pictura poesis aplicados a Isaac y Rebeca de Rembrandt, contemplado en el Rijksmuseum de Amsterdam, con su dolorosa sabiduría sobre el matrimonio, a La Virgen de la Anunciación de Antonello da Messina, en Palermo, con su «quietud hierática», o a la de El Greco: «puro ascenso/lleno de madre, vuelo del ángel y caída/de Orfeo».
Entre los poemas de menor extensión, se incluyen algunos discursivos, minuciosos excursos, con frecuencia monologados, que suelen rebosar el verso —por lo común libre, si bien ritmado con apoyatura acentual y a menudo métrica, de orden clásico—, para que los pensamientos respiren, se ensanchen al máximo, rozando la prosa poética. Es el caso de «Compás de espera», compuesto mientras un allegado está siendo operado, en su expectante tiempo muerto y de reminiscencia; «Libro de familia», preferentemente de abuelos y bisabuelos, emigrantes a Hispanoamérica; «Puertos», que parte de Derek Walcott y Guido Ceronetti, en torno a los medios de transporte y el sentido actual de los viajes, con un impresionante inventario de zonas portuarias visitadas, del Pireo a Estocolmo, de Hyamis a Río de Janeiro, de Split a Nantucket, y la segunda parte del Quijote como ancla; «Epístola moral a una amiga preocupada por la educación de su hijo», en tono coloquial, sobre el menoscabo de la sensibilidad en los jóvenes y el atropello, en un «mundo lleno de banalidad y estupidez», de unos tiempos bárbaros, digitales, populistas, sumidos en la bazofia y la hecatombe de la civilización occidental, en suma, el socavón en los conocimientos y los principios, mostrado desde la depauperada paideia; o «Meditación sobre la Dragonera», «larga roca en forma de dragón tumbado,/habitable y a la vez inhóspita,/tan luminosa como oscura/yerma pero feraz, mediterránea/aunque también nórdica, tan poco balear/y tan griega en su impresión desnuda», bordeada por mar y hollada en tierra hasta el faro postergado, uno de sus lugares en el mundo, reflejo simbólico ideal para discurrir sobre la vida a partir de los cuarenta, en un mediodía cenital y, no obstante, con barruntos de tormenta.
El apartado medianero, eje de simetría del libro, lo ocupa la composición más extensa, «Barcelona moral», escrito durante el encierro pandémico, una sinfonía circular, pues se inicia y termina durante el funeral, en 2019, de Claudio López de Lamadrid, a cuya memoria está dedicado el penúltimo poema y el volumen en su conjunto. «Barcelona moral» articula a la vez una revisión autocrítica vivencial y ética, con mucho de iniciática, y una poética en toda regla. Jaume hilvana en varios movimientos, que gravitan sobre la juventud pletórica perdida de amoríos, amores y juergas en antros luminosos, sus recuerdos, desde la llegada como estudiante a la Ciudad Condal, procedente de Palma, hasta los tiempos actuales de «la estética boutique del turismo y la rémora nacionalista». Por medio, los años de la carrera anodina en la facultad y la explosión de amistad, belleza y estética durante su trabajo en Lumen con Esther Tusquets, «dama indigna de los amparos/siempre rodeada de perros y amigos», a la que honra en otra evocación ante su tumba, recordando, como aquí, su expresión, «una mezcla de éxtasis, desolación/y despedida» frente al sepulcro de los Medici. El repaso de los años mozos pivota, en «panorámica y a ras de tierras», sobre el mito de la gloriosa Barcelona cultural, pero, con vocación cosmopolita y versos en francés, inglés o alemán, tiene paradas en Madrid, Buenos Aires, Londres, Bolonia, Florencia, New York, Frankfurt o Berlín, «la última ciudad del siglo xx», en la que residió, que amó y disfrutó y a la que vuelve en otros dos estudios hacia la conclusión del libro.
En relación con lo anterior, más que insular —que también, como apostillaría el maestro Ferlosio, al que se celebra pese al recuerdo de su hija, y de Carmen Martín Gaite, Marta, la Torci, a la que se llevó «la peste de su tiempo»—, el ángulo de visión poética, minimalista, de la realidad me ha parecido a veces que entroncaba con una hipotética Escuela de Barcelona, vía Luis Izquierdo —no sé si es el profesor al que se alude en la segunda parte— y, en consecuencia, Gabriel Ferrater. Y en conexión directa con Jaime Gil de Biedma, gracias a citas y a la aproximación a su figura en la que se comenta la foto de Gustavo Durán del autor de Poemas póstumos bebiendo con el cuenco de las manos el agua de la fuente Castalia. Pero seguramente es una impresión errónea, propiciada por el extenso soliloquio gozne barcelonés e influida por algunas referencias y ciertos rasgos de estilo, pues es justamente en la mirada personal de Jaume, escrutadora, erosionada por la existencia, donde reside su originalidad. De hecho, los homenajes del tramo final son muy heterogéneos, van desde la remembranza de su paisano Bartomeu Rosselló-Pòrcel, con su sabor a lengua materna, a la ofrenda a sus mitos y a la diosa blanca, junto a la lápida de Robert Graves en Deià; del retrato de un T.S. Eliot enamorado, deseando remontarse a «la pureza de George Herbert/y la inmediatez verbal de Donne» al de Rainer Maria Rilke, en Muzot, con sus elegías y sonetos hacia «la culminación de la materia».
La pieza que dirige a Friedrich Hölderlin desde la emblemática torre sobre el Neckar comienza reconociendo que, «tarde o temprano», todos los poetas tienen que pasar por allí para escuchar la resonancia de, según reza el último verso, «la canción más allá de lo humano». Pues bien, con Poemas de agua el poeta balear, en un summum de la mencionada al principio plenitud ininterrumpida, renueva su fe y pasión por la poesía, «aunque a nadie le importe», para unos pocos «crucial», por cuanto «tan sólo queremos custodiar la metáfora/recordar que el mundo es tal y como/nosotros lo imaginamos, una decisión/del alma, el portal incendiado de fuego/ártico, intermitencia de la felicidad/–hay que mantener con vida/el sueño primitivo de los significados». Y también como lectores nos sentimos reconfortados por esta propensión y esta certidumbre.