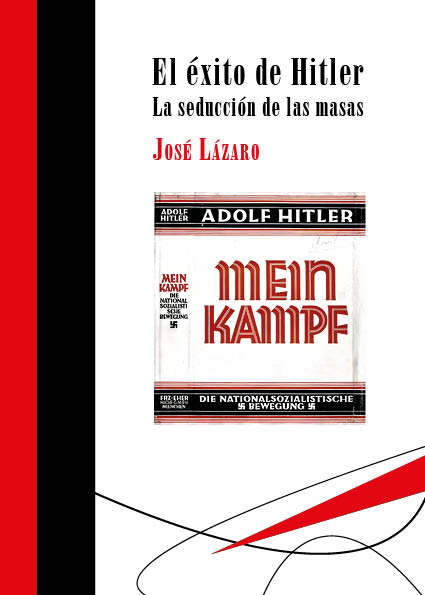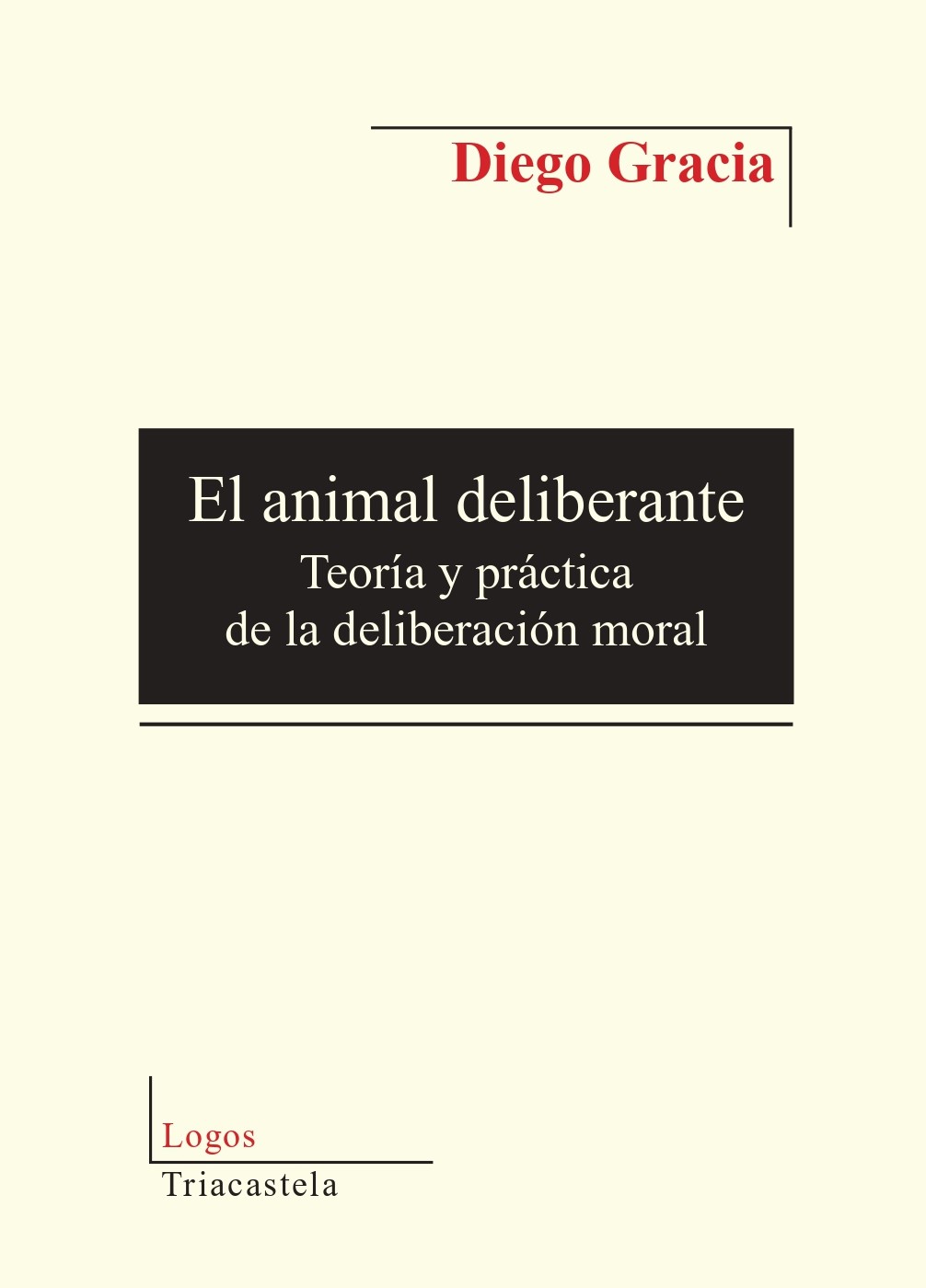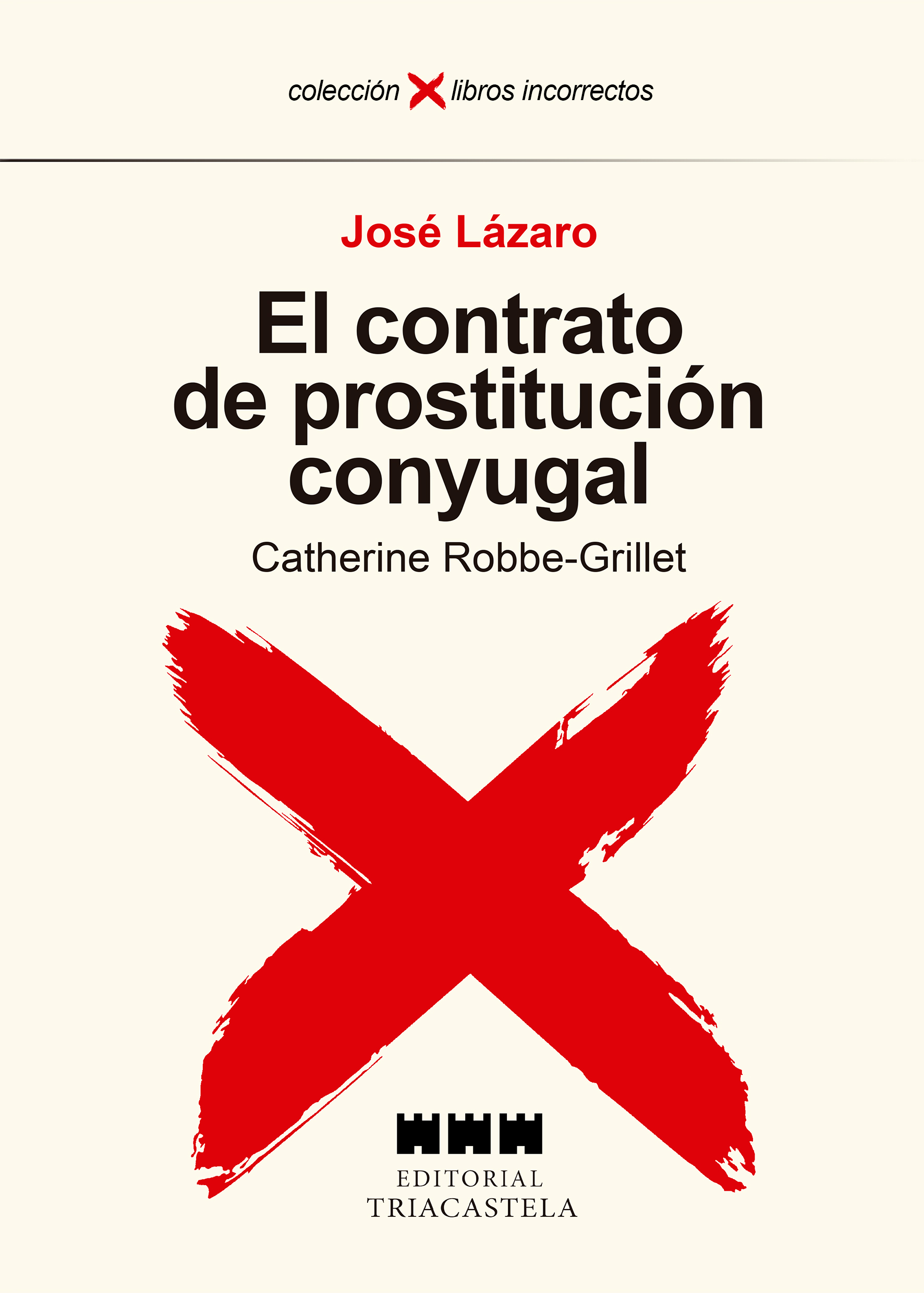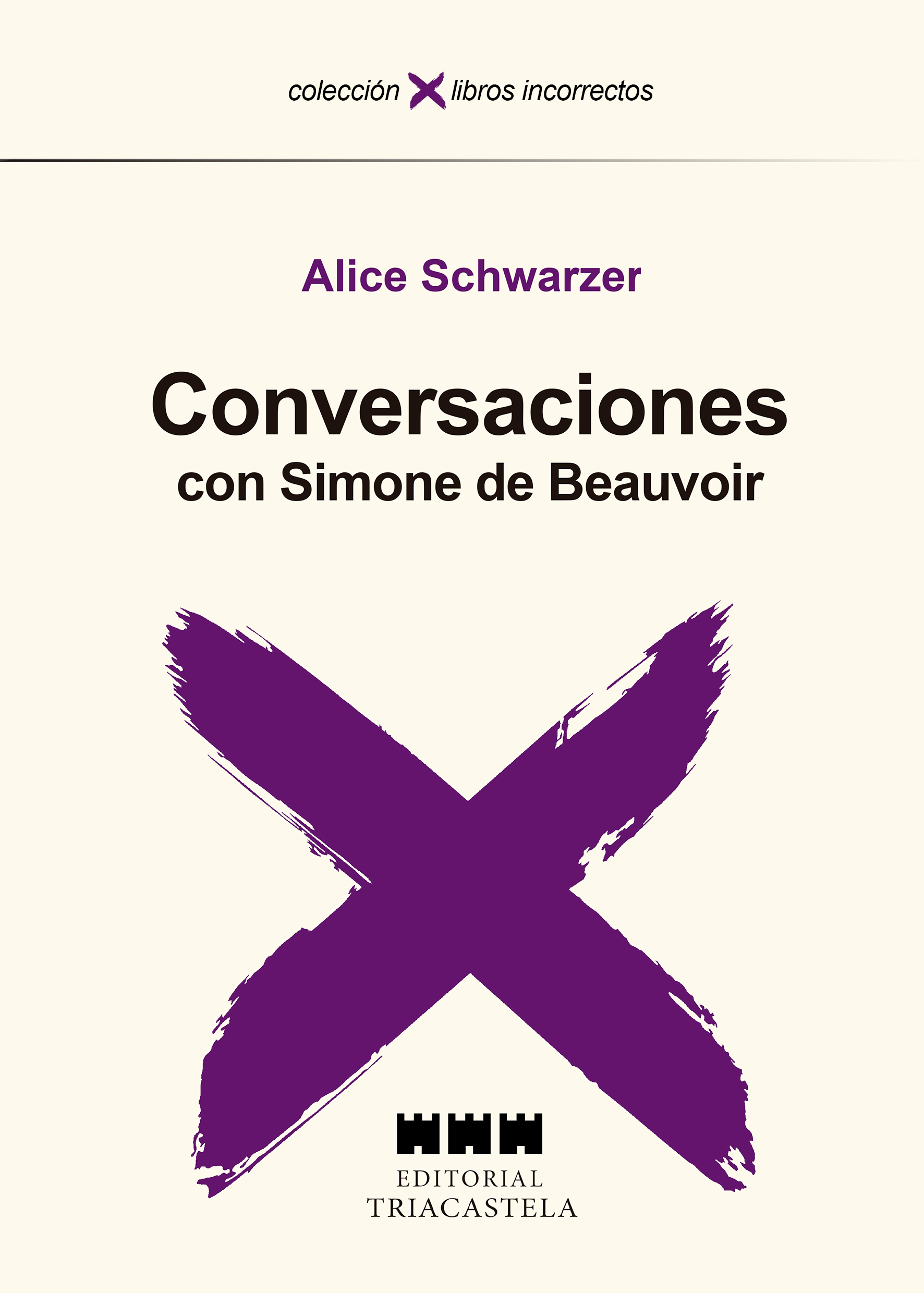Marco Aurelio (2023): Pensamientos. Cartas, Madrid, Trotta. [288 pp., 22,00 €, Edición de Jorge Cano Cuenca].
Pocos personajes históricos gozaron, y gozan todavía hoy, de tanto prestigio como Marco Aurelio. El consenso en torno a su honestidad, su bondad y, en general, su carácter virtuoso es rotundo y se convirtió ya en la antigüedad en un tópico que representaba los más altos valores humanos. Si tenemos en cuenta que aquel príncipe fue el líder del imperio más grande conocido hasta su época, el caso se convierte en único. No hay registrado otro igual entre aquellos que detentaron el poder supremo. La historia está llena de soberanos que se parecen más al Segismundo de La vida es sueño o al Príncipe de Maquiavelo. Sabemos que otros monarcas tuvieron inquietudes filosóficas y altos valores morales, como Federico el Grande de Prusia, el ejemplo más notable de monarca ilustrado. Marco Aurelio es otra cosa: es un híbrido entre gobernante y filósofo, entre el hombre más poderoso y el humano que se desnuda al final de la jornada para declarar su indiferencia ante los asuntos mundanos. Es un exemplum que nos anima a reflexionar acerca de la difícil convivencia entre la filosofía y la política, uno de los temas más apasionantes de la tradición occidental. La conjunción en una misma persona de ambas circunstancias, la del gobernante y la del filósofo, resulta fascinante porque supone el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.
En su Zibaldone, ese poderoso mamotreto construido con el adobe de sus pensamientos, Giacomo Leopardi medita a menudo sobre los clásicos grecorromanos. Ningún edificio resiste el paso del tiempo sin buenos cimientos, y los del poeta y filósofo recanatense se fijan con fragmentos de la sabiduría clásica. Quizá por ello su lectura siga resultando en el presente una actividad apasionante. Entre los clásicos, Leopardi dedicó algunas reflexiones a Marco Aurelio. Y es que, desde Platón, el ideal del filósofo y el del buen gobernante poseen una correspondencia casi perfecta.
Aunque pueda parecer lo contrario —y es contrario, en efecto, a algunas aproximaciones a la filosofía platónica— la pregunta por el ser en los Diálogos no habría tenido demasiado recorrido sin el fundamento práctico que la inspira. El padre de la filosofía, como después Aristóteles o Cicerón, aspira a una comunidad bien gobernada, equitativamente distribuida en cuanto a sus bienes y ponderada entre sus partes. Las Ideas no son sino el argumento del abogado defensor que se ve acorralado por un fiscal audaz. Sabe que va a perder, pero no desiste porque cree sinceramente en la bondad de su cliente: la politeia ideal. El orador es excelente, pero el alegato no convence a nadie. En la sala comienzan las miradas indulgentes y las sonrisas escondidas. No faltan burlas y chanzas, como las de los cínicos Antístenes o Estilpón (D.L. II, 119). El historiador Álcimo acusó a Platón de haber tomado sus Ideas del comediógrafo pitagórico Epicarmo (D. L. III, 13). Si el padre de la filosofía fue tomado como modelo de oratoria desde muy temprano, fue a pesar de la teoría de las Ideas.
A partir del siglo I a.C. la situación cambió sensiblemente y hoy es indiscutible la fenomenal «historia de los efectos», por utilizar la expresión gadameriana, de las Ideas platónicas. Ahora bien, si hubo una parte de sus enseñanzas que caló casi desde el primer momento, esta fue la parte práctica, moral y política. Él mismo la designa como su motivación esencial en la Carta VII, donde narra sus infructuosos ensayos para convertir al tirano de Siracusa en el gobernante ideal. La experiencia casi le cuesta la vida.
Los historiadores de la filosofía, influidos por algunas fuentes poco fiables como la Historia Augusta, nos hemos visto tentados en muchas ocasiones a advertir en Marco Aurelio la encarnación del gobernante filósofo platónico. Su conjunto de escritos íntimos, conocidos como Meditaciones o Pensamientos, han contribuido a confirmar esta sublimación. Se trata de un conjunto de fragmentos escritos para sí mismo que han constituido, y lo siguen haciendo, una sabiduría de vida enormemente vigorosa. Paradójicamente esta sabiduría nada tiene que ver, al menos en apariencia, con los asuntos políticos, de manera que el gobernante filósofo ideal resulta ser un humano como otro cualquiera sin una especial preocupación por la vida política de su época.
Leopardi aprecia esta paradoja y se pregunta por qué Marco Aurelio redactó sus pensamientos en griego y no en latín, como habría sido natural en un romano cuya formación en letras latinas, alentada por su maestro Frontón, había sido excepcional. La respuesta del poeta italiano, aparentemente sencilla, es que la lengua griega habría otorgado al autor una mayor libertad que el latín, lo que resultaba imprescindible en una obra «profunda e íntimamente filosófica» sembrada de sutiles especulaciones psicológicas. La lengua del Lacio, pese a contar ya con un Cicerón, un Séneca o un Tácito, resultaba, siempre a juicio de Leopardi, insuficiente para expresar una filosofía verdaderamente íntima. Por el contrario, el griego había sido la lengua de expresión de filosofías profundísimas como las de Platón o Aristóteles. En definitiva: se podía y se debía hablar en latín para tratar asuntos públicos, como ya había hecho magistralmente Cicerón, pero un soliloquio debía mantenerse en la lengua del Ática. De esta manera, Marco Aurelio se habría visto obligado a adoptar el griego con el fin de no violentar el gusto corriente de la época, pero también —añade Leopardi— para «dar en las narices» a sus maestros, con Frontón a la cabeza, que le invitaban con vehemencia a desprenderse de los brazos de la Filosofía. La lengua habría sido tanto una forma de delimitar un espacio íntimo como una suerte de insumisa reacción ante quienes importunaban su propósito de alcanzar la ansiada ataraxia.
La explicación de Leopardi es ingeniosa, pero no resuelve la paradoja antes señalada: ¿cómo es posible que el gobernante filósofo se haya expresado con absoluta indiferencia hacia las cosas mundanas? Marco Aurelio parece no desear el poder y, sin embargo, estaba destinado para dirigir los destinos de Roma desde la adolescencia; dice fatigarse con el ambiente de la corte, pero no tenemos noticia de que pensara siquiera en renunciar a esta carga. Un talante ilustrado podría acusar de cínico al autor de estos apuntes y a sus reflexiones como la seductora labia de un charlatán. Uno de sus biógrafos más recientes, Augusto Fraschetti, ha explorado esta idea.
Sin embargo, la tesis de Fraschetti resulta injusta o, cuando menos, no tiene en cuenta suficientemente la complejidad del personaje. Recordemos que Platón diseña un gobernante filósofo que, en muchos aspectos, carece de lo que hoy entendemos —gracias a los romanos— como humanidad. Si Marco Aurelio tomó esa figura como inspiración alguna vez, la idea debió de desvanecerse enseguida. En Med. IX, 29 se dice a sí mismo: «no tengas esperanzas en la constitución de la ciudad de Platón, conténtate si avanza un pequeño paso y considera que ese resultado no es poco». Nuestro emperador era un romano y, por tanto, un realista. Parece suscribir las palabras de su admirado Cicerón, quien, refiriéndose a Catón el Joven, recio estoico, lo acusaba de vivir alejado de la realidad política de su tiempo: «él con su mejor intención y su mayor buena fe perjudica algunas veces a la República, pues interviene como si estuviera en la “República ideal” de Platón y no en la de fango de Rómulo» (Att. II, 21, 8).
Si seguimos leyendo a Marco Aurelio es precisamente por haber tenido la destreza de condensar en pocas líneas lo que de humano le queda al gobernante cuando se le despoja del bastón de mando y se le observa in puris naturalibus. Cicerón y Séneca fingen hasta el final, rehúsan mostrarse a corazón abierto, pero Marco Aurelio parece desnudarse por completo. Si en realidad era un tahúr, al menos hay que reconocerle la excelencia en materia de fullería: dos mil años después continúa siendo un superventas.
No es difícil hallar ejemplares de su obra principal en los escaparates de las librerías y las traducciones se han multiplicado en los últimos años sin que esta tendencia muestre signos de remitir. En concreto, durante 2023, se han publicado dos nuevas traducciones: una a cargo de David Hernández de la Fuente, en Arpa; y otra a cargo de Jorge Cano —que ya había traducido previamente el opúsculo del filósofo emperador— en Trotta. Ambas son excelentes traducciones que vienen a unirse a otras muy buenas ya existentes, como las de Ramón Bach Pellicer (1977) en Gredos, Antonio Guzmán Guerra (1985) en Alianza, o Miguel Dolç (2000) en Debate. Como digo, hay muchas más, algunas de ellas publicadas en la última década. Y es probable que aparezcan otras en los próximos meses, pues la tentación de albergar en el catálogo una obra clásica cuya venta —por el momento— se encuentra asegurada es difícil de resistir para las editoriales.
De entre todas ellas, la última de Jorge Cano resulta a mi juicio la más atractiva no solo para el lector interesado en lo que allí se enuncia, sino para quienes buscan en la obra de Marco Aurelio un documento historiográfico para el estudio de eso que comúnmente se ha venido en llamar estoicismo imperial. Lo primero que se nos dice en el prólogo es que estamos ante un «no-libro», esto es, ante una obra que nunca fue concebida como tal: los apuntes «tampoco son un diario, ni memorias, ni una autobiografía» (p. 16). Son anotaciones sin organización, estructura o método alguno, ráfagas de pensamiento con múltiples reiteraciones que permiten, eso sí, descubrir algunas obsesiones del autor. Cano explica con detalle la curiosa transmisión del texto, del que no tuvimos noticia durante más de setecientos años. Las primeras referencias a un documento distinto al epistolario con su maestro Frontón son de los siglos IX-X y se las debemos al obispo Aretas, que alude a unas notas sobre ética escritas «para sí mismo»: en tois eis heauton ethikos, que nosotros conocemos hoy como Meditaciones o, en la versión de Cano, Pensamientos. Ignoramos quién editó el texto, cómo se conservó y cuántas copias circularon, pero sí sabemos que fue el propio Aretas quien hizo la copia que luego será considerada arquetípica.
Para Cano, los Pensamientos de Marco Aurelio indican por sí mismos la complejidad de un personaje con, al menos, dos personae o máscaras: la pública, que en su caso era la de emperador, y la de hombre particular como tantos otros. A su juicio, este peculiar no-libro habría sido escrito con la segunda. Es posible, por las razones que antes se han apuntado, pero yo tengo mis dudas. En distinto grado, todos portamos más de una máscara, pero es difícil, al final de la diaria representación, desprenderse totalmente del maquillaje y adoptar otro papel distinto en la soledad del gabinete. Más difícil debía de serlo para un hombre que, como Marco Aurelio, había comenzado a prepararse para su papel, uno protagonista, desde la infancia. Por eso, aunque Fraschetti exagera su animadversión —coincido en esto con Cano— no veo razones suficientes para salvar al personaje del principio marxista según el cual no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.
Por ello, y a pesar de que, ciertamente, los Pensamientos no están escritos prioritariamente con la máscara del emperador, los restos del maquillaje, tenues y desdibujados, se aprecian tras el lavado de cara previo a la escritura. Resulta demasiado extraña una escisión tan honda entre estas dos personae, y las abundantes alusiones intertextuales que contienen muchos de los aforismos revelan una esmerada educación aristocrática que apunta a una interlocución entre ambas. Considérese por un instante la lectura de los Pensamientos sin tener en cuenta el detalle del estatuto imperial de su autor. A quien esto escribe le resulta imposible. Parafraseando de nuevo a Marx: la toga picta gravita como una losa sobre el cerebro del lector. De hecho, lo realmente fascinante de los Pensamientos es que están escritos por el emperador de Roma.
La peculiaridad «política» de Marco Aurelio no es óbice para relacionar su filosofía con la de otros estoicos del calado de Epicteto, como hace Jorge Cano muy acertadamente en la introducción, siempre y cuando la fina sábana del estoicismo no se convierta en una gruesa manta que cubra las peculiaridades de cada uno. No es el caso del estudio que nos ocupa. Aunque fuera solo por este motivo, la edición valdría la pena. Pero hay mucho más, pues estamos ante una introducción rigurosa, bellamente escrita, que no elude los múltiples problemas que plantea un texto complejo de un autor peculiar y arduo de interpretar.
Sin embargo, considero que el punto fuerte de estos Pensamientos es su traducción, eficaz y muy meditada, atenta siempre a los esfuerzos estilísticos del autor y consciente de los debates filosóficos que subyacen a las cuestiones que allí se plantean. Los parágrafos se comentan al final de cada libro con abundantes referencias textuales y bibliográficas, lo que permite realizar distintos niveles de lectura. Como lector, siempre agradezco este tipo de apoyo en textos complejos. Como historiador de la filosofía antigua, el apoyo me ha resultado sólido e incontrovertible.
La edición incluye una selección de cartas del epistolario que Marco Aurelio mantuvo con su maestro Frontón, a quien me he referido anteriormente. En contraste con sus Pensamientos, Marco Aurelio se expresa ahora en latín. Jorge Cano presenta la traducción de catorce epístolas significativas del total de casi doscientas que halló Angelo Mai en la Biblioteca Ambrosiana en 1815 y que publicó, en sendas ediciones, en 1815 y 1823. Las cartas son, sin duda, un documento único que permite presenciar las conversaciones entre nuestro filósofo y su maestro. De esta forma descubrimos la relación que Marco Aurelio mantenía con la retórica y la filosofía, sus lecturas o sus preocupaciones cotidianas.
El descubrimiento de esta correspondencia conmovió a Leopardi, que dedicó al futuro cardenal una biografía de Frontón, «il maestro del più filosofo dei Principi […] quell’imperatore troppo grande per essere imitato», y un poema: «Italo ardito, a che giammai non possi/ di svegliar dalle tombe/ i nostri padri?». Es fácil imaginar la emoción del poeta ante semejante resurrección, con la que todos hemos soñado alguna vez. ¿Por qué no reconocerlo? En ocasiones he fantaseado que hallaba envuelto en una negra capa de polvo el Hortensio de Cicerón. Estos descubrimientos nos muestran los avatares de la transmisión textual, sometidos siempre a la fortuna o a la providencia, como gustaba decir Marco Aurelio. Posteriormente la crítica textual ha trabajado duro para comprender algunos pasajes difíciles. Pero esta es otra historia, que Jorge Cano explica en una nota previa a la selección de las cartas.
Creo que no resulta exagerado afirmar que Marco Aurelio es un autor muy difícil. Sus Pensamientos se construyen con numerosos elementos cuya hermenéutica se encuentra a día de hoy inacabada. La edición del profesor Cano contribuye a paliar esta carencia. En los últimos años, autores como Inwood han cuestionado su adscripción al estoicismo en algunos temas que se tratan en ellos. La falta de sistematicidad no solo se aprecia en la configuración de su trabajo, sino que afecta al contenido, que alcanza un alto grado de sincretismo. Esta indudable complejidad requiere todavía mucho trabajo por parte del historiador de la filosofía que trata de rendir al autor aquello que le es propio en cada parágrafo. Lo fatigoso de la tarea se debe a que todavía no hemos logrado establecer con claridad la forma mentis del pensador romano de los siglos I a.C. al II d. C. Ocurre también con Cicerón o Séneca y, en otra medida, con Tácito, los Plinios o Quintiliano. En este sentido, las adscripciones a las escuelas filosóficas con las que se catalogan habitualmente a los pensadores romanos estorban más que ayudan a la comprensión. Ni Cicerón, ni Séneca, ni el propio Marco Aurelio fueron filósofos de escuela. De ahí que estas clasificaciones deban tomarse con la debida prudencia.
Adscribir a Marco Aurelio al estoicismo nos ayuda a comprender muchos aspectos de sus Pensamientos, pero, en la medida en que consideramos su obra exclusivamente como un texto estoico, cubrimos sus inquietudes más íntimas con la gruesa manta de esta escuela. Propongo considerar el estoicismo de Marco Aurelio como una suerte de lengua filosófica común de su época a través de la cual habría tratado de canalizar todas sus inquietudes, las del hombre y las del emperador. Como ya mostró Max Pohlenz en La Stoa, a la altura del siglo II d.C., los principios de la ética estoica y los valores y tradiciones de la aristocracia romana habían alcanzado un grado de coincidencia tal que resultaba difícil la apreciación de diferencias sustanciales entre ambas. El estoicismo se había convertido en un auténtico movimiento cultural o, como dice el filólogo alemán, espiritual. Por eso resulta tan importante lo que Marco Aurelio pretende decir no solo como estoico, sino como un romano de su época. Un romano ciertamente peculiar, pero educado en los valores y tradiciones más conservadores: los mores maiorum. Ninguna de las ediciones actualmente existentes en español acompaña al lector en esta senda. La de Jorge Cano es, sin duda, una extraordinaria y hermosa excepción.