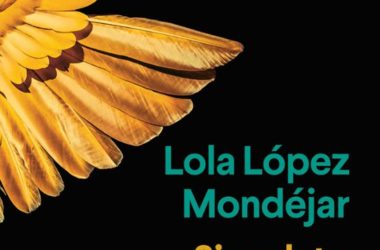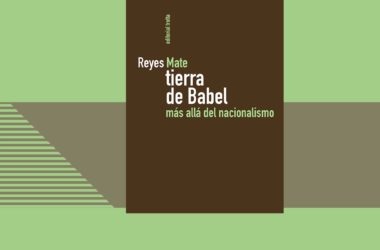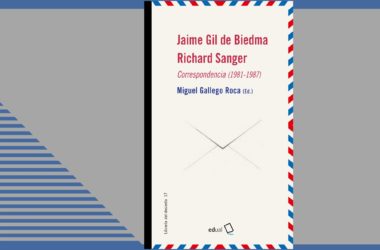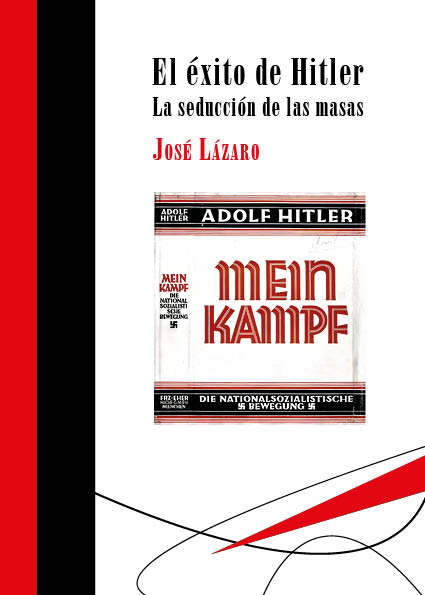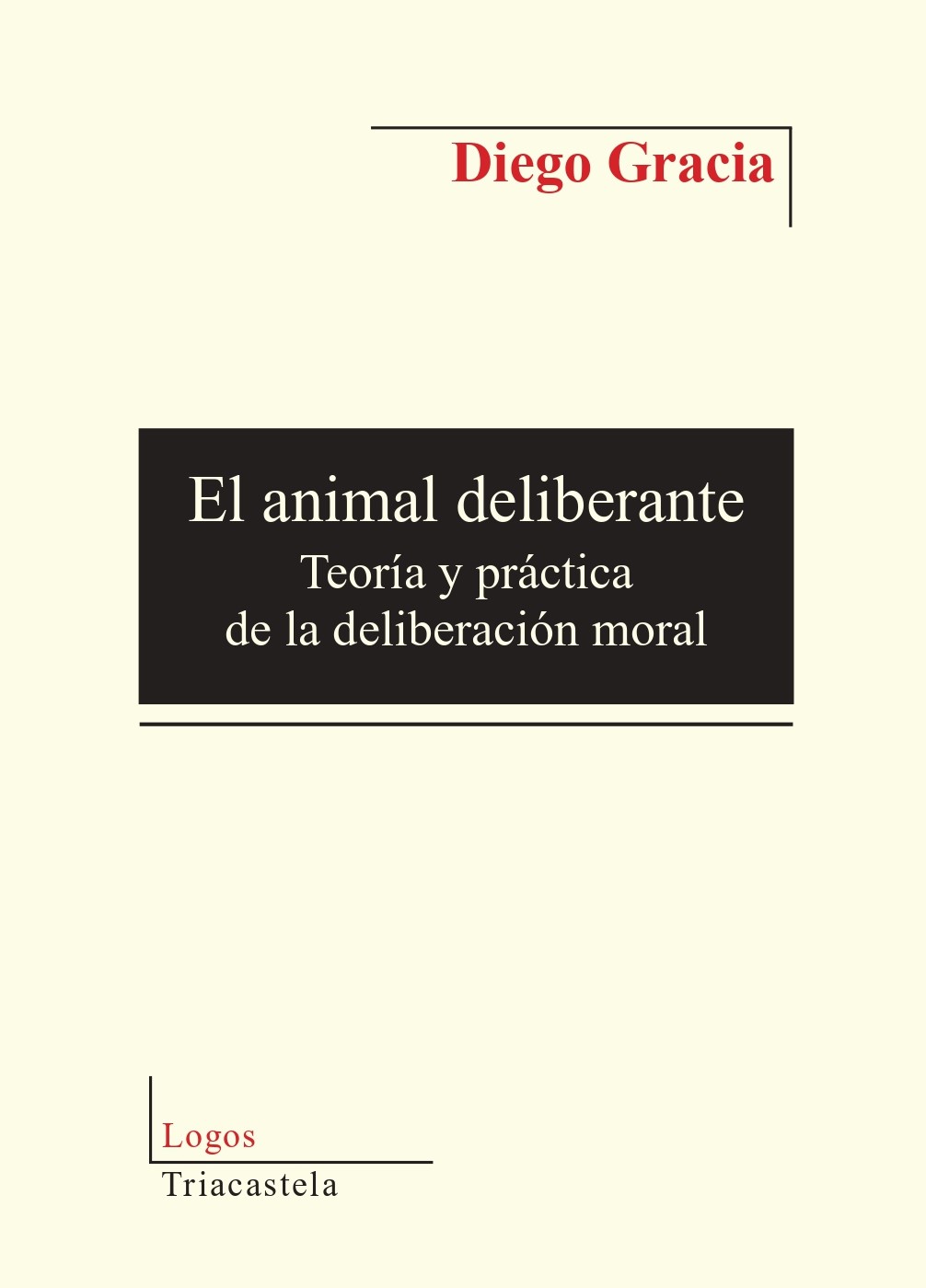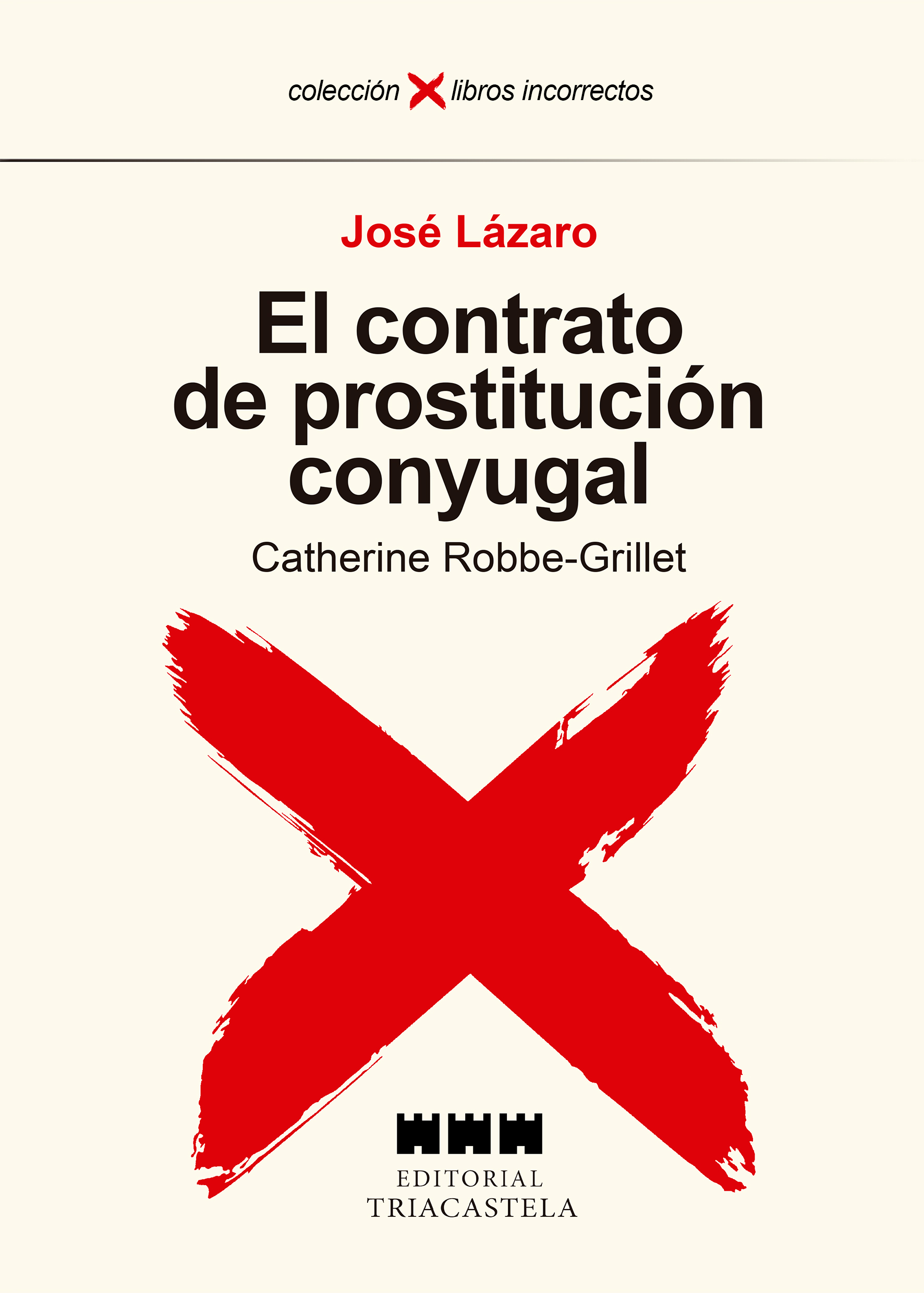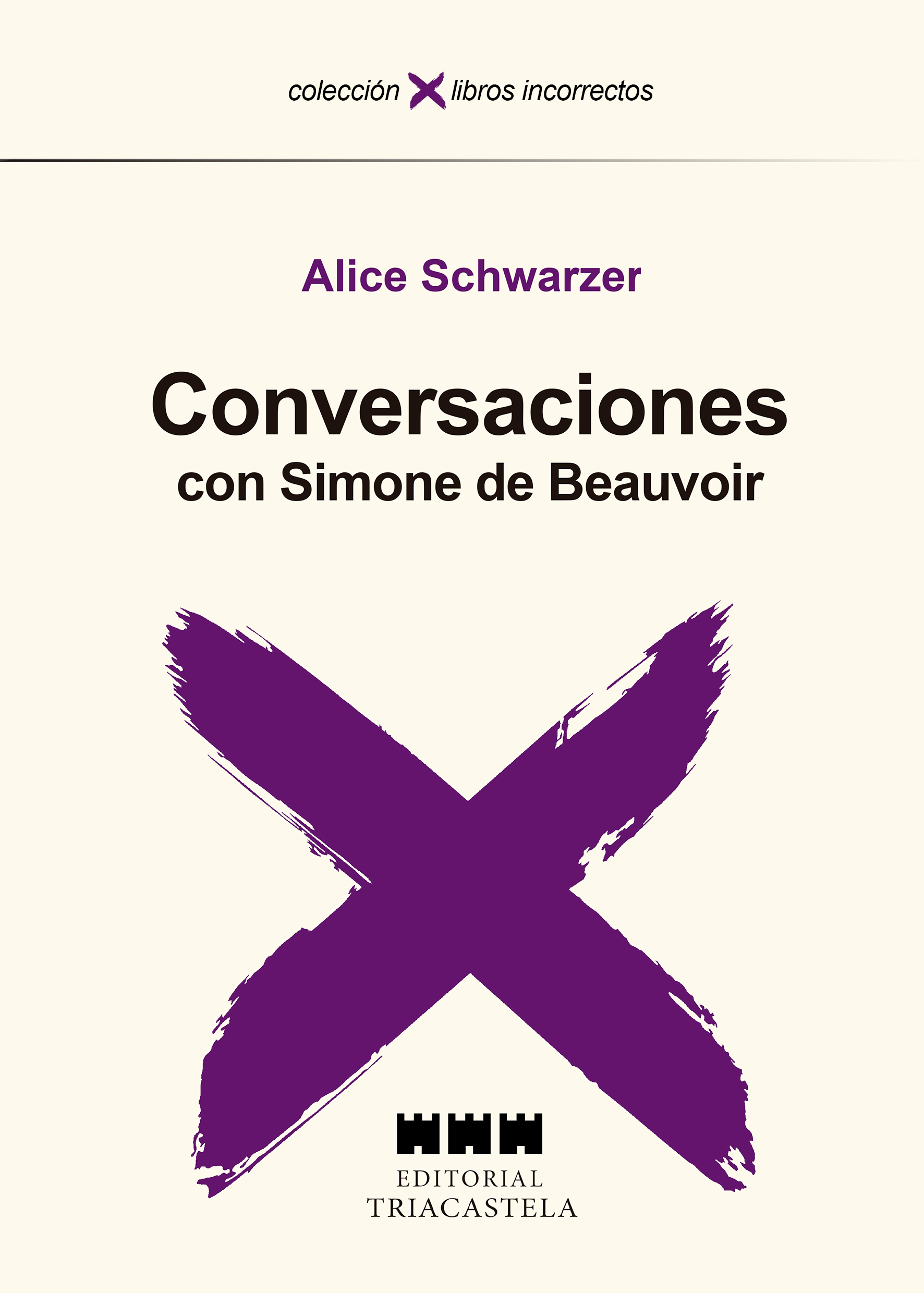Nota editorial: Como primera contribución a este dosier publicamos un texto prácticamente inédito muy poco conocido de Carmen Calvo Poyato sobre Castilla del Pino. Apareció en la edición privada del libro: J. A. Vela del Campo (ed.), Con Carlos Castilla de Pino en su 80 cumpleaños, Córdoba, Fundación Carlos Castilla del Pino, 2002, pp. 201-204.
A Castilla del Pino nunca le ha gustado la gran ciudad. Prefiere la ciudad intermedia, la capital de provincia, aunque él mismo reconoce que no le agrada involucrarse en los círculos que funcionan en el seno de estas comunidades. Dicho de forma más concreta: nunca ha aspirado a ser hermano mayor de una cofradía o miembro de la directiva de un selecto club. Sus proporciones urbanas ideales rondan los 100.000, los 150.000 habitantes como mucho. Justo los que tenía la Córdoba de mediados del siglo pasado que le acogió como joven y brillante psiquiatra.
Nunca se ha sentido cordobesista, lo que no le ha impedido tener un profundo conocimiento de todas las capas sociales de la ciudad, pues a la burguesía y miembros de la franja más distinguida de Córdoba los vio durante décadas en su consulta privada y a los enfermos pertenecientes a la clase obrera y menesterosa los atendía en el dispensario de Psiquiatría que llegó a dirigir durante 37 años. Es curioso, pero Castilla me sacó en cierta ocasión del error de pensar que la locura era un mal que hacía presa sobre todo en las clases menos favorecidas. El equilibrio mental, al parecer, poco tiene que ver con el poder adquisitivo, al menos, en términos estadísticos.
Castilla siempre fue consciente de que su falta de interés a la hora de participar en los ritos y costumbres del lugar le habrían de granjear la indiferencia, cuando no el simple desprecio de muchos de sus vecinos. Esto es algo que ocurrió, como él mismo recuerda, sobre todo durante el franquismo. Entonces, a su manera de vivir por libre se le asociaba la etiqueta de rojo, una actitud que sólo conseguía reafirmar su rechazo por una forma de vida que tan certeramente quedó plasmada en La Regenta.
Entre sus confesados referentes literarios evoca con gran emotividad a Baroja. «Para un niño que había sido educado en un colegio de curas leer a Baroja era como abrir una ventana para que entrara aire fresco», ha llegado a comentar en alguna ocasión. El maestro del 98 nos ofreció su visión de Córdoba en La feria de los discretos, un texto en el que retrata la Córdoba de principios del siglo XX, todavía bastante entera cuando Castilla la conoce a finales de la década de los cuarenta.
Desde la independencia que le proporcionó su negativa a socializarse al modo y manera local y desde la proximidad que su trabajo le proporcionaba, Castilla se convirtió en un observador privilegiado de la evolución experimentada por la realidad cordobesa durante las últimas décadas del milenio. Fue testigo de excepción de los años oscuros del corazón de la Dictadura, visionó desde su sorprendente lucidez los síntomas de descomposición que comenzaba a ofrecer el Régimen al transitar por el tardofranquismo y analizó como pocos el proceso de transición que consiguió lo que para muchos era casi un milagro: alterar la conjunción de astros que había provocado un eclipse de cuarenta años.
Al margen de su intensa actividad científica, Castilla ha sabido desempeñar su papel de notario de la realidad sin renunciar a un compromiso activo con la sociedad en que le ha tocado vivir, algo que, parece claro, entraña una enorme dificultad. Ha desempeñado con tal perfección el papel de solidario independiente, que se ha convertido en una pieza clave a la hora de componer una historia social de la Córdoba última. Por encima de militancias y banderías coyunturales, Castilla se ha perfumado de racionalidad y se ha vestido de amplios horizontes allá por donde ha caminado su palabra.
Puede que la cerrazón de una ciudad tan difícil como la Córdoba de los sesenta y los setenta trajera como bien el crecimiento de un intelectual que lejos de resignarse a lamerse las heridas que conllevaba su condena al ostracismo, supo levantar la vista y aspirar hondo el aire que, a ráfagas todavía, llegaba de lejanas tierras. Quizá la mezquindad de un vecindario al que se le indigestaba la diferencia empujó a Castilla a proyectarse aún más hacia fuera, de tal forma que su figura y su obra no tardaron en adquirir una dimensión internacional.
Castilla pertenece a ese grupo de científicos que con el paso de los años va compaginando el rigor terminológico de su profesión con un progresivo afán divulgativo. Se trata de un proceso, nada infrecuente, por cierto, entre el colectivo médico, que tiene su correspondiente reflejo en las propias publicaciones que ha llevado a cabo durante los últimos tiempos. Así, podríamos decir que durante los pasados 15 años Castilla se ha ido abriendo hasta romper finalmente en escritor. Podríamos asegurar, con la ventaja que supone volver la vista atrás desde el presente, que la literatura, en el sentido más vasto del término, era el futuro natural de este completo intelectual.
Para Castilla del Pino la escritura es, fundamentalmente, un instrumento que está al servicio del pensamiento y de la reflexión y ha llegado a afirmar públicamente que no se reconoce dotes de escritor. Asegura sentirse más interesado por comunicar a los demás las reflexiones que le asaltan que por hacer literatura propiamente dicha.
Cuando desempeña el rol de lector, necesita que la novela le distraiga, le agarre y le apasione, pero, al mismo tiempo, no le apasiona si no resulta literariamente verosímil. Se confiesa defensor del tradicional pacto entre novelista y lector: mientras esté usted leyendo la novela, lo que le voy a contar no tiene por qué responder a la verdad, pero si ser creíble. Aquellos autores que por cualquier motivo llegan a romper este pacto caen, en su opinión, en el abismo de las novelas fallidas. Castilla del Pino afirma haber comprobado en numerosas ocasiones como un relato se despeña al atribuirle a una persona una acción impropia de su perfil.
«Una vez que creas un personaje, el Quijote, por ejemplo, tanto sus locuras como sus corduras responden a su lógica». Probablemente, en el fondo de este planteamiento pueda adivinarse un trasunto de su concepción del individuo, de su visión del ser humano como alguien que lucha por ser verosímil ante sí mismo, que intenta atribuirse acciones hilvanadas por una lógica interna. Se trata, en fin, de existir como personaje en el gran teatro del mundo.
La propia Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en nombre de todos los andaluces, quiso reconocer la labor cultural desplegada por Castilla del Pino durante décadas y le concedió en el 2000 el Premio María Zambrano, un galardón que venía a reconocer oficialmente una actividad intelectual y creativa que desborda por completo el ámbito de la medicina. El Premio María Zambrano distingue con periodicidad bienal a personas que han realizado una contribución sustancial al enriquecimiento de nuestro universo cultural.
La concesión de este premio me sirvió de pretexto para realizar algunas reflexiones que ponían en paralelo la figura de Castilla del Pino con la de la pensadora malagueña, a la que considero una de las figuras esenciales de la cultura española del siglo XX y, por ende, uno de los principales referentes intelectuales de la comunidad andaluza. El fruto de estas divagaciones arrojó no pocas coincidencias, quizás más de las que a primera vista podrían apreciarse, entre ambos personajes.
El primer punto en común que encontré consiste en que ambos han dedicado buena parte de su existencia a buscar la luz entre las tinieblas de la mente humana. Los dos se han sumergido en los sueños, en los miedos, en las obsesiones que los hombres llevan consigo desde el principio de los tiempos y lo han hecho para retornar a la superficie con alguna antorcha que alumbre el futuro de nuestra especie. Han desmenuzado, bien desde la experiencia y el razonamiento científicos, bien desde la reflexión filosófica, las cadenas que ligan al ser humano con sus deseos. Es este punto convendría recordar que el propio Castilla del Pino ha definido al hombre como «una máquina de desear».
En ambos encontramos una vertiente literaria digna de tener en cuenta. Castilla del Pino ha cultivado géneros como el ensayo o la novela y, recientemente, nos ha regalado la espléndida primera entrega de su autobiografía, Pretérito imperfecto. Por su parte, María Zambrano, además de recibir distinciones académicas y premios como el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, logró un laurel estrictamente literario, el Premio Cervantes nada más y nada menos. A buen seguro que el jurado quiso reconocer la plasmación exquisita de una forma de expresión híbrida en la que el carácter puramente filosófico de la exposición se ensancha con la musicalidad y el ritmo propios del discurso poético.
Si María Zambrano se vio obligada a partir para el exilio en 1939 —un 28 de enero cruzaba la frontera francesa—, Castilla del Pino vivió la crudeza del exilio interior, la raquítica vida cultural de un país ceniciento, la anemia académica de un territorio purgado por los abanderados de la intolerancia.
Si María Zambrano mantuvo firme su compromiso con el tiempo que le tocó vivir, Carlos Castilla del Pino ha sabido mirar cara a cara los sucesivos presentes que le han correspondido. Zambrano defendió activamente la República desde diversos puestos y supo llevar con fecunda dignidad intelectual la penuria del exilio, el vértigo del desarraigo. Castilla del Pino supo convertirse, no sólo en un psiquiatra prestigioso, sino en un ciudadano coherente, en un baluarte ilustrado de la resistencia civil, en un pensador valiente cuyas opiniones sirvieron de norte a los más inquietos de una sociedad que comenzaba a despertar del letargo.
Si él ha escrito numerosas líneas sobre la culpa, la depresión o el delirio, a ella le leemos: «lo en verdad grave serán las invisibles enfermedades humanas, el delirio y el desvarío (…). Nada, apenas nada sabemos de ese mundo; es el mundo de la intimidad sin palabras, donde ha de reinar una oculta e insensible armonía, donde debe encontrarse la raíz de toda guerra, donde la paz no es cosa de pactos ni compromisos, pues no es cosa de derechos ni leyes sino de una silenciosa armonía que, una vez destruida, es ingobernable tumulto, rebeldía sin término, discordia».
Autor de Teoría de los sentimientos, Carlos Castilla del Pino asegura que éstos son un aparato que poseemos para vincularnos con otros hombres y con los animales, para expresarnos y desarrollarnos en el mundo estableciendo una especie de cartografía. «Tenemos un mapa —dice— en el que colocamos las cosas gratas, las molestas, las necesarias, las lejanas…». Considera que los sentimientos son los instrumentos de que dispone el sujeto para estar interesado en los objetos que le rodean. Para él, sin los sentimientos seríamos prácticamente muebles. Llega a comentar que «uno es irrepetible y singular, como decía Spinoza, en la medida en que tenemos nuestras preferencias». Curiosamente, Spinoza fue el protagonista de la tesis con la que se doctoró Zambrano.
Ella nos dice que «poetas como Baudelaire y Rimbaud, filósofos como Kierkegaard y Nietzsche, novelistas como Dostoievski, han sido atormentados infinitamente en su soledad poblada de fantasmas y se han liberado a medida que por su arte o su pensamiento les han abierto sitio (…) Se fueron liberando a medida que lograban la existencia para sus atormentadores, arrojando de sí la tragedia…». No sabemos si lo que ha hecho Castilla con sus novelas y su autobiografía es precisamente eso, liberar los fantasmas que le acompañaban, esto es algo que tan sólo él puede contestar.
Lo que sí podemos decir es que este cordobés de San Roque ha recorrido un largo camino que hace tiempo que le llevó a dejar de ser sólo un excelente psiquiatra para convertirse en un intelectual solvente y en un ilustre ciudadano. Su periplo le ha llevado desde el opaco paisaje de la prosa científica a los coloreados cristales de la literatura con mayúsculas, como viene a corroborar su reciente candidatura de ingreso en la Real Academia. Hace tiempo que su apasionada inquietud y su atinado juicio hicieron saltar las costuras de sus ropajes médicos para ataviarlo de una humanidad cabal y generosa que le otorga una elegancia a salvo de cualquier moda.