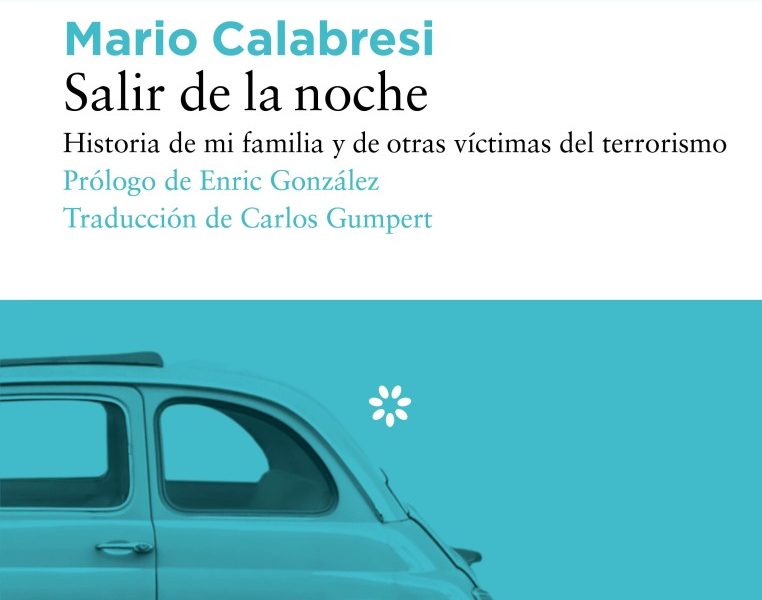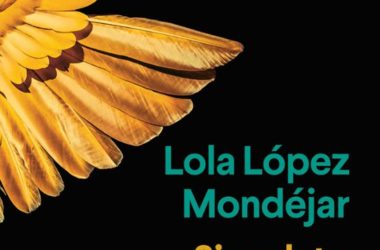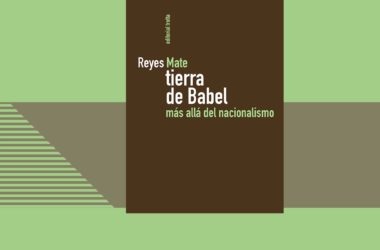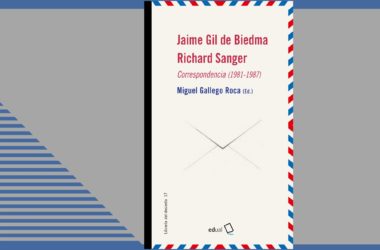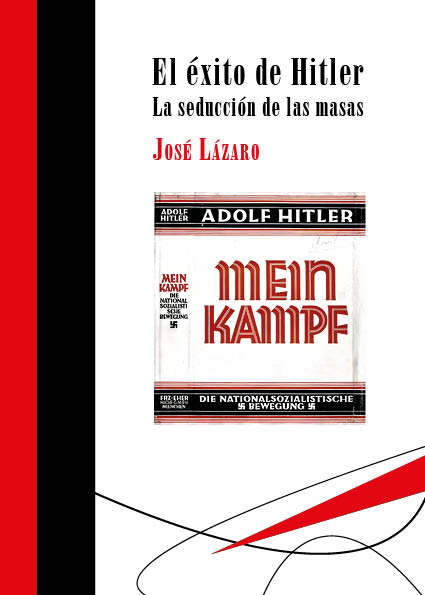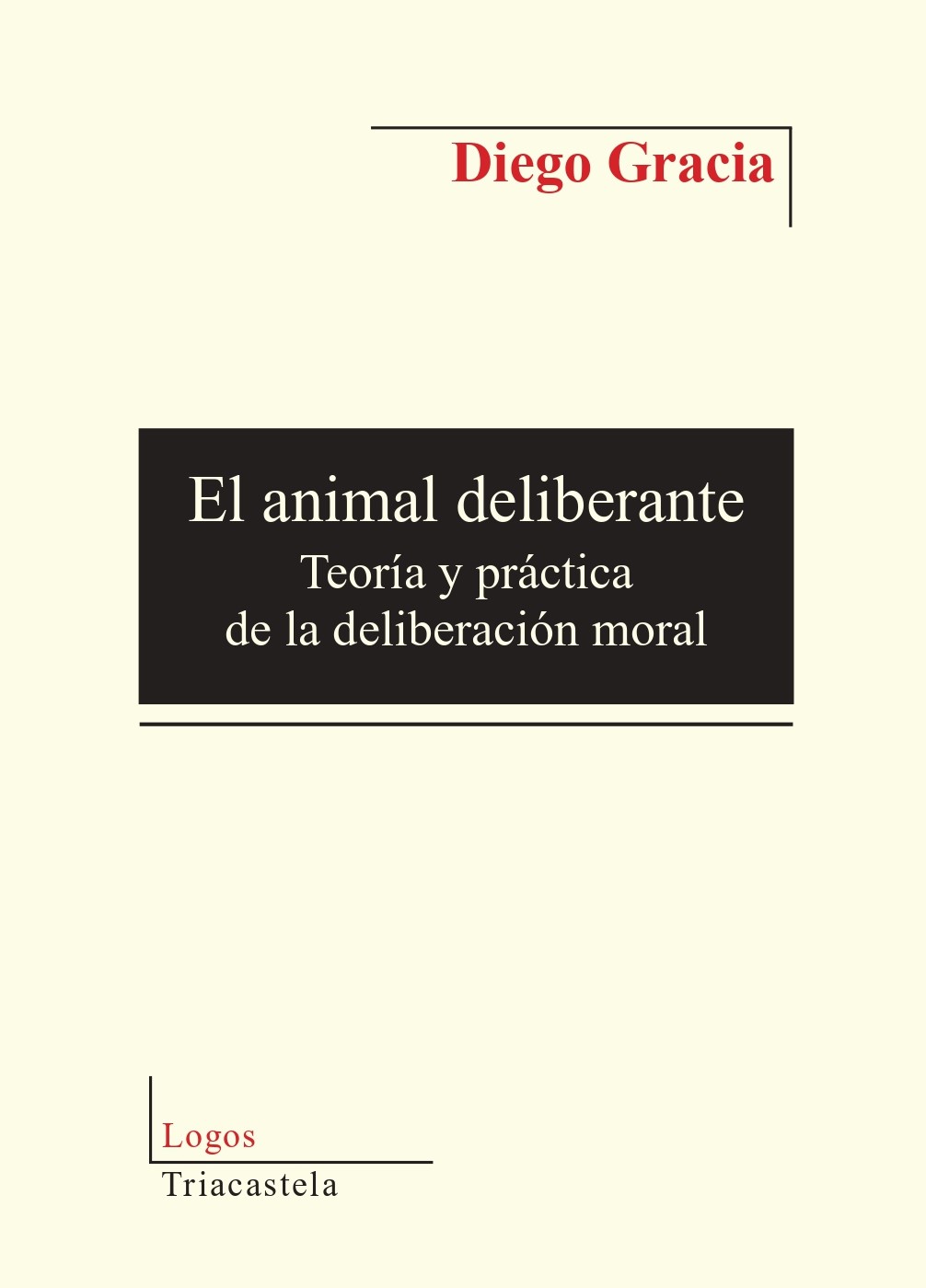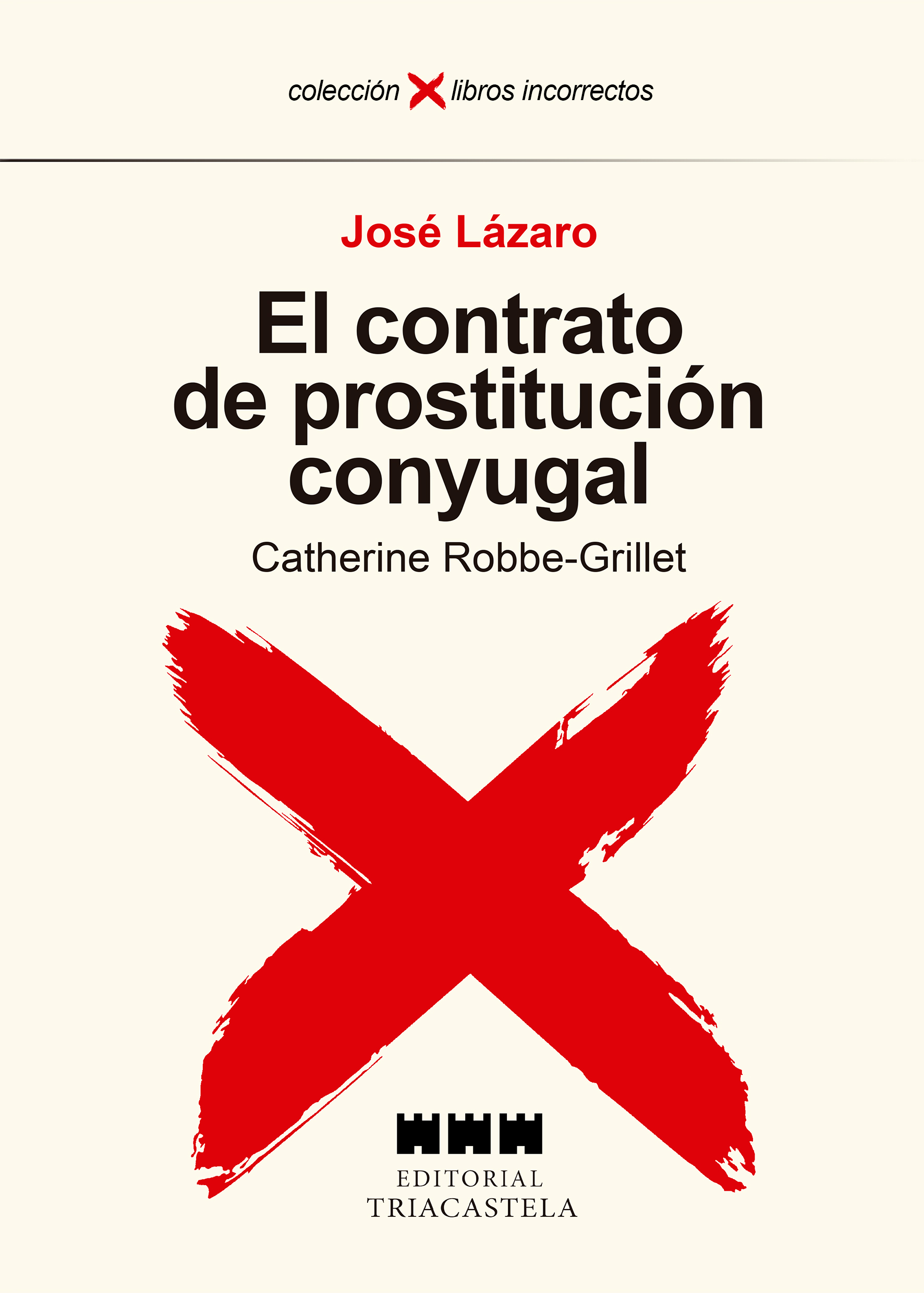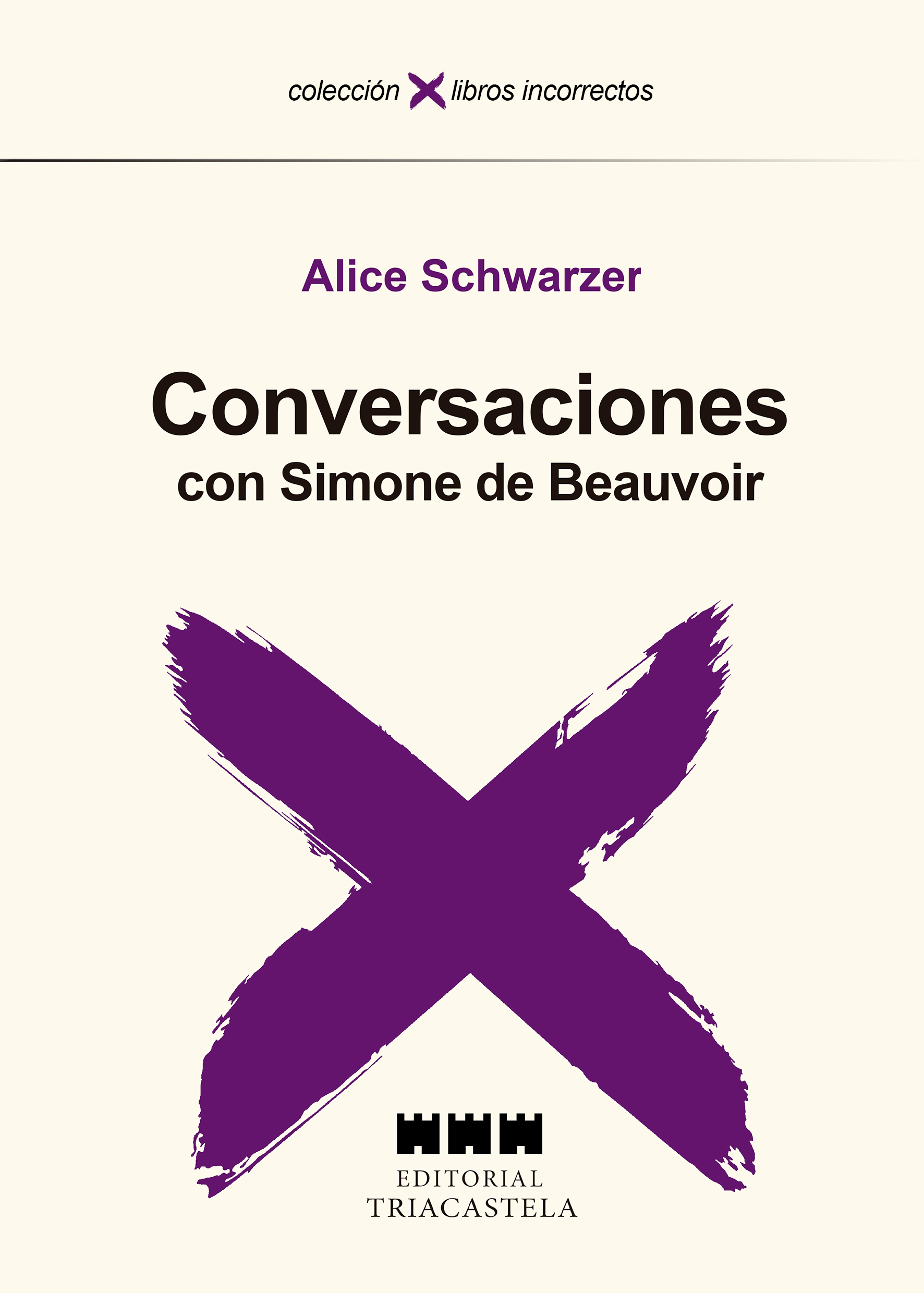Mario Calabresi (2023), Salir de la noche. Historia de mi familia y de otras víctimas del terrorismo, Barcelona, Libros del Asteroide.
*
Mario Calabresi (2007), Spingendo la notte più in lá. Storie della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo, Milano, Mondadori.
Mario Calabresi (2019), La mattina dopo, Milano, Mondadori.
Mario Calabresi (2020), Quello che non ti dicono, Milano, Mondadori.
Mario Calabresi (2022), Una sola volta: storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere, Milano, Mondadori.
Mario Calabresi (2024), Il tempo del bosco, Milano, Mondadori.
El 14 de marzo de 1972, Giangiacomo Feltrinelli resultó muerto a consecuencia de la explosión de una bomba que manejaba con la intención de cortar el suministro de luz a Milán. Feltrinelli pertenecía a los GAP (Gruppi d`Azione Partigiana), organización armada de extrema izquierda. Al mismo tiempo, era miembro de una familia de la alta burguesía italiana, dueña de varias empresas, y él mismo impulsó la implantación de las librerías Feltrinelli, que a día de hoy constituyen la mayor cadena italiana del sector. El cadáver fue identificado por Luigi Calabresi, inspector de policía en la prefectura de Milán hasta que el 17 de mayo de ese mismo año fuera asesinado una mañana cuando se dirigía a su trabajo. El seguro de la furgoneta que trasladó a Feltrinelli la noche de su muerte a Segrate, en las cercanías de Milán, estaba a nombre de Carlo Fioroni, también militante de la izquierda revolucionaria. En los días posteriores a la muerte de Feltrinelli, se ocultó en la residencia de Milán de la familia de Carlo Saronio. Éste pertenecía igualmente a una familia pudiente y colaboraba con la citada organización de la izquierda radical. Unos años después, Fioroni organizó el secuestro de Carlo Saronio; una sobredosis del cloroformo aplicado para dormirlo provocó su muerte, lo que no fue obstáculo para que la organización armada cobrara el rescate a la familia. Tres años después apareció su cuerpo.
Esta truculenta secuencia enlaza acontecimientos aparentemente no relacionados, pero asocia grupos y personas que contribuyeron a conformar (y a sufrir) el ambiente social y político que atravesó Milán y el conjunto de Italia en los años 70. Vaporosas aspiraciones de cambiar el mundo arrastradas desde mayo del 68 y sus secuelas derivaron en un ambiente de odio y violencia exacerbados por el terrorismo indiscriminado de la extrema derecha, con participación por activa o pasiva de los servicios secretos. Ese ambiente irrespirable fue el que envolvió la niñez de Mario Calabresi, hijo del inspector asesinado. Perder un padre a los dos años marca la vida de cualquiera. El autor que nos ocupa no es una excepción, pero la huella imborrable del crimen puede ser asimilada de formas muy diversas. Calabresi ha vuelto al lugar del crimen para encontrar explicaciones y también para dedicarse mediante su labor de periodista y escritor a trasmitir los valores contrarios a los que llenaron de plomo la Italia de los 70.
En todos los textos de Mario Calabresi subyace una profunda humanidad, una voluntad evidente de trasmitir historias de personas que representan ejemplos de superación, de enfrentar la adversidad, de contribuir a hacer mejores las vidas ajenas. No cabe duda de que la experiencia personal es referente obligado para explicar esta proyección del autor hacia los ejemplos de superación. Calabresi nació en aquella Milán de 1970, envuelta en niebla y violencia. Antes de que el cambio climático y la decadencia industrial trasformaran el paisaje urbano y disiparan la niebla, identificamos Milán con una ciudad oscura, húmeda, una suerte de Londres asentada en la llanura alta del Po. Pero no era solo la niebla la que oscurecía aquel Milán; los puros ideales del 68 empezaban a derivar, tras la correspondiente reacción conservadora, hacia tentaciones de cambiar la sociedad mediante la violencia. El terrorismo de extrema derecha, que golpeó cruelmente la ciudad el 12 de diciembre de 1969 con el atentado de la Plaza Fontana, acabó por convencer a los grupos de izquierda radicalizados de que había llegado el momento de culminar la tarea de la resistencia al nazismo, dejada inconclusa por una izquierda oficial reformista que habría acabado por integrarse en el sistema sin cuestionar unas bases entendidas como inaceptables porque oprimían a la clase trabajadora. El espejismo parecía cobrar verosimilitud en una época de importantes movilizaciones de la clase obrera, que pugnaba por mejorar sus condiciones de vida y trabajo en la coyuntura de una Italia que veía frenar el extraordinario crecimiento económico experimentado en las décadas anteriores («el milagro italiano»).
Antes de que el terrorismo adquiriera consistencia hasta condicionar la vida política y social italiana, la violencia de los grupos extremistas pasó a formar parte de la vida cotidiana. A los atentados terroristas indiscriminados de la extrema derecha daban réplica los grupos de extrema izquierda con una violencia difusa que estimaban necesaria para preparar esa revolución que acabaría con el capitalismo. Cabe distinguir, en este sentido, la violencia política ejercida desde una constelación de grupos que decidieron emplear las armas como única posibilidad, a su entender, de avanzar hacia el gran objetivo de acabar con el capitalismo, de la práctica ya claramente terrorista, que tuvo en las Brigadas Rojas su principal exponente, y cuya actividad más letal se desarrolló en la segunda mitad de los años 70. Este es el panorama en que se produjo el asesinato de Luigi Calabresi, padre de Mario. Todas las víctimas de la violencia política merecen recuerdo y reconocimiento, pero si hubo una víctima emblemática, cuyo asesinato concentró muchas de las líneas de fuerza que confluyeron en los llamados años de plomo, fue esta.
Luigi Calabresi era comisario de policía en Milán. Tras el atentado de la Banca de la Agricultura de la Plaza Fontana el 12 de diciembre de 1969 (17 muertos), la policía siguió en primer lugar la pista anarquista; uno de los detenidos de esta tendencia, Giuseppe Pinelli, murió al caer desde un cuarto piso de la comisaría milanesa. Luigi. Calabresi, que conocía a Pinelli y de hecho lo había invitado a acudir a comisaría por sus propios medios, en una detención ciertamente peculiar, no se encontraba en la estancia desde la que cayó Pinelli. Pronto se difundió la versión de que había sido arrojado por los policías. Al igual que el atentado de la Plaza Fontana (y de otros tantos de los sucedidos en Italia en la época), la peripecia judicial de la muerte de Pinelli fue larga y confusa, para concluir en una sentencia que negaba las dos hipótesis más difundidas hasta entonces: el suicidio o el asesinato. La sentencia establecía que Pinelli había probablemente sufrido un desvanecimiento como consecuencia de la larga estancia en comisaría (tres días) mal alimentado y sin apenas haber dormido. En el cargado ambiente de aquellos días, la izquierda extraparlamentaria desarrolló una campaña de acoso y señalamiento contra Calabresi, acusado como responsable último del asesinato. Pero la campaña no se limitó a los grupos radicales; en un manifiesto aparecido en L’Espresso, 750 intelectuales, entre los que se encontraba lo más granado de la intelectualidad italiana, firmaba un manifiesto que responsabilizaba a Calabresi de la muerte de Pinelli. El paso de los años, lógicamente, ha cumplido sus efectos; algunos de aquellos firmantes, interpelados, no han querido volver sobre los hechos. Otros han reconocido en privado las consecuencias funestas de la campaña. También hay quienes han lamentado públicamente su participación en el acoso al inspector de policía[1]. No tan implicado como los firmantes, pero sí representativo de una suerte de banalidad del mal implícita en ciertos actos aparentemente intrascendentes, el juez que dirige la instrucción de otro caso de asesinato terrorista confiesa muchos años después a Mario Calabresi: «Cuando murió su padre, yo tenía 17 años, era un joven militante socialista, y yo también grité aquel slogan en las plazas, sí, aquel que usted conoce bien… Decíamos cosas de las que no teníamos conciencia, no imaginábamos la violencia que producirían»[2]. No es razonable acusar a los signatarios del documento del asesinato de Calabresi, obviamente. Pero, como señala su hijo,
las calumnias, repetidas insistentemente, son capaces de construir una biografía. No puedo dejar de pensar en mi padre y el personaje que fue construido entre 1969 y 1972, con la colaboración de periódicos, obras de teatro, películas, octavillas y pintadas en los muros, que en parte me parece han sobrevivido al paso del tiempo, a los desmentidos, a las evidencias. Hay clichés insumergibles… (Calabresi, 2007, 109)
Probablemente, de aquí se pueden extraer algunas de las conclusiones más significativas de aquel periodo; el cruel acoso, el señalamiento, la persecución de una persona como Calabresi, trágicamente culminados con su asesinato, muestran la radical injusticia de convertir la disputa política en una caza al hombre señalado como enemigo y pieza por tanto digna de ser abatida. Tal sucedió en el caso que nos ocupa, con grados de crueldad ciertamente difíciles de superar, pero marcaban el tono generalizado en la época, y no podemos afirmar en absoluto que en la actualidad estén superados estos procedimientos. Por muy convencido que se esté del juicio crítico emitido sobre una persona y sus actos, la deshumanización que implica el señalamiento público con ensañamiento y su descalificación integral desborda cualquier pretensión de contienda política democrática. Durante los años siguientes, las amenazas acompañaron la vida del comisario, que procuró que la familia no fuera consciente de la situación. Llegó a denunciar en los tribunales a Lotta Continua, cuyo semanario insistía en la campaña de criminalización. El proceso subsiguiente se vio asimismo salpicado de avatares que no condujeron a ninguna conclusión sólida, salvo intensificar la campaña amenazante sobre el inspector de policía. La atmósfera de los años de plomo impregnó Italia de algunos de esos caracteres que en latitudes más cercanas también conocimos. El escaso valor de según qué vidas humanas, la subordinación de principios morales elementales (respeto a la vida, a los derechos de los demás) a objetivos políticos, ciertamente respetables y hasta compartibles, tan absolutos como abstractos (la revolución, el socialismo, la clase obrera) abrieron el camino a una violencia cebada por la respuesta del extremismo contrario. Los años de plomo marcaron a un país que en los años 80 abandonaría esas grandes disputas ideológicas manchadas de sangre para entregarse a objetivos más mundanos, relacionados con la búsqueda de la felicidad material inmediata, eso que supo leer a la perfección Silvio Berlusconi. Tras las miradas duras, los ceños fruncidos, el odio de clase y la violencia difusa, la banalización de la diversión conquistó primero la televisión y luego el gobierno de los italianos.
En esa experiencia colectiva nacen la labor profesional y la prosa de Mario Calabresi. Una constante permanece en sus escritos: la comprensión de la naturaleza humana, el deseo de mejorar la vida de quienes nos rodean, un profundo humanismo, en definitiva. Hundir en la dura experiencia vital padecida desde la infancia las raíces de esta aproximación al mundo no parece una deducción arriesgada; si algo une la mayor parte de los escritos de Calabresi es la voluntad de superación, la admiración en muchos casos por la capacidad de sobreponerse a circunstancias adversas mediante el coraje que empuja a seguir adelante pese a que parezca muy difícil.
Salir de la noche, único libro traducido al castellano, es un ajuste de cuentas con la historia de su padre. No en vano el autor confiesa que unas cuantas mañanas no apareció por el instituto donde estudiaba, como era su obligación, sino que prefirió faltar a clase para acudir a la hemeroteca de Milán a revisar la prensa de aquellos años difíciles; quería saber qué pasó, por qué se quedó sin padre cuando apenas había cumplido dos años. El libro no es solo una revisión de su historia personal; es también una reivindicación de esas personas cuyas vidas quedaron rotas en ese periodo en el que, en palabras de Calabresi, «el país deliraba» y «padecía analfabetismo de la sensibilidad». Un analfabetismo que, como conocemos bien en España, impedía ver a las víctimas de esos delirios; Salir de la noche relata también otros casos de familias destrozadas por grupos que sacrificaron vidas propias y sobre todo ajenas al espejismo de una revolución que solo anidaba en el aire irrespirable de su fanatismo. La obra de Calabresi fue una de las primeras que puso a las víctimas en primer plano; también en Italia se llegó muy tarde a acompañar a quienes habían perdido mucho porque habían recibido en primera persona el castigo que los violentos querían infligir al conjunto de la sociedad. El autor denuncia la presencia adquirida en la sociedad italiana por los ex terroristas; no tanto porque no tengan derecho a reanudar sus vidas en las mejores condiciones posibles una vez cumplidas sus penas, sino por el carácter que parecen adquirir de voces autorizadas, que apunta a su consideración como románticos derrotados en sus nobles aspiraciones más que como lo que fueron: cercenadores de vidas ajenas, irresponsables ejecutores de personas a las que se creyeron con derecho de arrebatar lo más valioso y único que tenemos. Capaces, en definitiva, de producir daños irreversibles.
La sociedad italiana ha tardado mucho tiempo en sacudirse el peso del plomo que acumularon aquellos años; de hecho, muchas de las cuentas pendientes de la época siguen sin saldarse. Solo el paso del tiempo ha ido diluyendo el dolor y el asombro. Allí vuele Calabresi en Quello che non ti dicono («Lo que no te dicen»). Una historia imposible, que nadie hubiera podido imaginar para una ficción. Su pareja, Silvia, y su hija Marta recuerdan la figura de Carlo Saronio, ya citado al inicio de este escrito. Saronio era hijo de un industrial de querencias mussolinianas, posible causante con su producción de armas químicas de una degradación medioambiental susceptible de provocar un elevado porcentaje de enfermedades graves en la zona. Las personas más próximas a Carlo recuerdan a una persona reservada, muy poco comunicativa, de manera que una parte de su corta vida, y sobre todo, las razones que impulsaron sus actos permanecen en el terreno de las hipótesis. Así, su relación con Potere Operaio, el grupo del que surgió la escisión (Fronte Armato Rivoluzionario Operaio) responsable del secuestro que acabó finalmente con su vida, no se conoce con exactitud; si es claro que tenía relación con algunos de sus integrantes, a quienes ofreció refugio en varias ocasiones para escapar de la policía, no es tan evidente su grado de implicación en la organización, aunque algunos indicios apuntan a que era mayor de lo que suponían sus próximos en la época. Sí conocían mejor su implicación en la ayuda a personas humildes de Quarto Oggiaro, barrio obrero de la periferia milanesa, a donde acudía para dar clases en el marco de redes de voluntariado cristiano. Son hechos que parecen apuntar a una suerte de expiación por formar parte de una familia que disponía de una enorme fortuna y cuyas implicaciones políticas y sociales no la hacían particularmente ejemplar. Su huida en busca de una relación más generosa con la sociedad le llevó por caminos bien diversos: la compañía revolucionaria de la extrema izquierda de la época, y a la vez un trabajo de solidaridad amparado por la ética de raíz cristiana. Todo ello combinado con un trabajo de investigación facilitado por su reconocida inteligencia. La historia de Carlo Saronio dice mucho de una deriva que no por reconocida en otros tiempos y otras geografías deja de sorprender. Habla de las consecuencias que implica la deshumanización de personas convertidas en simples peones al servicio de una causa a la que todo se subordina. Los nobles ideales de un mundo mejor, de una sociedad libre de explotadores y explotados, de injusticias y sufrimientos causados por otros seres humanos no solo se revelan estériles cuando conviven con el desprecio absoluto hacia las personas de carne y hueso cercanas, sino que derivan en movimientos que representan formas de opresión y vulneración gravísima de los derechos humanos que deben igualmente ser combatidos con nitidez.
Otras obras de Calabresi apuntan directamente hacia el futuro, como explica con ese vaso de leche que siempre prefiere ver medio lleno, porque nos hace pensar en lo que haremos y no en lo que hicimos o lo que nos pasó. No obstante, subyace siempre esa sombra que marcó su vida desde casi el principio. Así, La mattina dopo («La mañana después»), es decir,
Ese despertar que parece normal pero rápidamente es sorprendido por el dolor. La primera vez normalmente se trata del final de una historia de amor, en los años jóvenes, después la vida nos reserva tantos, para algunos demasiados. La muerte de un padre, de un amigo, de un compañero, de un hijo, la pérdida del trabajo, un trágico error, un suspenso, una derrota clamorosa, la noche del final del trabajo, o el primer día de la jubilación. Ante ella, podemos intentar protegernos o empezar a naufragar. (Calabresi, 2019, e-book, posición 74)
Yavuz Baydar, periodista turco citado por Calabresi, coincide en la importancia del momento: «Ese es el momento decisivo. El camino que emprende la mañana después que se rompe tu mundo a menudo decide lo que será tu vida» (Calabresi, 2019, e-book, posición 845).
Calabresi narra varias mañanas después, de gente que sí supo protegerse, defender y volver a caminar tras el golpe inicial. Son historias de su familia, de sus abuelos, de su propia madre cuando enviudó por segunda vez y en esta ocasión sí que naufragó hasta que consiguió enderezarse de nuevo, de supervivientes de campos de concentración nazis … Historias de quienes han sufrido serios problemas de salud: un ictus, lesiones espinales, un aneurisma… También la víctima de un accidente de tráfico, provocado por una imprudencia ajena, que le privó de la posibilidad de caminar para siempre, saca conclusiones:
No mirar al pasado con rabia. No se puede cambiar lo que ha ocurrido, se necesita estar en paz. Y cuanto antes se haga mejor. Mirar atrás es demasiado doloroso, hay nostalgia y rabia por lo ocurrido, por la gratuidad de un gesto irresponsable que cambia para siempre tu vida. Solo se para quien muere. (Calabresi, 2019, e-book, posición 613)
Una pregunta inmediata se repite tras la catástrofe: ¿Qué hago ahora? El baloncesto como metáfora: te obliga a alzar la cabeza, a apuntar la mirada en alto hacia el objetivo y lanzar el balón lejos. Calabresi nos traslada las experiencias de los afectados, y también de sus cuidadores; siempre con la mirada hacia el futuro. Volver atrás no tiene sentido, porque solo cabe partir de la asunción de la pérdida; cancelar lo ocurrido es imposible, pero no lo es explotar todas las posibilidades que siguen existiendo tras asumir la nueva situación.
Otra reflexión importante alude a la culpa del superviviente. Experimentada por quienes han podido escapar de situaciones críticas en las que otros perecieron, parecen sentirse causantes de la injusticia sufrida por compañeros de infortunio con menos suerte.
Tras su experiencia como director de dos de las cabeceras más importantes del periodismo italiano (La Repubblica y La Stampa), Calabresi opta por abordar realidades que se alejan de la inmediatez, de la aceleración impuesta por la prensa diaria para ofrecer más espacio a la reflexión. Como el propio autor señala, la profundización y el cuidado de los detalles son fundamentales para entender bien lo que ocurre, algo que no encaja en un mundo cada vez más volcado a la instantaneidad, a la velocidad, al discurrir de los hechos de forma fugaz, dejando paso a los siguientes sin posibilidad de dejar huella ni poso. Enlaza esta elección con el reconocimiento del valor de las cosas bien hechas, del que hace bien su trabajo. En Una sola volta. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere, se suceden historias realmente humanas, algunas ciertamente conmovedoras. Todas ellas rezuman generosidad, humanidad, empatía con quienes sufren y luchan contra la adversidad.
Al igual que se ha apuntado en relación con las víctimas del terrorismo en España o en Italia (y en relación con el franquismo, podríamos añadir), los supervivientes del holocausto tardaron en trasmitir públicamente sus testimonios. Sami Modiano habla con Calabresi después de no haber pronunciado palabra sobre su experiencia en Auschwitz durante 60 años. Sus palabras recuerdan las que el autor del libro ha repetido tanto: no odiar, no tener rencor, ser honesto. Todavía sueña con su hermana, a la que veía al otro lado de la alambrada del campo de concentración hasta que no la vio más, con lo que eso significaba.
La historia de Ali, sastre que continúa en Turín el oficio, aprendido en Afganistán y practicado por su familia, estremece no tanto por la odisea del protagonista, en su camino desde su país de procedencia hasta Italia (un recorrido que cambiando lugares de origen y destino se ha vuelto cotidiano en nuestro entorno) como por la mano que no fue capaz de dar a su compañero de aventura, ahogado en el mar a pocos metros de la orilla. La tragedia lo persigue hasta que consigue organizar el traslado del cadáver para devolverlo a su familia.
No estamos acostumbrados a escuchar historias ejemplares, seguramente no porque no las haya, sino porque los medios trasmiten con frecuencia los casos contrarios, aquellos en que es el mal el que se impone. Cómo no conmoverse ante una persona que debe renunciar para siempre a su vida anterior: testigo del asesinato por la mafia del magistrado Rosario Livatino, un testigo no hace caso de aquellos que le sugieren que en Sicilia tener ojos y oídos para este tipo de sucesos es un paso seguro para cambiar de vida, o simplemente para perderla. Su declaración permite identificar y condenar a los asesinos, y la consecuencia inevitable será la necesidad de procurarse una nueva identidad y alejarse para siempre de su lugar de residencia. Preguntado si se arrepiente de una decisión que le ha supuesto perder casi todo lo que tenía (su pareja acabó por separarse, incapaz de soportar las servidumbres impuestas), contestó que ni por un momento.
Calabresi es un gran narrador de historias, como demuestra una vez más en Il tempo del bosco. Son historias con moraleja, historias que pretenden trasmitir valores, pero no hablan de teorías, sino de personas de carne y hueso que han afrontado la adversidad y decidieron no quedarse anclados en ella. Como la de María, a la que Mario encuentra perdida en la Grand Central Station de Nueva York, 6000 km y cinco semanas después de un periplo iniciado en Ecuador. Busca el tren n.º 7, y al fin lo encuentra, tras descubrir que se trata del metro neoyorkino. O la de Ebrima, que sale de Gambia con 15 años para cumplir el sueño de llegar a ser futbolista de algunos de los grandes clubs europeos que han visto jugar en la Champions League. Tras un viaje terrorífico, se abre camino en Italia y hace realidad su sueño; llega a jugar en la Roma, en la serie A. Preguntado si ha merecido la pena, responde negativamente:
Si pudiese volver atrás no volvería a hacer el viaje, me quedaría en Gambia. No importa que haya llegado a ser un futbolista profesional, ni siquiera por esto merece la pena tanto sufrimiento. No, no lo volvería a hacer; es demasiado duro y he visto cosas demasiado feas. No se lo aconsejaría a nadie, ni siquiera a un enemigo… (Calabresi, 2024, e-book, posición 410)
Calabresi emplea un lenguaje llano, simple, directo, sin adornos, sin duda forjado en el oficio periodístico. Un bosque mágico, situado en el límite entre la Toscana y la Emilia le sirve de refugio para imaginar un tiempo distinto, alejado de las urgencias cotidianas. La vida entendida como un maratón, no como una carrera de velocidad, permite pensar, dosificar, reflexionar y enfrentar momentos duros con la esperanza de superarlos y ser capaces de llegar a la meta. Para ello no conviene malgastar esfuerzos, lo cual implica dedicarse a las cuestiones esenciales, necesarias, no perder el tiempo en distracciones banales. Y deprenderse de todas las cosas superfluas que nos rodean. Privilegiar lo importante por encima de lo urgente, en definitiva.
Mario Calabresi relata que encontró en el aeropuerto de Newark una familia de 6 personas (los padres y cuatro niños), originarios de Burundi. Provenían de un campo de refugiados y huían del terrible genocidio que asoló la zona en 1994. No llevaban equipaje, no tenían nada, solo un sobre y un folio con el destino final: Ohio. Interpelado, Jean-Claude, el padre, contestó: «Tenemos la vida. Y ahora también la posibilidad de vivirla».
[1] «En el aniversario del delito por el cual nuestros amigos Adriano Sofri, Ovidio Bompressi y Giorgio Pietrostefani, que sabemos inocentes, están detenidos, nosotros, que en el pasado hemos compartido ideas, palabras y comportamientos -sentimos el deber de reconocer que Luigi Calabresi, antes de ser asesinado, ha sido objeto de una campaña política y de prensa que ha sobrepasado todos los límites de una contestación decidida y ha suscitado hacia él sentimientos de odio, contribuyendo a crear un clima que ha llevado a su asesinato. Esa campaña y esos sentimientos no pueden justificarse, ni hoy ni entonces, ni siquiera por el razonable empeño, nuestro y de otros, dirigido a denunciar los abusos cometidos en las investigaciones sobre la masacre de Piazza Fontana y a buscar la verdad sobre la muerte de Giuseppe Pinelli. No hay excusas para el comportamiento con el que, por muchos de nosotros, fue recibida la noticia del asesinato de Calabresi: no se pronunció una palabra sobre el valor de la vida humana, incluso la de un adversario, ni sobre la gravísima violencia que el asesinato de un hombre lleva a la vida de sus familiares.» Entre los firmantes, figuraban Marco Fossati, Franca Fossati, Guido Viale y Nini Briglia (Calabresi, 2007, 114).
[2] El slogan referido era: «Calabresi assassino». Su hijo Mario refiere haberlo visto escrito en alguna pared todavía en fechas recientes.