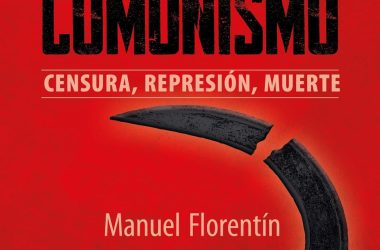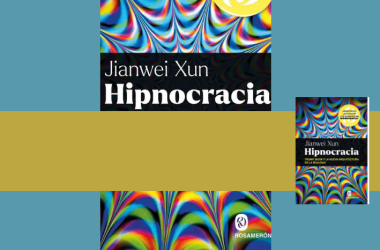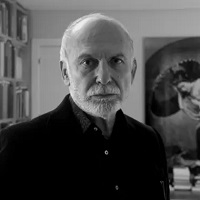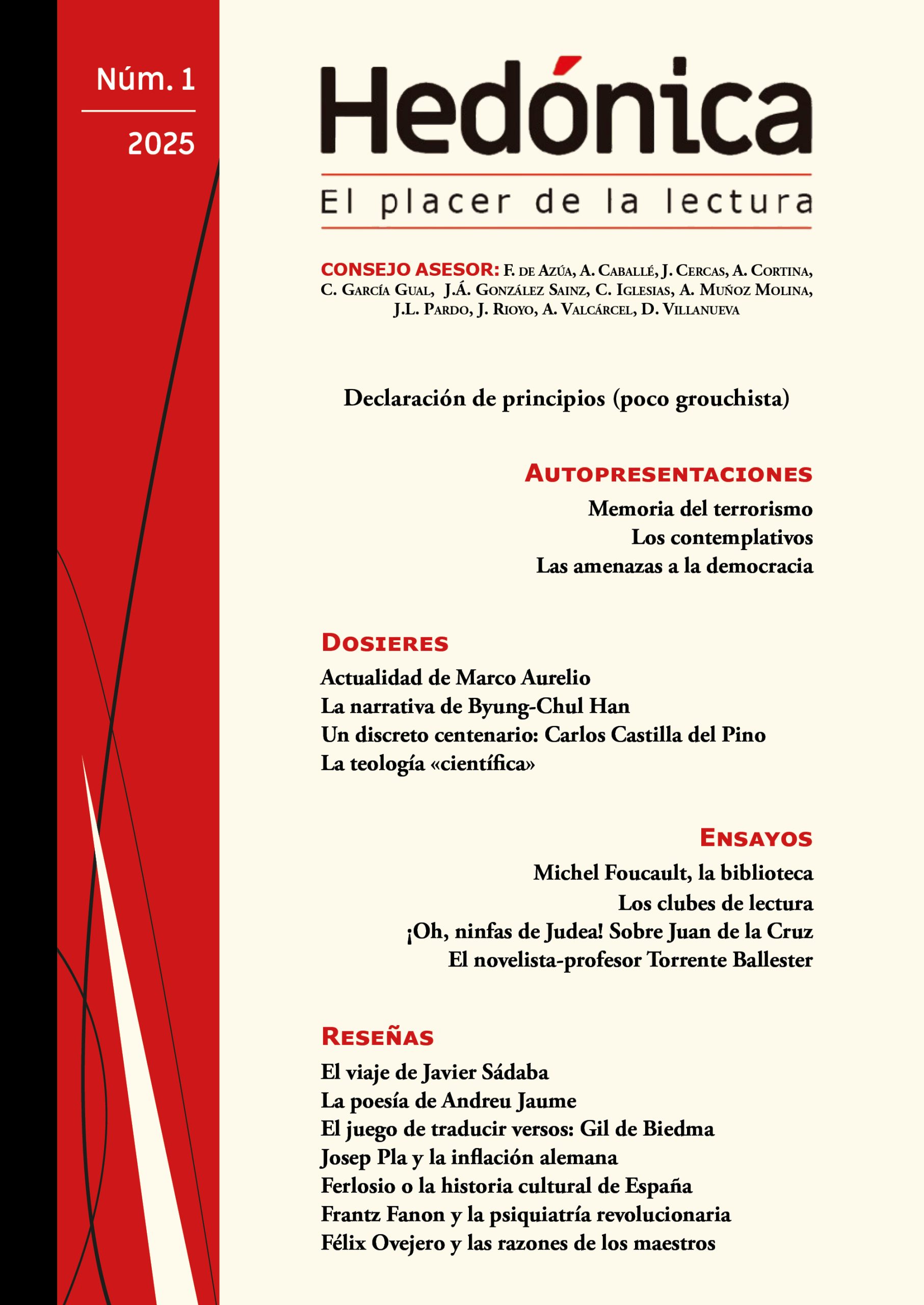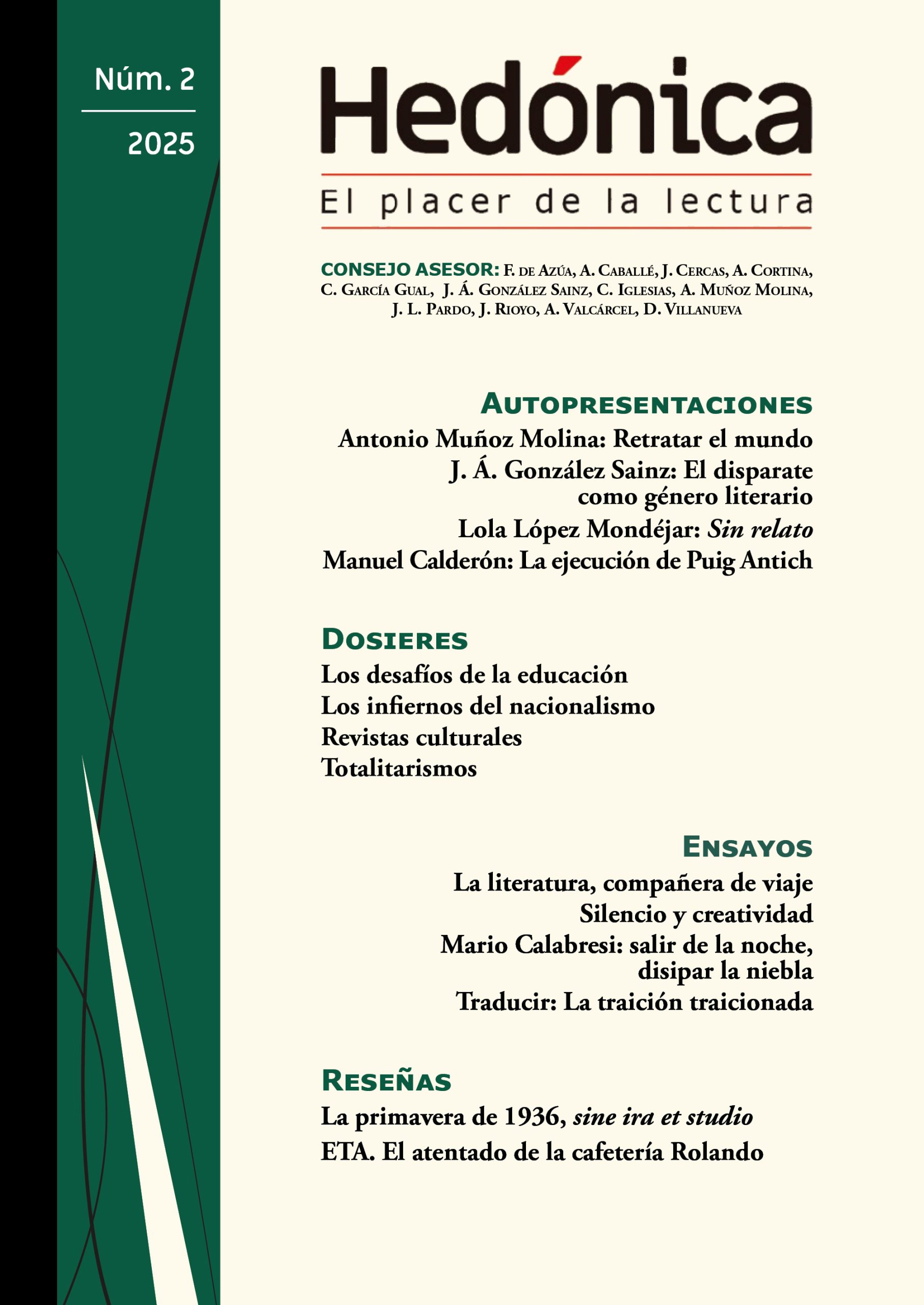Manuel Calderón (2024): Hasta el último aliento. Puig Antich, un policía olvidado y una guerrilla contracultural en Barcelona, Barcelona, Tusquets. [401 pp., XXXVI Premio Comillas 2024].
No existe, que yo sepa, una norma clara sobre cuánto tiempo debe pasar para escribir sobre un acontecimiento violento en el que haya quedado marcada la huella del dolor, la injusticia, la cobardía, la lucha por la libertad. Guerra y Paz de Tolstoi empezó a ver la luz en 1865 y narraba unos sucesos acaecidos sobre 1812. La batalla de Waterloo tuvo lugar en 1815 y fue recreada por Stendhal en La cartuja de Parma en 1839; años más tarde, en 1861, hizo lo mismo Víctor Hugo en Los miserables. La prueba de que no hay una pauta sobre cuándo deben ser novelados unos hechos históricos claves para un país es que la que puede ser la mejor novela sobre la Guerra Civil española, Crónica del alba, de Ramón J. Sender, vio la luz en México en 1942.
Fue la experiencia del Holocausto lo que acortó esa especie de duelo literario, decantación o necesidad de que pasara el tiempo para que los hechos se viesen lejanos o no de nuestro tiempo. Nunca olvidados, pero por lo menos no recordados con resentimiento y saña. El desastre de los campos de concentración introdujo la necesidad de dejar claro que los supervivientes estuvieron allí. El superviviente se convertía a la vez en un derrotado, y muchos de ellos simplemente retrasaron su propio final: Levi, Améry, Celan (en nombre de los padres exterminados). Incluso la idea de «memoria» se resarció de la damnatio memoriae romana, la condena al olvido. Ahora puede que haya otra condena: la de que los muertos sigan vivos en el campo de batalla de la memoria.
Por primera vez hablaron las víctimas de la Historia, los muertos y los que acabaron siendo muertos vivientes. Es una experiencia diferente a caer en el campo de batalla: fue la negación absoluta del enemigo, su exterminio y desaparición, en el futuro y en el pasado. Así lo escribió Primo Levi ante los negacionistas que proclamaban que el lager no había existido: «Conocemos bien ciertos mecanismos mentales: la culpa es un engorro… Se empieza por negarla en un juicio; luego se niega durante décadas, en público: pues bien, el ensalmo ha funcionado, lo negro se ha vuelto blanco, lo torcido se ha enderezado, los muertos no están muertos…». Lo escribió en Si esto es un hombre, entre 1945 y 1947, muy poco tiempo después de su experiencia en Auschwitz, donde tomó las primeras notas.
Sirva este preámbulo para advertir que en el contexto político y cultural español, escribir del pasado —sobre todo si está en los límites temporales del franquismo, incluso tan próximo que pueda ser ahora mismo—, comporta quedar atenazado por un estéril debate ideológico de escaso interés y de una manipulación política y sentimental insoportables. Por ahí quería empezar, porque fueron precisamente los efectos nocivos de la Ley de Memoria Histórica de 2007 los que deformaron sucesos que poco tenían que ver con los hechos vividos. Incluso se empezaron a otorgar papeles heroicos en una triste historia —la que he querido contar en Hasta el último aliento— en la que un joven anarquista de veinticinco años murió a garrote vil sin que casi nadie, o muy pocos, hicieran nada y arriesgaran ellos mismo su libertad por evitarlo. Claro, era el franquismo y nada se puede recriminar. El filósofo Reyes Mate, quien con más rigor ha estudiado esa recuperación del pasado, ha advertido que legislar sobre la memoria histórica supone llegar hasta el final.
Están los hechos, pero también existe lo que no llegamos a ver y no fue recogido ni en documentos oficiales, ni en los periódicos, ni tan siquiera en el testimonio de los testigos. Cita a Benjamin: «En la pretensión de mostrar las cosas como realmente han sido se esconde el narcótico más potente del siglo XIX». «¿Qué por qué? —se pregunta Mate—. Porque ateniéndose a los hechos se construye la ilusión de aprehender la realidad. Pero la realidad es más que los hechos. Los hechos son la parte emergente y exitosa de la realidad» (La herencia del olvido, 2008).
Nada de lo expuesto me llevó a escribir la historia de la ejecución de Puig Antich hace cincuenta años, pero a lo largo de la investigación —sumario, comprobación de los hechos, hemeroteca y testigos directos— descubrí que mientras unos desarrollan una hipermemoria —algo atrofiada—, otros protagonistas desaparecen del escenario (del crimen) dejando un inmenso vacío. Es decir, la memoria también puede fabricarse. ¿Qué me llevó entonces a escribir sobre estos hechos? Que esta historia estaba siendo utilizada sin mayor escrúpulo para resolver las peleas políticas actuales. Sobre ese tablero, el reparto de papeles era claro: la izquierda era la víctima y la derecha, el verdugo, sin ni siquiera haber estado allí. Sin más matices. Es decir, entender la historia como el lugar donde siguen peleando los mismos protagonistas. No es algo nuevo: Ortega y Gasset ya habló de que cuando no existe proyecto de futuro, se recurre al pasado. Comprendí las enormes falsedades que se llegan a construir para fabricar una historia que legitime la razón política, sin tener en cuenta que ésta no garantiza tener la razón moral. Por otro lado, no tenía el menor interés en rebatir esas mentiras porque no contradecían los hechos, sino la interpretación que de ellos se hacen. Me interesaba más el silencio.
Me propuse volver a contar aquella historia cincuenta años después, como si antes no se hubiese contado, ni se conociese —de hecho, hay muchas personas, diría que la mayoría, que sólo conocen una parte mínima: el terrible final, pero no cómo se llegó hasta él— y, por lo tanto, limpia del viscoso velo de la ideología, o tal y como lo expresó Camus, —despolitizar por completo el espíritu para humanizar—, para poder estar cerca de los seres, las cosas y la vida, sin intermediarios. «No negarse a reconocer lo que es verdad aun cuando lo verdadero parezca contrariar lo deseable», escribió en uno de sus carnets. Se trataba de contar unos hechos trágicos, ignorando los papeles otorgados a los que murieron, como si el encuentro entre Salvador Puig Antich y el subinspector Francisco Anguas Barragan, ambos de la misma edad, estuviese predestinado en literatura y ya nada se pudiese hacer para evitarlo.
Fue Leonardo Sciacia quien en El caso Moro habló del texto de Borges «Pierre Menard, autor del Quijote», precisamente para volver a escribir el mismo libro que, aun siendo igual, ya no lo es. Ni lo puede ser. Cervantes escribirá en el noveno capítulo de la primera parte: «… la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir». Menard —«en cambio»— escribe… exactamente lo mismo, pero no es igual. Concluye Borges: «La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió». La historia ya no será la indagación de los hechos, sino el principio mismo.
El caso de Puig Antich y la organización a la que pertenecía, el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), es un caso de mitificación de un capítulo negro de nuestra historia del que ya no habría nada más que saber —algo que no es cierto, como me he esforzado en demostrar en este libro—, sino utilizarlo como suceso fundacional y ejemplificante que nos orientará en el futuro para saber lo que es justo (el revolucionario) e injusto (el policía). En el mismo texto sobre Menard, Borges ironiza con el pensamiento de William James, al que el nuevo autor del Quijote se habría adherido, basado en que la verdad es lo que nos reconforta y satisface. No los hechos. Sin duda, la historia de Puig Antich y sus compañeros ha justificado y fortalecido las convicciones políticas de muchos en contra siempre de otros. Creo que ha llegado el momento de ir a los hechos y dejar las interpretaciones.
El MIL fue un grupo de doce miembros cuya actividad armada se desarrolló en apenas un año frenético de atracos. Hay antecedentes hasta que la organización empieza a actuar y alcanza su final —tal vez su fin último— que se prolonga de manera trágica y que, a la postre, es lo que quedará de su experiencia revolucionaria: la ejecución de uno de sus miembros el 2 de marzo de 1974. Fue un producto casi perfecto del mayo del 68, aunque había algo que lo diferenciaba de los movimientos surgidos en Francia, Alemania e Italia, y no era menor: que España era una dictadura con las cárceles llenas de presos políticos y pena de muerte en vigor. También Barcelona era una dictadura —sobra decirlo—, donde nació el grupo en 1971, aunque lo pareciese menos, un espejismo que pudo tener consecuencias en la manera desinhibida de actuar del grupo, con un exhibicionismo «contracultural». Era un estilo de atracadores de las películas de Jean Pierre Melville: los protagonistas se rigen por su propio código mientras la vida normal, o la vida pequeña, sigue su curso sin llegar a juntarse nunca. Aunque su inspiración estética estuviese en los Tupamaros, con sus trajes a medida y corbatas de colores, y que llevó a las pantallas Costa-Gavras en Estado de sitio (1972) en los mismos días en los que actuaba el MIL. Alguna crónica llegó a compararlos.
Idolatraban la violencia, que no sólo era un medio, sino una actitud vital frente al poder, de estilo osado, como una estrella de rock, porque ellos ya eran libres y representaban otro tiempo; nada que ver con unos analfabetos delincuentes comunes. De hecho, también en alguna crónica de sucesos se destacaba que aquellos atracadores parecían «europeos» y se expresaban correctamente. Quien mejor representó esta manera de ir por la vida fue la RAF, la Baader-Meinhof, en la que el MIL se miraba —o así me lo reconocieron sus miembros armados—, pese a que la banda alemana tenía objetivos mucho más ambiciosos (a la altura de su alianza con los grupos terroristas palestinos y su participación en secuestros aéreos). Un ejemplo de que la definición de «terrorismo chic», que tanto molestó, apuntaba a una visión estética de la violencia fue la colección de moda «Prada Meinhof» que la firma italiana sacó en la primavera de 2001. Los atentados del 11 de septiembre pusieron las cosas en su sitio. «Para terroristas, nosotros», vinieron a decir los yihadistas.
El MIL consideraba que los partidos de la izquierda tradicional —es decir el Partido Comunista— formaba parte del «sistema» —un engranaje perfecto, malévolo y autoconsciente, de explotación— que ellos tenían la misión de desmontar; y creían que sus textos teóricos —indigestos como los de toda la extrema izquierda de aquella época— eran el mapa con el que los trabajadores debían guiarse en la vida. Su aislamiento político —que se verá trágicamente al final de su aventura— se resume en que esa «nueva izquierda» que ellos preconizaban consideraba que la «vieja» estaba en la trinchera del enemigo. Esa fantasía les llevó a confundir —no fueron los únicos— a las democracias liberales con dictaduras consumistas.
En el contexto español, los postulados del MIL llevaban a fantasías estratégicas que entonces, hace cincuenta años, no eran fáciles de corregir: en la dictadura había partidos que representaban todo el abanico político que se abrió tras el mayo del 68: marxistas-leninistas en todas sus versiones y escisiones, maoístas, trotskistas, anarquistas, consejistas, situacionistas y, de manera especial en Barcelona, expresiones contraculturales que iban más allá de la política convencional y emplazaban a la ruptura con la familia tradicional, vivir en comunas, tener experiencias psicotrópicas, espirituales y orientalistas, o ser hippie… Un fenómeno que no se repetía en las dictaduras europeas con las que se podía homologar la española, especialmente la portuguesa y la griega.
De ahí que para muchos España hubiese alcanzado el desarrollo productivo, tecnológico y un nivel de consumismo que en nada se diferenciaba de las democracias burguesas, por lo que se podía afrontar un cambio, ya no la caída del franquismo, sino la del sistema capitalista. No en balde, los militantes del MIL eran jóvenes —de entre los 17 y 26 años— procedentes de familias acomodadas, clases medias ilustradas, con padres universitarios, biblioteca en casa; algunos de altísima burguesía, católica y catalanista, y segunda residencia, practicantes del escultismo, de la vida comunitaria y el amor a la tierra; educados, por lo tanto, sin el rigor de las clases trabajadoras y con un margen de libertad superior. Hay otra rama en el grupo: la francesa que admiraba el anarquismo de 1937 y el maquis, de ahí la base en Toulouse.
La historia del MIL apenas dura un año: desde que en septiembre de 1972 un grupo de jóvenes bachilleres con un vínculo de amistad ponen en marcha una guerrilla urbana basada en atracos o «expropiaciones» a bancos, dinero que sería entregado a las organizaciones obreras para mantener sus luchas, pero que nunca llegó a sus manos. Por dos motivos. Porque lo rechazaron: no tenían una experiencia laboral y desconocían que el mundo en las fábricas era más sensato que el de esa pequeña vanguardia armada y que un conflicto laboral era en sí mismo más revolucionario que clamar por el final del capitalismo en las puertas de la Seat. En segundo lugar, porque el MIL necesitaba dinero para mantener su infraestructura de pisos —una decena entre Barcelona y Toulouse—, la compra de armas, vivir sin estrecheces… Aborrecían el militantismo —la disciplina y la obediencia a la burocracia de los partidos—, el militarismo —porque no querían ser ningún ejército del pueblo— y la vida espartana de los abnegados luchadores —porque ellos ya habían conquistado su propia libertad—, ni formar parte de una vanguardia política por encima de las masas, pese a acabar siendo un grupúsculo devorado por su absoluto aislamiento.
En total fueron una docena de atracos realizados con una determinación y violencia inusuales en la ciudad: iban bien armados, incluso con ametralladoras y un Cetme —la policía le puso el nombre de la «banda de la Sten», antes incluso de que supiesen que era un grupo político—, con un botín millonario. Protagonizaron acciones de una violencia desconocida en aquellos años en Barcelona, como el atraco a una sucursal del Banco Hispano Americano, en la avenida Fabra i Puig, el 2 de marzo de 1973, donde dejaron ciego a un contable, se produjo un fuerte tiroteo con la policía y quisieron llevarse a un cajero de rehén a punta de pistola: le dispararon a la cabeza dos veces, pero el arma se encasquilló (confirmado por quien apretó el gatillo). Esta acción marcó un antes y un después en la organización: hasta ese día no habían comprobado el envilecimiento al que conducía la violencia. Faltaba exactamente un año para la ejecución de Puig Antich.
Todo terminó con la detención casual de Puig Antich el 25 de septiembre de 1973. Cuando estaba rodeado por cinco policías, disparó al subinspector Francisco Anguas, que murió en el acto. La familia y sus abogados siguen creyendo que el agente murió por «fuego amigo». Sin embargo, miembros del «brazo militar» del MIL —los tres vivos con los que hablé— creen que fue Puig Antich quien disparó, lo que en nada desmerece su causa. Una parte de la opinión pública —atenta a aquellos sucesos o «politizada»— sigue creyendo que aquel joven anarquista era incapaz de actuar violentamente, pese a formar parte de un grupo armado y llevar dos pistolas el día de su detención.
La situación política jugó en contra de Puig Antich, convirtiéndose en un peón dentro de un tablero en el que él y sus abogados no tenían ningún control. Cuando se celebró el Consejo de Guerra, el 8 de enero de 1974, ya se sabía que iba a ser condenado porque tres semanas antes, el 20 de diciembre de 1973, se produjo un hecho que lo cambiaría todo: ETA asesinó en un atentado espectacular al presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco. De que el régimen se iba a vengar eran conscientes el propio Puig Antich —«ETA me ha matado», dijo— y sus abogados; el fiscal y auditor militar que redactó la condena sabían que aquel magnicidio cambiaría irremediablemente el proceso.
Hasta que no se dictó sentencia, nadie, o un reducidísimo grupo de militantes libertarios, conocían al MIL. El propio régimen sabía que se trataba de un grupo marginal, como quedó claro por las escasas movilizaciones —callejeras o de sectores que pudieran influir en algún estamento del franquismo—. Tal vez la soledad en la que terminó esta aventura explique el mito construido con un joven anarquista que pidió, precisamente, no ser incluido en la hornacina sagrada de los mártires del franquismo. No ha sido así.
Pero esta historia me abrió caminos que esos hagiógrafos un tanto pueriles rehusaron explorar: la mayor expresión fue la película Salvador (2006), de Manuel Huerga, que marcó el relato que hoy sigue vigente. Se trataba de dos víctimas que habían sido olvidadas durante cincuenta años y que, me temo, lo seguirán siendo. El primero fue aquel contable que quedó ciego. Su nombre es Melquiades Flores, tenía treinta y siete años y dos hijos de corta edad. Después de una larga búsqueda, por apenas un mes, no llegué a conocerle. Sí que pude hablar con su mujer. Sólo quiero destacar una cosa que me dijo en uno de las charlas que mantuvimos: «Qué extraño que después de cincuenta años, alguien venga a preguntarnos qué fue de nuestras vidas». Cuando lo oí, me dio vergüenza sacar el cuaderno y anotarlo.
El otro camino era necesario recorrerlo y no habría tenido sentido escribir este libro sin llegar a esa otra víctima de la que nadie quería hablar. Se trataba de aquel joven subinspector, Francisco Anguas, de veinticuatro años. No era un policía «normal»: era un cinéfilo, le gustaba la nouvelle vague, admiraba a Truffaut y se llegó a matricular en la Facultad de Filosofía en Barcelona. Era de una familia humilde del sevillano barrio de El Tardón, Triana. Aunque los hechos lo viniesen a demostrar, renuncié al conflicto pasoliniano entre el policía pobre y el revolucionario rico. El día que su hermano me contó que su madre se tiró por el balcón pasados los años de la muerte de su hijo, creí que ya tenía la historia. Ya estaba el círculo cerrado, pero volví a sentir vergüenza. ¿Quién era yo para apropiarme del dolor de una madre?
En el ya clásico debate entre ficción y no ficción, el único momento en el que imaginé algo que no había sucedido actuó como posibilidad para seguir vivos los dos, el revolucionario y el policía. Me pregunté y se lo pregunté a la hermana de Puig Antich y a sus compañeros del MIL por qué cuando se vio rodeado de policías en la calle Gerona, número 70, de Barcelona, aquella tarde en la que se acababa el verano, no levantó los brazos y se entregó. La aventura ha terminado y aquí estoy vivo. Si no tenía salida alguna, ¿por qué decidió tomar el único camino que le iba a conducir a la muerte? ¿Una deshonra? ¿Un revolucionario nunca se rinde? El héroe tiene la misión de ir en contra de su propio destino, pero no fue así. Dostoievski resolvió este dilema de la manera más terrible: cuando estás al límite y quieres dar un paso más hacía el vacío, nadie te dará la mano para salvarte.