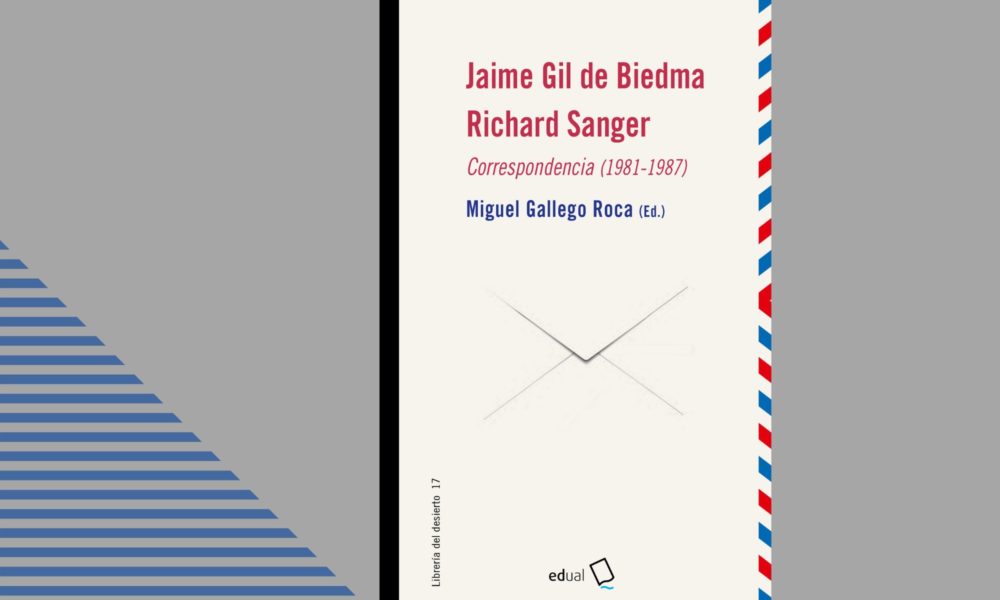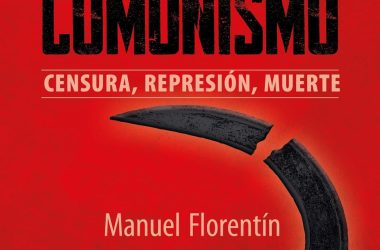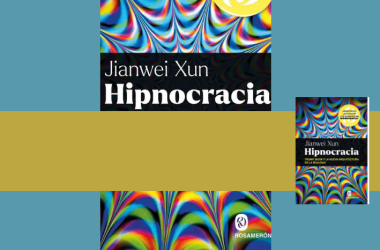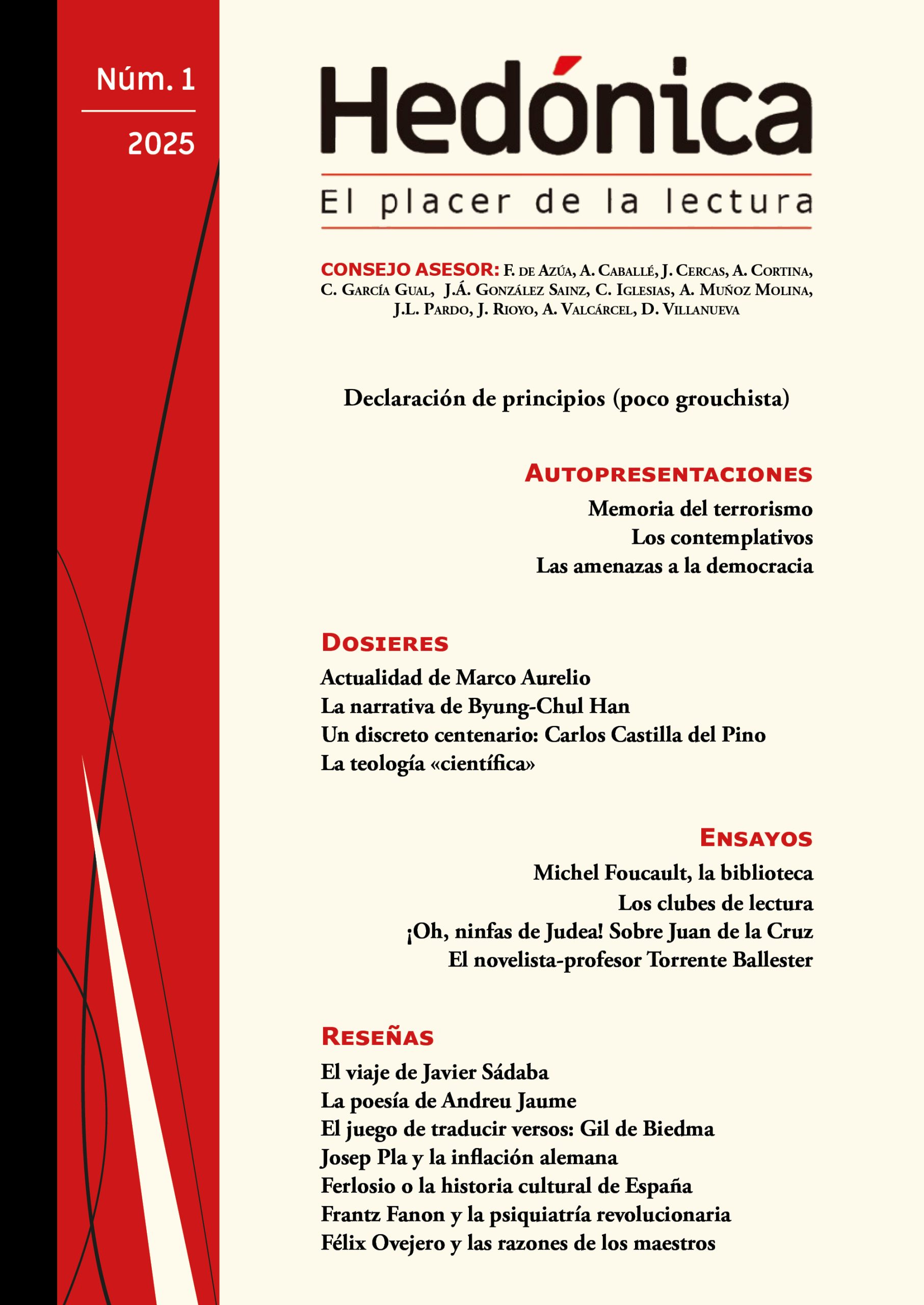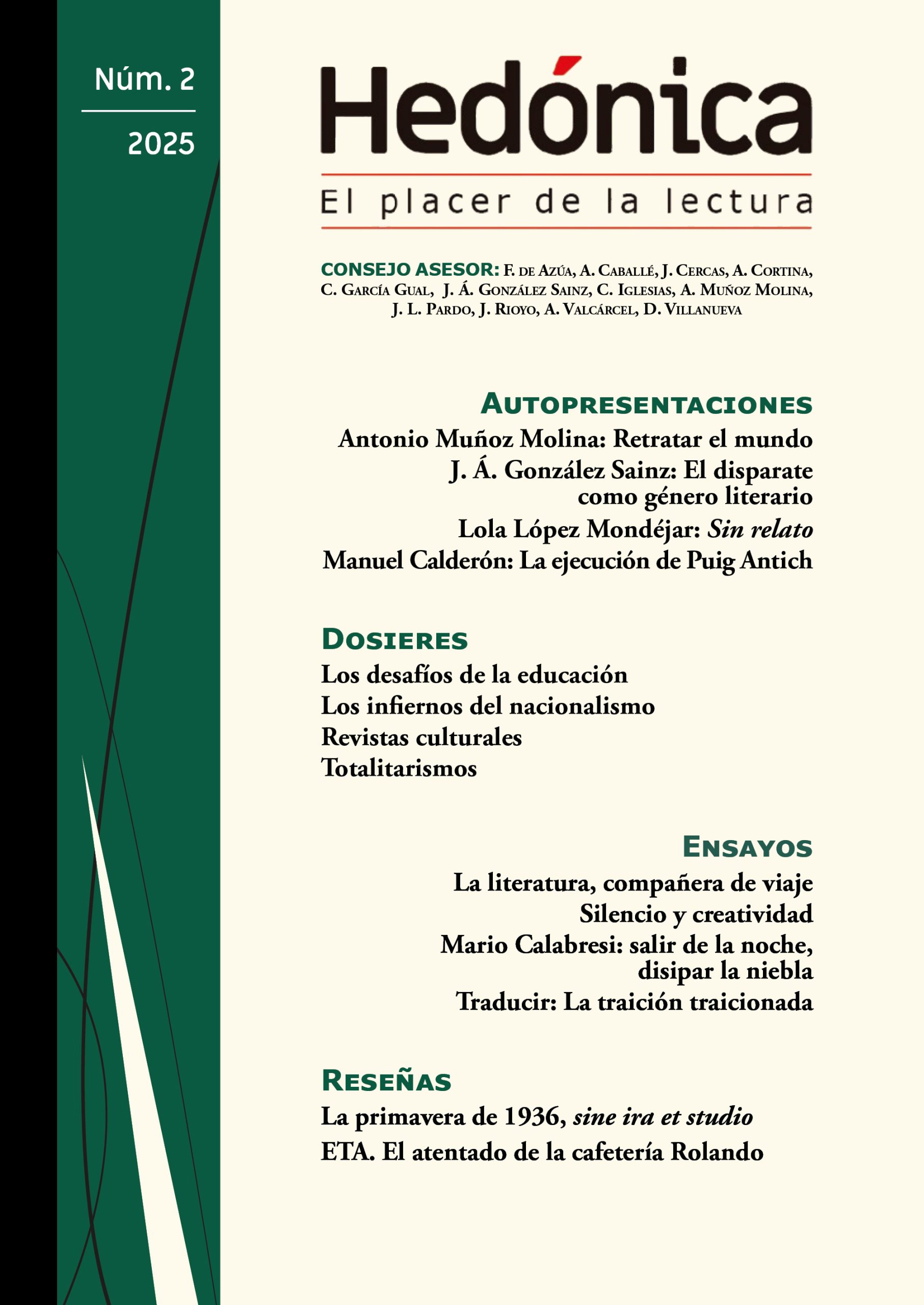Miguel Gallego Roca (ed.) (2024): Jaime Gil de Biedma y Richard Sanger. Correspondencia (1981–1987), Almería, Editorial Universidad de Almería. [221 pp., 16,00 €].
Expertos aparte, Jaime Gil de Biedma debe de tener un puñado de miles de lectores inquebrantablemente felices e infieles —como él mismo lo fue a su modo tantas veces en la vida— y, entre ellos, quienes disfrutamos un montón al conocer cómo bruñía sus versos; a veces durante años, en la despiadada «pelea consigo mismo» (p. 195), «apostado en cada poema», según las expresiones tantas veces usadas en solapas y contraportadas de sus libros. Saber no solo que los bruñía, sino cómo, exactamente.
Así: «Para confirmar su buena puntería», le escribe a Sanger, «basta con dos versos que figuraban en la primera versión y suprimí, porque desequilibraban el poema» (p. 35). Sus explicaciones sobre los poemas me parecen pues un aliciente principal del libro (hay otros, como veremos); especialmente las que detalla en las páginas 41-48, 57-63 y 69-72. No explica solo significados, también son de una riqueza notable sus comentarios sobre las procedencias, influencias, métricas, gustos. El libro es una aportación más —valiosa, modesta— al conjunto de los muchos materiales en los que Gil de Biedma (Barcelona, 1929 – 1990) pudo explicarse a placer: los editados por Andreu Jaume en Random House, las entrevistas… Debe de ser uno de los poetas españoles de todos los siglos que más vastamente pudo comentar su obra, persona y tiempo. Para desnudarlas o disfrazarlas.
Y en este contexto, algo que hace especial al libro: las traducciones que Sanger hace de los poemas. Son lo que Gil de Biedma analiza más concienzudamente. Richard Sanger (Manchester, 1960 – Toronto, 2022) es al principio (1981) estudiante, poeta en ciernes, traductor; treinta años menor.
Para el lector el juego entre castellano e inglés, y viceversa, es absorbente, delicado. Primero, en sí mismo, lingüísticamente. Segundo, porque ilumina cómo Gil de Biedma concebía cada verso. Y tercero, porque plantea en qué modesta medida obtuvo el reconocimiento que lógicamente anhelaba en el mundo literario anglosajón. Tres cuestiones que siguen teniendo interés; la tercera, además, concierne a numerosos escritores europeos.
Claro: este es un libro para jugar al juego de hacer versos. Con el título del poema homónimo se editó en 1986 un número de la revista Litoral dedicado a la poesía de Gil de Biedma, publicación cuyos avatares son comentados en diversas cartas. Dice el peculiar poema: «El juego de hacer versos, que no es un juego, es algo que acaba pareciéndose al vicio solitario» (Las personas del verbo, pp. 139-140). No en la correspondencia que reseñamos.
Aunque Gil de Biedma es exigente —sobre todo consigo mismo, también con el lector—, para él hacer versos sí es a la vez, a veces, un juego. Arduo, ambicioso, placentero, de alto aliento. En lo procaz y escabroso hoy nos parece contenido, elíptico (y sensual, excitante), cuando años antes había ofendido a espíritus a la sazón pudorosos como el de Joan Ferraté. El arriesgado, divertido y artesanal juego de levantar andamios de poemas —tambaleantes o estables— es una propuesta y una praxis que Gil de Biedma nos permite ver a los lectores. Quiere que la veamos. Es un gozo, un oficio; y aunque a él quizá no le gustase escucharlo, una ética. Cualidades que permanecen vigentes, atractivas. Como lector creo que ese juego (proceso y resultado) tan personal es una de las posibles respuestas a la pregunta: por qué Jaime Gil de Biedma sigue siendo vigente, atractivo, leído hoy.
Dice Joan Ferraté: «Pero la experiencia privada de nuestro autor incluye también su experiencia de lector. La voz que oímos al leer la poesía de Jaime Gil de Biedma es tanto más personal por estar cargada de resonancias literarias, por evocarse en ella las lecturas del autor, quien, sin embargo, al aludir a ellas citando palabras, frases o versos enteros, lo que hace es invitarnos a vivir con él los lugares familiares, aquellos donde él y nosotros nos hemos encontrado ya sin saberlo, y que a los dos nos gustará volver a ver…». La cita es de otro interesantísimo libro de cartas (pp. 217-218). Lo mismo ocurre en la correspondencia con Sanger.
«Mi poesía atiende a ser coloquial e idiomática», le dice Gil de Biedma a Sanger (p. 155). La «dicción coloquial» de los poemas impactó a Sanger, comenta Andreu Jaume en un excelente artículo. Parece que Jaume ayudó a localizar en la Agencia Balcells las cartas de Gil de Biedma incluidas en el libro. Todas cuidadosamente editadas por Miguel Gallego Roca y colaboradores.
Andreu Jaume: «Volver a Gil de Biedma es siempre una experiencia intelectualmente estimulante y vitalmente excitante. Pocos autores españoles han sabido hablar de vida y literatura con tanta pertinencia, tanto gusto y tanta lucidez, a la vez dolorosa y vigorizante. En estas cartas, volvemos a admirar su inteligencia crítica, su prodigiosa memoria, su capacidad de distanciamiento consigo mismo, su vasta cultura, tan particularizada y vivida, su maravilloso castellano…». Razones para la pervivencia.
Mediante las cartas, directamente por mano del poeta y su interlocutor tenemos pues el gusto de aprehender mejor —racional y emocionalmente— la obra de Gil de Biedma. Y creo que entendemos mejor que nos atraiga a la vez e indisolublemente esto: experimentar que sus hallazgos poéticos son fruto tanto de su inteligencia y talento como de su tenaz compromiso con el oficio y, casi diría, con la vida. Esta experiencia es parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, naturalmente. En ambos casos, queda. Para los lectores de esa índole el libro puede ser una gozada: numerosas cartas muestran los «andamios, arquitrabes y cañamazos» de los poemas. Los usos de esas tres palabras en la correspondencia (pp. 42, 49) ya nos traen el mejor sabor de la escritura de Gil de Biedma, tanto en poesía como en prosa.