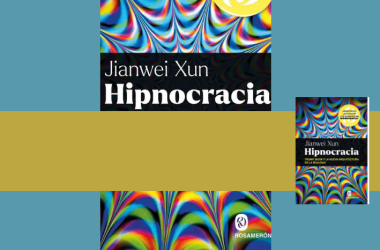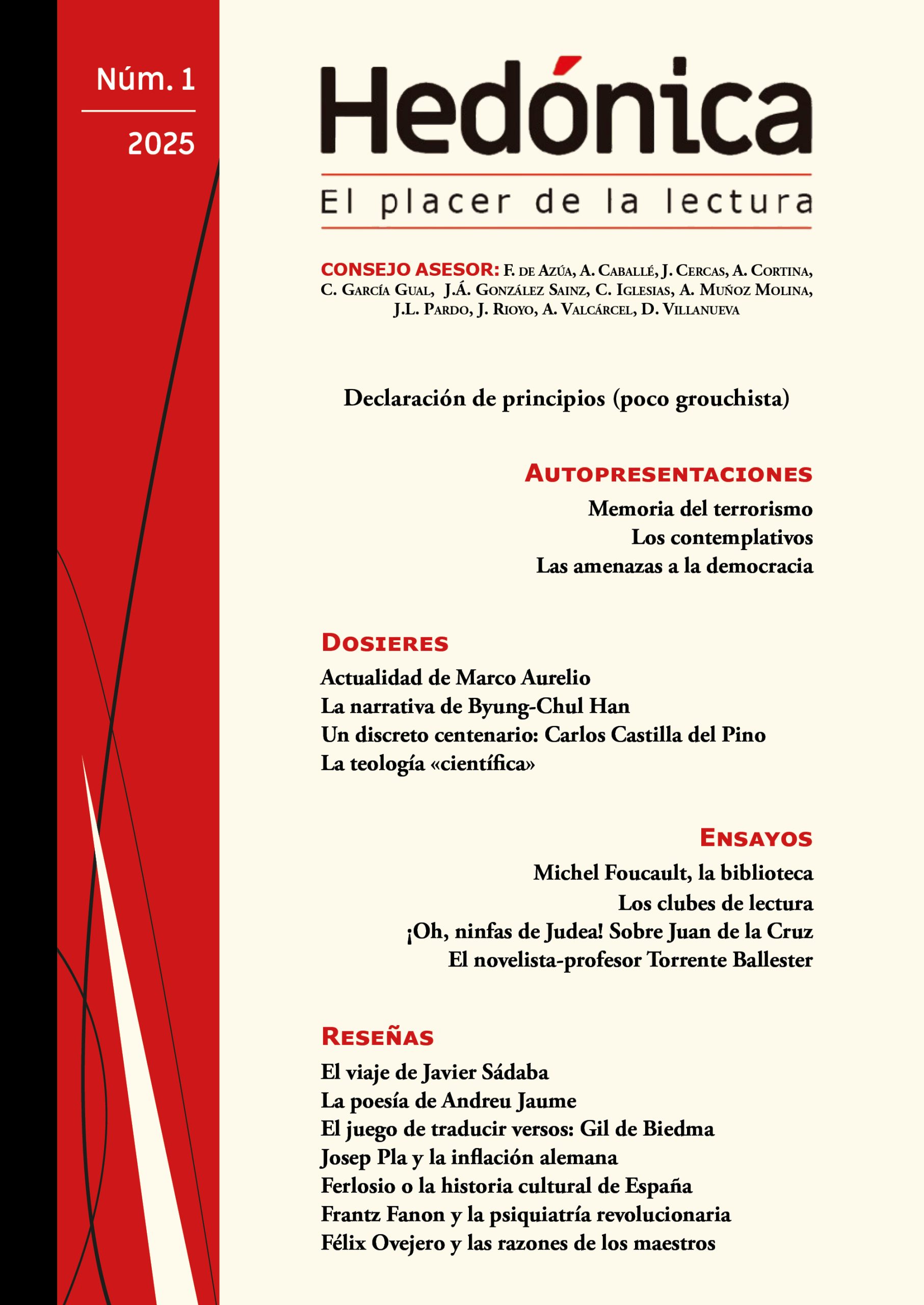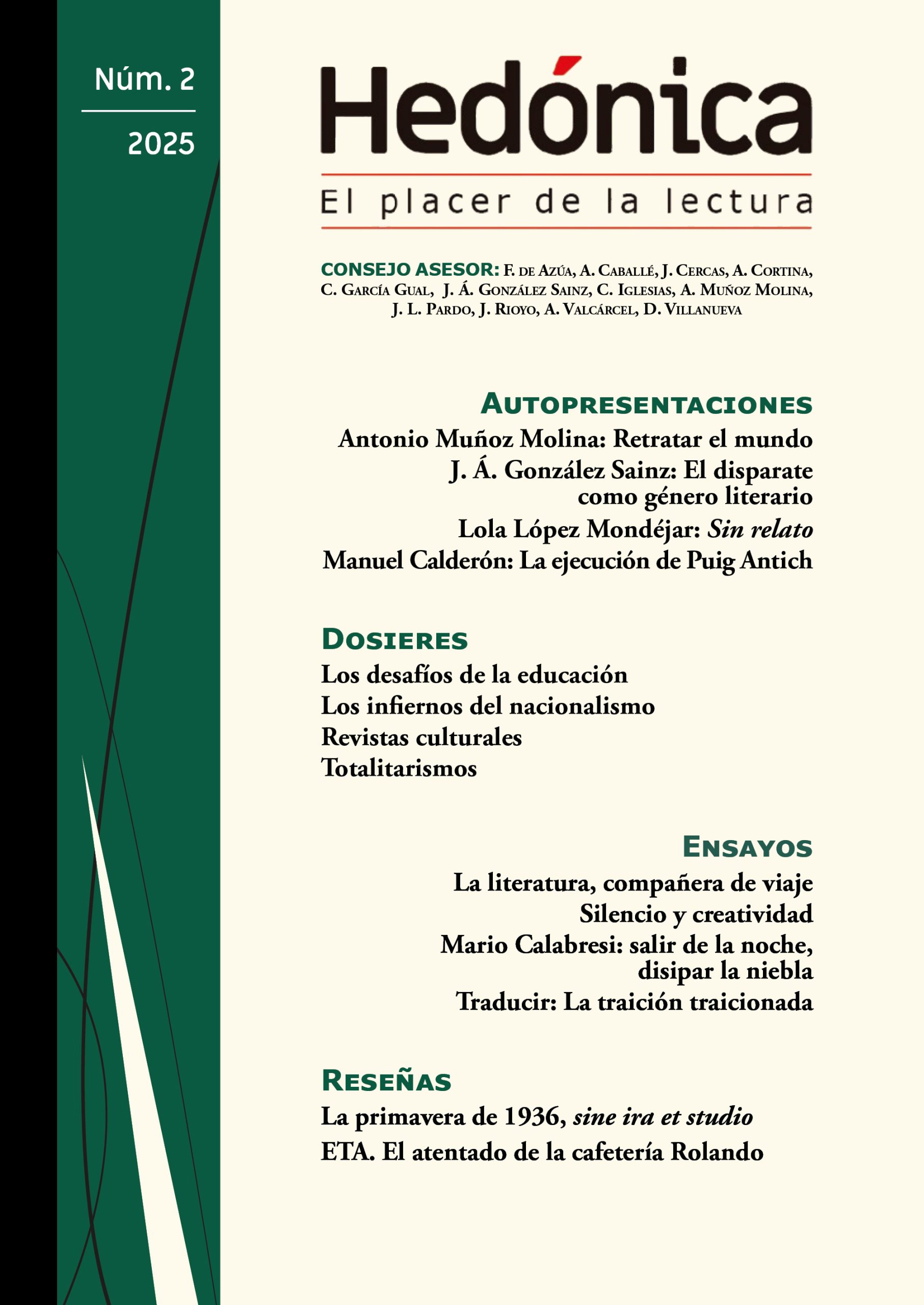Julio Valdeón (2023): La razón en marcha. Conversaciones con Félix Ovejero, Madrid, Alianza. [472 pp., 18,95 €].
Breve prólogo en Babel. En septiembre de 2023, el Congreso aprobó el uso de las lenguas cooficiales en la actividad asamblearia. Ante la perspectiva de que los parlamentarios necesitaran pinganillos aunque tuviesen la posibilidad de expresarse y entenderse en la lengua común a todos, como siempre habían hecho, de acuerdo a un principio de cooperación comunicativa (Grice, 1975) y también de cortesía, el que esto escribe no pudo evitar la asociación bíblica. El pasaje es conocido: un pueblo llega a una llanura en la tierra de Sinar, donde se detiene y empieza a construir una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo. Jehová observa las obras que los hombres han emprendido, percibe que el pueblo es uno, tiene una sola lengua y nada le hará desistir de su empeño; en consecuencia, baja y confunde su lengua. Si bien nada dice el texto, muy breve, lacónico y elusivo, sobre el motivo del comportamiento divino, que bien podría parecer caprichoso, la interpretación canónica del episodio es la del consabido pecado de soberbia humana, de hybris, que tanto enfado ha provocado siempre en todos los dioses, no sólo el bíblico. Sin la lengua común, el pueblo ya no es uno, se dispersa por la faz de la tierra y no vuelve a mencionarse la torre, que evidentemente queda inconclusa, pero sí, en cambio, el texto explicita que el pueblo deja de edificar la ciudad. A continuación, empieza a errar, víctima de una segunda «expulsión del paraíso», aunque no de un paraíso que el hombre había encontrado ya hecho, sino del que él mismo intentaba construir en la tierra (Génesis 11, 1-9). Babel, desde entonces, es sinónimo de confusión y dispersión: es fuerza centrífuga y disgregadora. Desde siempre, además, ha sido un nudo simbólico fecundo del que se desprenden líneas temáticas relativas a tres campos léxicos: el espacio, el hecho de construir algo juntos y la lengua. Lo evidencia el riquísimo estudio de Paul Zumthor, Babel ou l’Inachèvement (1998, p. 30) —Babel o de la inconclusión— un libro testamentario que el medievalista francés al final no pudo revisar como hubiera querido, ironía del destino, porque falleció.
Escuchar razones. La construcción del espacio común de la polis española y las fuerzas disgregadoras a las cuales está sometido, son el tema de fondo hacia donde confluyen muchos hilos argumentales de La razón en marcha. Conversaciones con Félix Ovejero (2023), libro que recoge dieciocho extensos diálogos que el periodista Julio Valdeón mantuvo con el profesor de la Universidad de Barcelona, filósofo de la política, sociólogo, epistemólogo, economista e intelectual público. Esto último lo escribo sin comillas, a pesar de la manida retórica sobre el eclipse de estas figuras tan relevantes del siglo XX, pues siguen existiendo y clamando en el desierto entrópico del tiempo presente. Enmarcadas en un prólogo de Andrés Trapiello y un epílogo del jurista Pablo de Lora, cuyas líneas muestran tanto el afecto de la amistad como una admiración sincera por el entrevistado, precede a cada conversación una indicación de los temas que se abordarán y una introducción en la que Julio Valdeón aporta sentimiento y vehemencia donde luego Ovejero añadirá razones. Los espaciados diálogos pasan revista a toda la producción ensayística del profesor barcelonés, desde el ya lejano texto inaugural De la naturaleza de la sociedad (1987), hasta llegar a los más recientes y, tal vez, más conocidos El compromiso del creador. Ética de la estética (2014), La deriva reaccionaria de la izquierda (2018) y Secesionismo y democracia (2020), sin olvidar las colaboraciones en revistas como Claves o Revista de Libros y periódicos, desde El País a El Mundo. El largo recorrido biobibliográfico de Ovejero, en el que el entrevistador se muestra competente, sienta las bases de las preguntas. Finalmente, cierra el texto una coda con la alocución del profesor en la manifestación constitucionalista del 29 de octubre de 2017 en Barcelona, en plena crisis política e institucional provocada por el procés. La razón en marcha —título que procede de los versos iniciales de la Internacional— es un libro admirable, una aventura intelectual de las buenas y un upgrade intelectual, como actualizar un sistema operativo, algo que puede costar esfuerzo y trabajo, porque lo gratis o lo fácil es quedarse con el que uno ya tiene y por el que acaba moviéndose a ciegas.
Del trato con las ideas. Es frecuente padecer una ceguera voluntaria cuando tocamos el sistema de las ideas y preferencias políticas, sobre todo aquellas en las que raramente a lo largo de la vida se producen cambios porque permanecen petrificadas bajo la forma de una ideología, cuando no de una doctrina. A menudo, estas ideas engloban esa categoría, hoy en día ensalzada ad nauseam, de la identidad personal, hasta adquirir el mismo estatus que una religión y una profesión de fe. En realidad, la ideología está casi siempre más a prueba de bomba que la religión, aun siendo probablemente mucho más insensata que ésta, ya que, al menos, la segunda ofrece consoladoras soluciones metafísicas. Sin embargo, es mucho más fácil que, de un día para otro, desaparezca la fe en Dios de la vida de alguien, a que desaparezca la fe en Fidel, en Franco, en Mussolini o en los descendientes de Sabino Arana o en Prat de la Riba.
Seguir amarrados en el puerto seguro de los mitos ha sido siempre más seguro que echarse a navegar por el mar abierto de la razón. Sin embargo, es justamente abandonando el mythos por el lógos, atreviéndose a pensar, como Occidente empezó lo que llamamos civilización. Como son las ideas las que mueven il sole e l’altre stelle y, con ellos, a los pobres mortales aquí abajo, sea como individuos, como grupos y, aún más, como masas acéfalas, «bastan unas pocas ideas malas para producir grandes catástrofes», citando sólo una breve línea de un ensayo magnífico de Ignacio Gómez de Liaño publicado hace pocos años, Recuperar la democracia (2008, p. 14). Así y todo, cambiar de ideas, incluso cuando son malas o dañinas, no resulta fácil porque implica «cuestionarte a ti mismo, tus propios cimientos intelectuales», comenta Julio Valdeón en una de las conversaciones con Félix Ovejero. Responde el profesor que se podría hacer una taxonomía de las diversas patologías en el trato con las ideas. Tendríamos entonces «desde el intelectual que, pendiente de por dónde vienen los vientos, decide qué es lo que más le conviene y actúa en consecuencia, hasta otros que tienen querencias políticas inamovibles, muy ligadas a lo biográfico, incluso a lo identitario, que les impiden hacer cualquier tipo de transición ideológica. Y luego están los que cambian a la contra por definición, porque se apuntaron de modo estúpido, sin tomarse en serio de jóvenes, y ahora se rebelan, torpemente, contra el tonto que fueron, contra la versión estúpida de sus ideas de entonces» (p. 188). Ajeno a las tres figuras, de la voluble bandera al viento, de la cabeza de piñón fijo y del amante traicionado y rencoroso, el discurso de Ovejero tiende a apartarse de la inestabilidad de la doxa, a buscar la solidez de la episteme en sus razones y a «desmontar argumentaciones. Con humor, con frecuencia» (p. 286), como en la mayéutica socrática.
Derivas posmodernas. Buena parte del trabajo intelectual de Félix Ovejero ha tratado de «criticar las herencias posmodernas, que tanto mal han hecho a las ciencias sociales, a las humanidades en general» (p. 71). Todos los que pasamos por las aulas universitarias en los años 90, y máxime los que pasamos por las facultades humanísticas, en efecto, contrajimos el inevitable sarampión posmoderno a base de todo vale, fin de la historia, desconfianza hacia las grandes metanarraciones, pensamiento débil, irracionalismo antilustrado, descentralización, multiculturalismo, logocentrismo, hibridismo, cierre del círculo entre cultura alta y baja, estéticas paródicas y de lo lúdico y un largo etcétera. Precisamente contra el todo vale y el irracionalismo posmoderno, Félix Ovejero reivindica una y otra vez la importancia de un método riguroso también para las disciplinas «blandas» y la herencia ilustrada. El relativismo posmoderno fue la justificación de un encapsulamiento autorreferencial que en la academia ha llegado a niveles notables de alienación de lo real y cuyos efectos, desgraciadamente, no se han quedado encerrados allí, sino que se han extendido a la política, la sociedad y la cultura, demoliendo en particular, como veremos, los postulados históricos del progresismo. El libro Teorías cínicas, de Helen Pluckrose y James Lindsay, tiene un extenso y elocuente subtítulo: Cómo el activismo académico hizo que todo girara en torno a la raza, el género y la identidad… y por qué esto nos perjudica a todos (2023). El marco posmoderno es el que origina algunas de las actuales fuerzas babélicas, centrífugas y disgregadoras de los estados y sociedades liberales: la corrección política con su reino del eufemismo y de la hipocresía que llega a cotas ridículas en la neolengua inclusiva; la todavía más peligrosa cultura de la cancelación; las políticas identitarias que, en aras de las diferencias, están dando al traste con el principio de igualdad ante la ley, y en aras del multiculturalismo han vuelto al más sectario tribalismo.
Y contagiosas trifulcas norteamericanas. Félix Ovejero recuerda cómo durante su estancia en los Estados Unidos a comienzos de los años 90, se encontró con que «el cuerpo doctrinal y reaccionario» que sustentaba la corrección política estaba cada vez más presente en la academia y «un día, al despertar, el dinosaurio estaba allí y mandaba en la Universidad» y empezaba a dirigir administraciones académicas, con la habitual complicidad cobarde o interesada del gremio que nunca «se atreve con los tópicos cuando se imponen socialmente» (p. 122-123). No hay más que ver lo que pasa en la academia catalana ante la deriva nacionalista. Precisamente, de esos años es un texto seminal, La cultura de la queja. Trifulcas norteamericanas, de Robert Hughes, que ya lo decía todo. En Italia, el complaint del título original se tradujo como piagnisteo (y no como lamento o mejor aún lamentazione) en la edición de Adelphi, es decir, «lloriqueo», menos literal quizás que «queja» aunque no menos correcto. El camino que llevaba de la cultura de la queja o del lloriqueo al victimismo, con sus chantajes morales y «prácticas intimidatorias que acaban silenciando al discrepante» (p. 124), hasta la cultura de la cancelación y el wokismo, estaba trazado. De ahí siguió la lógica de la autocensura, para no ser señalado y cancelado como enemigo de la justicia social, con la reputación arruinada y, además, sin posibilidad de redención porque la marca es indeleble, lo cual ha sido siempre una de las características de los regímenes autoritarios y terroristas. Lástima que el afán delator e inquisitorial venga de quienes se perciben a sí mismos como la vanguardia del progresismo.
Ahí está, por ejemplo, el caso de Woody Allen, —admiradísimo tanto por Félix Ovejero como por un servidor y a cuya obra se dedican páginas hermosas en La razón en marcha— el cual ya no puede trabajar en su país debido a las graves acusaciones que su exmujer vertió sobre él, aunque finalmente se demostraron falsas en el juzgado. Pero la repulsa moral de las nuevas inquisiciones quedó, escribe Ovejero, acoplando «la peor combinación, la superioridad moral condenatoria y además blasonando de progresistas. Como si la caza de brujas quisiera pasar por anarquista» (p. 324). Otra muestra de lo mismo fueron los avatares de la traducción de The Hill we Climb, el poema que recitó la joven poetisa afroamericana Amanda Gorman en enero de 2021 durante la toma de posesión del presidente Joe Biden. Desde la editorial norteamericana se recomendaba «que quien la tradujera fuera o mujer joven o de orígenes africanos o que tuviera un perfil activista» por mayor «sensibilidad». Debido a tales recomendaciones, al traductor al catalán del poema, Víctor Obiols, con el trabajo ya terminado, se le retiró el encargo: por tratarse de un hombre, blanco y de mediana edad. Volveremos después sobre la cuestión de las sensibilidades, porque ha llegado a ser hoy en día, empleando palabras de Ortega y Gasset, «el tema de nuestro tiempo». Todo el mundo sabe que hay una palabra exacta para definir este tipo de actitudes. A no ser que nos creamos los irracionales postulados esencialistas que sostiene el actual pensamiento grupal en los casos señalados: que el varón es culpable por definición y la presunción de inocencia es prerrogativa de la mujer; y que los negros no pueden ser racistas sino solo los blancos. Y ahí está, finalmente, la plataforma HBO Max, que a raíz de las protestas por el asesinato infame de George Floyd, en un primer momento retiró de la programación Lo que el viento se llevó, advirtiendo que volvería a aparecer sólo con una explicación anexa del contexto histórico y una denuncia de los prejuicios étnicos y raciales.
En estos —y en los infinitos ejemplos que uno podría seguir ofreciendo— no se olfatea sólo el consabido hedor del peor puritanismo norteamericano y de sus periódicos excesos, sino también una de las tendencias sociales más significativas del tiempo presente y más insultantes para la inteligencia: tratar de manera paternalista a los ciudadanos, electores, espectadores, oyentes o lectores que somos, secundando, así, el infantilismo de las masas, dejándolas en una minoría de edad kantiana que justifica la existencia perpetua de un tutor que sugiera cómo pensar y actuar con corrección política en la actualidad, conservando el aura de progresista. Lo cierto es que, en los últimos años, hay un afán solidario, sensibilizador, moralizador y buenista en una significativa parte del mundo artístico y literario que a uno, por reacción, le provocaría el deseo irresistible de sentarse en el lado equivocado, ya que todos los demás asientos están ocupados, parafraseando a Bertolt Brecht. Durante un siglo y medio las artes han querido épater le bourgeois o al menos incomodarlo porque se le reconocía como el centro de toda reacción y conformismo. No sé si ahora habrá que épater le progressiste para topar con algo que no esté conforme con los sermones edificantes de parte de los detentadores de la hegemonía cultural y la superioridad moral.
Políticas identitarias: nacionalismos e izquierda reaccionaria. De la misma forma en que en La razón en marcha el discurso toca con frecuencia la biografía del entrevistado, les ruego ahora a los lectores que me disculpen si para hablar de uno de los núcleos del libro hago una breve digresión personal. Van cumpliéndose casi treinta años desde que, como estudiante de filología hispánica en mi Venecia natal, empecé a ocuparme de hispanismo: a lo largo de estos años me he dado cuenta cada vez con más evidencia de que, a pesar de considerarse nuestros países primos hermanos, en Italia se conoce poco y mal a España; y además, lo supuestamente conocido se reduce a menudo a la categoría del estereotipo, cuando no sencillamente a la idea o creencia falaz. Puede que sea también a la inversa; en cualquier caso, la ideología contribuye no poco a ello.
En el otoño de 2017, seguía preocupado y angustiado desde mi ciudad el peligrosísimo desgarrón independentista en Cataluña. En La razón en marcha, cuando Julio Valdeón llega a comentar con Félix Ovejero el ensayo Secesionismo y democracia, en cuyas páginas se desmonta concienzudamente toda teoría que justifique la secesión catalana por parte de la minoría nacionalista, el entrevistador apostilla un desilusionado «estas cosas no hay forma de que las entiendan fuera de España» (p. 222). Tristemente, así es. En esos días pasé mucho tiempo intentando aclarar las ideas a quienes me preguntaban qué pensaba sobre lo que estaba sucediendo que tuvieron la paciencia de escucharme, aunque con cierto asombro o ceño fruncido si se identificaban como políticamente de izquierdas, porque lo que oían no se correspondía con lo que esperaban, dado que se habían tragado el paquete entero: derecho a la autodeterminación de los pueblos, identificación del referéndum con la democracia, derecho a decidir y opresión centralista que, siendo española, por definición será franquista, etcétera. La vieja idea premoderna y racista de «un pueblo, una lengua y un territorio» volvía a suplantar al moderno concepto de ciudadanía en un estado de derecho, presuntamente invulnerable a la discriminación por cuestiones de raza, lengua, religión o género. Un tributo unánime y descorazonador al culto del Volksgeist idealista y romántico, «reaccionario por los cuatro costados», explica Ovejero (p. 218), étnico, esencialista y que el nazismo encarnó perfectamente. El filólogo Victor Klemperer, en sus inestimables apuntes sobre la lengua del Tercer Reich, anotaba que todo lo que constituye el nazismo estaba ya in nuce contenido en el Romanticismo y, en primer lugar, cita el destronamiento de la razón en favor de sentimientos y emociones (1999, p. 180). Exactamente, ésta es la cuestión sobre la que anteriormente dije que volveríamos: el protagonismo de la sensibilidad o, para decirlo mejor, de las múltiples sensibilidades. En el extranjero, ese valle de lágrimas del 1N catalán, fue empeorado por la cobertura de los medios de comunicación en los que no se oyó una sola frase de condena al golpe en acto y de apoyo a la legalidad constitucional violada. De la comunidad del hispanismo en general tampoco llegaban señales de vida: indiferencia o silencio cobarde o connivencia interesada.
Mi encuentro con la obra de Félix Ovejero es el fruto de ese momento de desconcierto. Buscando una orientación firme, como el Andrés Hurtado de Baroja en otros tiempos de crisis, le escribí a un amigo de confianza para que me recomendara nombres de pensadores solventes en la materia. La respuesta fue clara: «Mira, por ejemplo, todo lo que encuentres de Félix Ovejero». Por cierto, el profesor barcelonés estuvo también entre los firmantes, junto a una larga lista de profesores y personas de relevancia pública, de una «Carta sobre Cataluña», dirigida a los extranjeros, que circuló entonces y que la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y Fernando Savater redactaron para que fuera del país llegara información más próxima a la realidad que el «falso relato de opresión y explotación» (p. 196) que copaba toda la narrativa. En definitiva, una operación de debunking, que es como en inglés se califica la tarea de desmontar, desenmascarar, desmitificar mitos y argumentaciones falaces, que Ovejero reconoce como propia y que corresponde a la tarea de todo intelectual no orgánico.
Después del nacionalismo, el segundo gran tema, en La razón en marcha, que toca reiteradamente la cuestión de las políticas identitarias y del uso político de sentimientos y sensibilidades, tiene que ver con lo que Félix Ovejero, en un afortunado libro anterior, ha denominado la deriva reaccionaria de la izquierda. Otras veces, los epítetos usados en lugar de reaccionaria son posmoderna o infantil o adolescente. La primera expresión, de todas formas, izquierda reaccionaria, ha entrado en el léxico político español para nombrar a los sectores más irracionales, intolerantes y sectarios de esa parte política, los que han desplazado el eje del discurso desde la igualdad a la diferencia, en una acrítica fascinación por la retórica multicultural y de las minorías. De esta forma, entronizando una sinécdoque, cada ciudadano «quedaría adscrito a un colectivo en virtud de un rasgo de su identidad que explicaría su vida entera y que justificaría un trato diferencial: la religión, el sexo/género, la lengua, etc.» (2018, p. 47). En lugar de razonar, la izquierda reaccionaria… reacciona: a estímulos sencillos, habría que decir —una izquierda pavloviana tal vez—, como un puño cerrado, una consigna o un eslogan, y no piensa o ha dejado de pensar. En lugar de razonar, la izquierda reaccionaria, siente y se mueve enarbolando al mismo tiempo orgullos y victimismos. El orgullo de pertenecer a una categoría o un colectivo es incomprensible, tanto si nos referimos a nuestro lugar de origen, mero dato aleatorio, como si hablamos de género u orientación sexual. El victimismo y la apelación a los sentimientos, casi siempre de agravio u ofensa, en cambio, son «una excusa para evitar el debate» (p. 386), dice Ovejero, y uno de los rasgos característicos de la época, tanto que en su Crítica de la víctima, Daniele Giglioli escribe que la víctima es el héroe de nuestro tiempo, que ser víctima tiene privilegios, otorga prestigio, identidad, derechos, exige escucha y promete reconocimiento. Además, ser víctima garantiza la inocencia, no obliga a justificarse y ese es el sueño del poder y una posición estratégica (Giglioli, 2017). Por último, la izquierda reaccionaria suele resucitar continuamente fantasmas del pasado como el franquismo —o el fascismo en Italia— por razones electorales, sin darse cuenta de que el peligro más acechante no es el de volver a ver desfilar las camisas pardas o azules por las calles de nuestras democracias liberales, sino la peligrosa tendencia al progresivo deterioro de los mecanismos y los equilibrios que las hace, bien que mal, funcionar (Vallespín, 2021, p. 17), a causa justamente de los embates populistas de los últimos años y de la constante fragmentación de la comunidad política en aras de un sinfín de identidades que a menudo parecen olvidar lo que une a las personas por encima de lo que las diferencia.
Un ideal de vida. En la última conversación del libro, Félix Ovejero vuelve a afirmar que la identidad, esta categoría que se ha convertido en una obsesión, tanto política como individual, y que tanta confusión está provocando, sobre todo en el campo progresista, nada tiene que ver con esencias, sino con poco más que «un conjunto de preferencias». Psicológicamente, se trata de una construcción de la memoria y el producto de relaciones y reconocimientos. Al igual que podemos dejar de compartir o reafirmar nuestras ideas o preferencias pasadas o, incluso, arrepentirnos de ellas (más infrecuente, más difícil en este caso, más coraje, honestidad y hondura intelectual se necesitan para ello…) sin que se considere traición u oportunismo, sino, más bien, porque nos hemos atrevido a repensarlas, a reconsiderarlas, a someterlas de nuevo a un examen de la razón, tal vez filtrado ahora por el paso del tiempo, la experiencia y las lecturas, de la misma forma, tampoco podemos anticipar las ideas futuras, a menos que seamos de los de piñón fijo, como se decía anteriormente. A lo mejor, bromea socarrón el filósofo, de aquí a treinta años «me trastorno y defiendo el nacionalismo y creo que Pujol es mi profeta» (p. 451). Pero mientras esto todavía no suceda y siga cuerdo, escucharlo nos hace algo más sensatos también a sus lectores. Asimismo, nos recuerda que, tanto en la vida como en las ideas, hace falta «un elemental afán de verdad [y] coraje, estar dispuestos a quedarnos solos diciendo que el rey está en cueros» (p. 199). El espectáculo de la inteligencia suscita admiración por sí mismo, pero nunca como cuando le acompaña una práctica de vida consecuente. No es sólo por una razón intelectual que figuras como Albert Camus o Antonio Machado son ejemplares, dice Ovejero hablando del compromiso, sino porque con su práctica de «integridad» y «entereza» señalan «un ideal de vida» (p. 319). El sereno coraje moral que también se desprende de la biografía del profesor barcelonés muestra precisamente ese camino.
Bibliografía
Giglioli, D. (2017). Crítica de la víctima. Barcelona: Herder.
Grice, H. P. (1975). Lógica y conversación. En Valdés Villanueva, L. M. (Ed.) (1991). La búsqueda del significado. Lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos – Univ. de Murcia.
Gómez de Liaño, I. (2008). Recuperar la democracia. Madrid: Siruela.
Hughes, R. (2006). La cultura de la queja. Trifulcas norteamericanas. Barcelona: Anagrama.
Klemperer, V. (1999). LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo. Florencia: Giuntina.
Ovejero, F. (2018). La deriva reaccionaria de la izquierda. Barcelona: Página Indómita.
Pluckrose, H., Lindsay, J. (2023). Teorías cínicas. Cómo el activismo académico hizo que todo girara en torno a la raza, el género y la identidad… y por qué esto nos perjudica a todos. Madrid: Alianza.
Valdeón, J. (2023), La razón en marcha. Conversaciones con Félix Ovejero. Madrid: Alianza.
Vallespín, F. (2021). La sociedad de la intolerancia. Barcelona: Galaxia Gutemberg.
Zumthor, P. (1998). Babele. Dell’incompiutezza. Bolonia: Il Mulino.