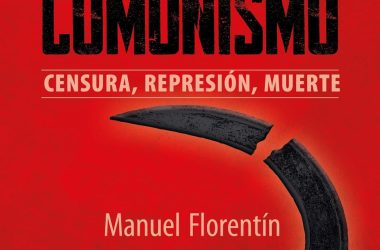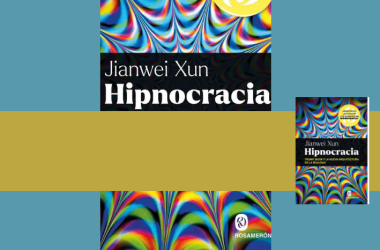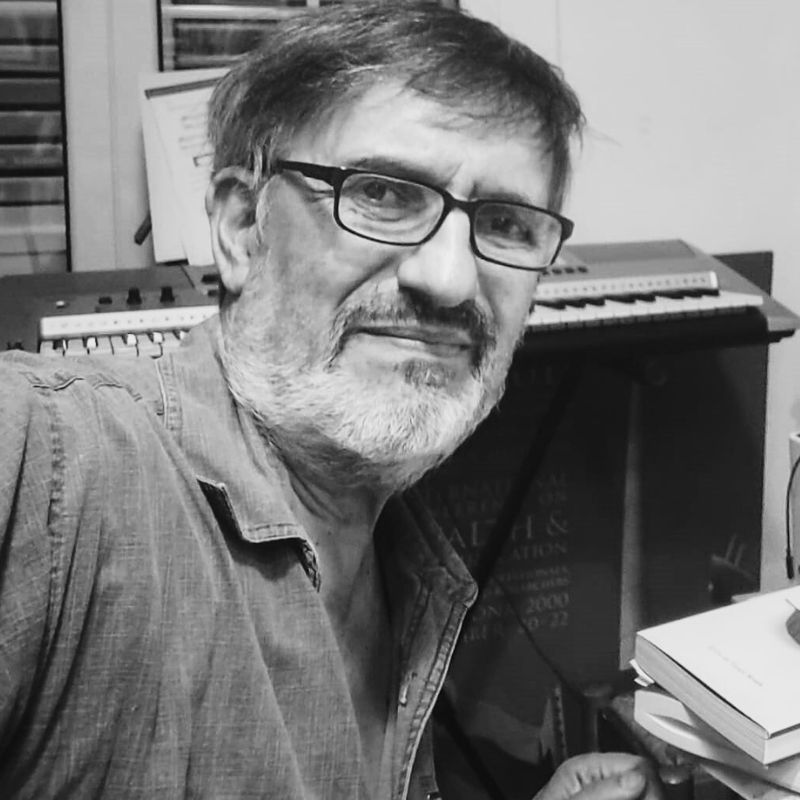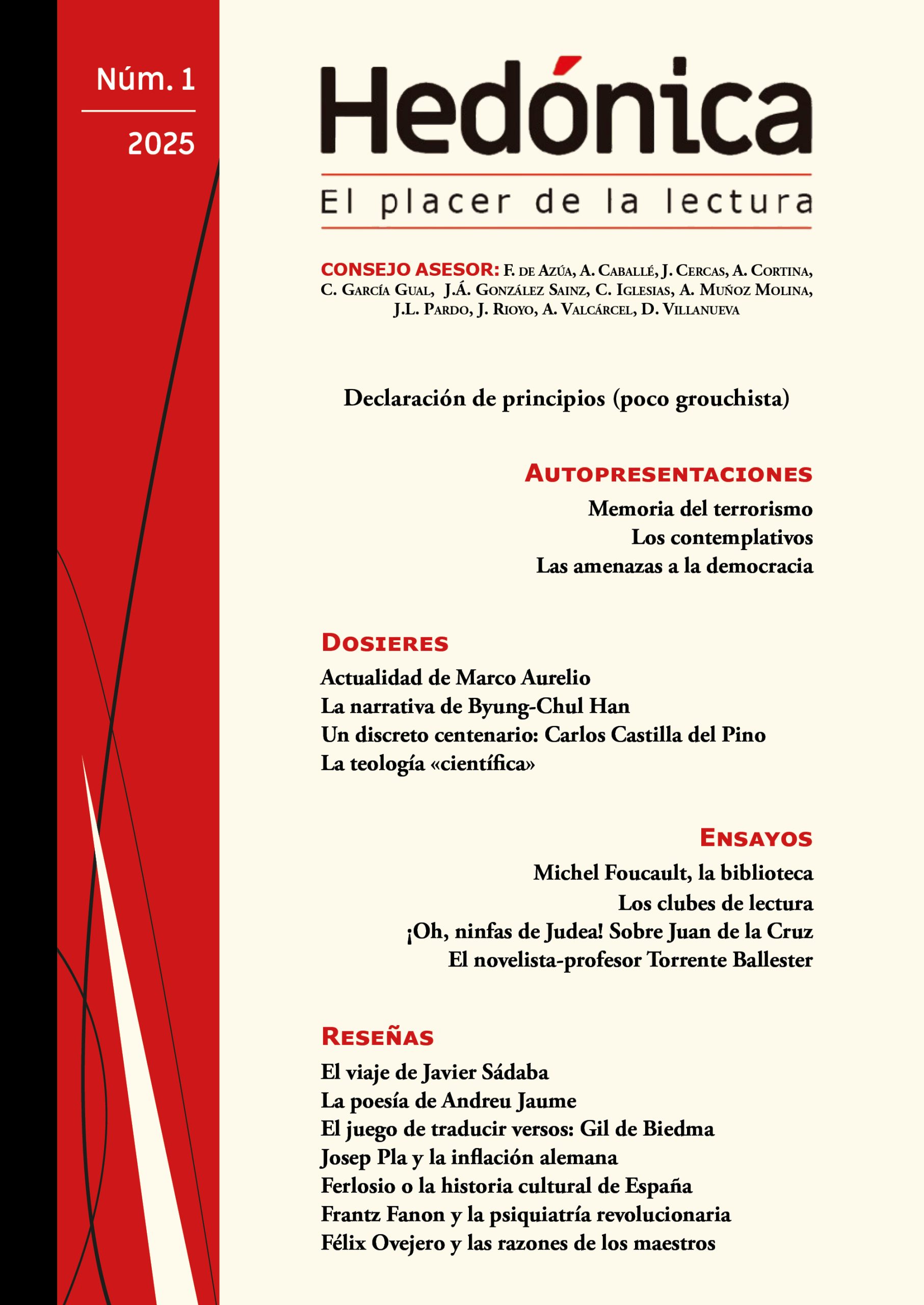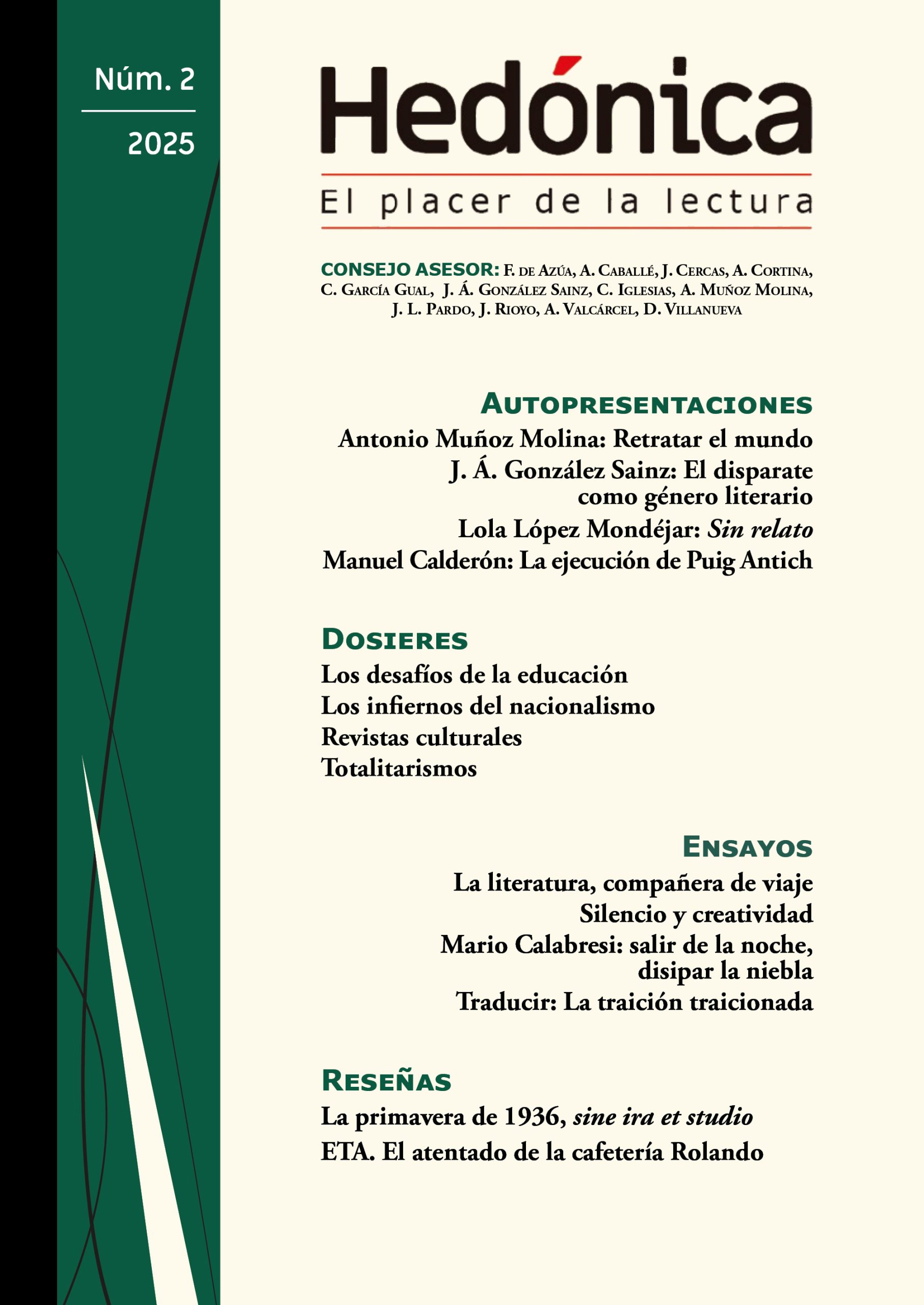Refs.: Byung-Chul Han (2013): La sociedad de la transparencia, Barcelona, Herder. [80 pp. 12,90 €, Traducción de Raúl Gabás Pallas].
Byung-Chul Han (2014): Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, 2ª ed., Barcelona, Herder. [112 pp. 8,70 €, Traducción de Alfredo Bergés].
Byung-Chul Han (2014): El aroma del tiempo, Barcelona, Herder. [168 pp. 12 €, Traducción de Paula Kuffer].
Byung-Chul Han (2022): Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia, Madrid, Taurus [112 pp. 16,90 €, Traducción de Joaquín Chamorro Mielke].
Byung-Chul Han (2023): La agonía del eros, Barcelona, Herder [88 pp. 9,95 €, Traducción de Antoni Martínez Riu y Raúl Gabás].
Byung-Chul Han (2024): La sociedad del cansancio, 4.ª ed., Barcelona, Herder [120 pp. 11,50 €, Traducción de Comité Herder Editorial].
El Premio Princesa de Asturias 2025 de Comunicación y Humanidades ha sido concedido —sorprendentemente— al filósofo Byung-Chul Han, autor surcoreano radicado en Alemania cuya obra gira en torno a temas como el neoliberalismo, la psicopolítica, la digitalización, la transparencia y la transformación de la subjetividad en la modernidad tardía.
Los libros de Han se leen amablemente por parte de un gran público, entre otras cosas porque son breves. Acostumbra a argumentar en términos aforísticos y adereza los textos de manera oportuna con citas de filósofos consagrados. ¿Son estos suficientes méritos para alcanzar el favor de un vasto público? Jamás deberíamos menospreciar las virtudes del éxito. No, no basta brevedad y amenidad para vender libros. En este artículo defenderé que el conjunto de la obra de Han es una recreación distópica de una sociedad más compleja, con muchas aristas y matices que no están presentes en su enfoque.
Postmodernismo crítico
Bertrand Russell afirmaba que las emociones daban lugar a corrientes filosóficas, algo que Sloterdijk trabajaría varias décadas después bajo el epígrafe de «temperamentos» filosóficos.[1] Y cada temperamento, añadiría, da lugar a un público que aplaude aquellos filósofos capaces de articular vagas ideas que estaban preformadas en su propia subjetividad.
Sitúo la obra de Byung-Chul Han en el postmodernismo crítico. Alumno avezado de Foucault, actualiza una parte de sus ideas inventando adjetivos que conectan con un público asustado ante cambios sociales tan veloces. Hace fácil lo difícil. El siguiente apartado resume sus ideas-fuerza e incluye el subapartado «comentario crítico» donde se exponen los pros y los contras de cada una de ellas. Casi todas son defendibles en su versión «débil», es decir, especificando a qué grupo social resulta posible aplicar el análisis de Han. Ahora bien, afirmar estas tendencias como características del conjunto de la sociedad, por no decir de la Humanidad, es muy exagerado.
Ideas-fuerza en la obra de Byung-Chul Han
- La sociedad actual es una «sociedad del cansancio»
Han sostiene que vivimos en una sociedad donde el exceso de positividad y autoexigencia genera patologías como la depresión, el agotamiento y la ansiedad. La presión ya no viene del otro, sino de uno mismo.
Cita: «La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. […] El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que colapsa» (La sociedad del cansancio).
Comentario crítico: A favor: aplicable a emprendedores, trabajadores autónomos… En contra: funcionarios, empleados… ¿Mejor una sociedad sin autoexigencia? ¿No deberíamos valorar la aportación de valor que realiza esta parte de la sociedad tensionada?
- Vivimos en una «sociedad de la transparencia»
Han critica la obsesión contemporánea por la transparencia como una forma de control y de desaparición del secreto, la confianza y la verdad.
Cita: «La sociedad de la transparencia es una sociedad pornográfica. […] Desaparecen la confianza y la fe, que son cualidades propias de una sociedad que respeta la intimidad» (La sociedad de la transparencia).
Comentario crítico: A favor: jóvenes en redes sociales. En contra: políticos, responsables de instituciones… En estos casos se gana confianza cuando hay más transparencia (rendición de cuentas).
- Nos encontramos en una «sociedad del rendimiento» que genera autoexplotación
El neoliberalismo ha transformado al individuo en empresario de sí mismo. La libertad se convierte en una coacción interna disfrazada de autodeterminación.
Cita: «Hoy cada uno es amo y esclavo en una sola persona. En lugar de un deber impuesto desde fuera, aparece una autoimposición» (Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder).
Comentario crítico: A favor: emprendedores, empresarios, autónomos… En contra: la mayor parte de asalariados: «me engañarán en el salario, pero no en el trabajo».
- El exceso de positividad es patológico
Han distingue entre la negatividad (propia de la sociedad disciplinaria) y la positividad (propia de la sociedad del rendimiento). La positividad se manifiesta como hiperactividad, hipercomunicación, y un exceso de estímulos que lleva al agotamiento.
Cita: «La negatividad inmunológica es sustituida por una positividad neuronal. Las enfermedades virales dan paso a enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de burnout y el trastorno límite de la personalidad» (La sociedad del cansancio).
Comentario crítico: A favor: influencers, jóvenes enganchados al like. En contra: Atribuir enfermedades mentales al sistema, obviando la carga biológica y personal, es propio de un idealismo iletrado.
- La era digital crea una «infocracia» y destruye la esfera pública
Han señala que la sobreabundancia de información anula la capacidad de formar opiniones sólidas, y fragmenta la esfera pública. La política se vuelve emocional y tribal.
Cita: «La infocracia debilita la capacidad de juicio. […] La masa de información destruye la esfera pública crítica, pues sustituye los argumentos por emociones y datos dispersos» (Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia).
Comentario crítico: A favor: personas que se informan por X u otras redes sociales sin llegar a formarse una opinión, o dejándose influir por lo que más llama su atención. En contra: Estamos aprendiendo a navegar entre poderosas narrativas con la diferencia —con relación a épocas pretéritas— de que ahora podemos ser conscientes de su influencia. Los buenos periodistas aún existen.
- La digitalización promueve una «psicopolítica» de control interiorizado
El poder ya no se ejerce mediante la represión, sino mediante el acceso a los datos personales y la manipulación de las emociones. Esto genera un poder más efectivo, pero menos visible.
Cita: «El poder inteligente de la psicopolítica digital conoce nuestros deseos mejor que nosotros mismos y nos conduce sin coacción» (Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder).
Comentario crítico: A favor: manipulación política suave. En contra: De todo hay y de todo ha habido, ¿o debemos olvidar la represión en China, en Rusia, en países árabes, etc.?
- Se ha perdido la experiencia de lo contemplativo y la «vida auténtica»
La prisa constante, la multitarea y la hiperconectividad nos alejan del silencio, la contemplación y del pensamiento profundo, claves para la vida significativa.
Cita: «La negatividad de la demora, la pausa y la contemplación desaparecen cada vez más. El pensamiento profundo es sustituido por una reacción inmediata» (El aroma del tiempo).
Comentario crítico: A favor: percepción propia de parejas que tienen hijos en edad escolar. En contra: Ninguna época histórica ha cultivado la meditación o la reflexión individual, más que la actual. Trabajar la metacognición es un gran reto para generaciones futuras. Y sí, siempre iremos agobiados, vivir es duro. Pero los tiempos pasados fueron mucho peores.
- El otro desaparece: crisis de la alteridad
Han afirma que la sociedad actual tiende a eliminar la otredad. El otro se percibe como amenaza o como réplica de uno mismo, y esto empobrece la experiencia.
Cita: «La desaparición del otro es la desaparición del eros. El narcisismo digital liquida toda alteridad» (La agonía del eros).
Comentario crítico: A favor: en toda época hay (mucha) gente instalada en un narcisismo primario. En contra: nuestro avatar digital relanza la vivencia de otredad y nos ofrece la oportunidad de ser humildes y empáticos (en todo caso no mejores que «otros» también en la red).
*
El razonamiento de Han se basa en tomar la parte por el todo. Pero, ¿en qué parte de la sociedad se fija? Desde mi punto de vista observa las tendencias de cierta minoría de perfil joven, europeo, usuarios de redes sociales, muy dependiente del móvil, y en un ejercicio de generalización plasma un dibujo estremecedor.
¿Podemos definir un corpus de ideas propias de Han? Resulta más bien un puzle deudor de filósofos del siglo XX (Tabla 1). Walter Benjamin, Michel Foucault, Heidegger y Adorno son las influencias más visibles y citadas en su obra. Otros autores (Baudrillard, Fromm y Debord) le preceden en el diagnóstico de un mundo sin profundidad, saturado de positividad o imágenes. Podríamos hablar también de los filósofos eudemonistas del siglo XIX, tan bien retratados por Onfray;[2] todos ellos tienen un eje emotivo-motivacional similar: observan la realidad de forma no solo pesimista, sino melancólica, donde el pasado (aunque no siempre idealizado) aparece como espacio de mayor humanidad o autenticidad. Incluso un autor tan perspicaz y atento a la realidad como Yuval Harari (que por otra parte no compartiría muchas de las ideas de estos autores), no escapa al mito de «todo tiempo pasado fue mejor», (véase en su libro Sapiens el canto a las excelencias del Cromañón prehistórico).[3] ¡Si de veras pudiéramos observar las penalidades de vivir en épocas prehistóricas, donde una pequeña herida, un flemón o una amigdalitis podían llevarte a la muerte!
TABLA 1: COMPARATIVA DE CRÍTICOS DEL CAPITALISMO MODERNO Y SU RELACIÓN CON BYUNG-CHUL HAN
| Filósofo | Obra clave | Tipo de crítica | Concepto central | Relación con Han |
| Theodor W. Adorno | Minima Moralia | Cultural y existencial | Industria cultural, alienación | Influencia en el tono melancólico y cultural |
| Herbert Marcuse | El hombre unidimensional | Tecnológica y política | Sujeto unidimensional, represión racional | Anticipa la crítica de Han al rendimiento |
| Michel Foucault | Vigilar y castigar, Escritos sobre biopolítica | Genealogía del poder | Biopoder, disciplina, gubernamentalidad | Han lo retoma, pero le supera con el concepto de «psicopolítica» |
| Guy Debord | La sociedad del espectáculo | Medios, imagen, pasividad | Espectáculo, representación | Inspiración en la crítica a la sobreexposición y transparencia |
| Louis Althusser | Ideología y aparatos ideológicos | Ideológica y estructural | Interpelación, aparato ideológico | Coincide en la crítica al sujeto como construcción funcional |
| Jean Baudrillard | Simulacros y simulación | Posmoderna, simbólica | Simulacro, hiperrealidad | Influencia en su visión de la digitalización y la positividad |
| Jacques Ellul | La técnica o el desafío del siglo | Técnica y autonomía tecnológica | Técnica autónoma, determinismo técnico | Similar en la crítica a la sumisión a la eficiencia |
| Cornelius Castoriadis | La institución imaginaria de la sociedad | Antropológica y política | Imaginarios sociales, autonomía | Coincide en la pérdida de sentido y de creación colectiva |
| Martin Heidegger | La pregunta por la técnica | Ontológica y técnica | Gestell (estructura técnica), olvido del ser | Influencia profunda en toda su obra, especialmente en el estilo |
| Walter Benjamin | Tesis sobre la historia | Histórica y estética | Ángel de la historia, barbarie
en el progreso |
Eco en la visión crítica del tiempo y la modernidad |
| Erich Fromm | Tener o ser, El miedo a la libertad | Psicológica y existencial | Alienación afectiva, modo de ser | Coincidencia en la crítica a la autoexplotación emocional |
Byung-Chul Han hereda y reformula muchas de estas preocupaciones, aunque su estilo es más aforístico y literario, también más romántico, y por ello, más directo, más comprensible, más emotivo. Sería la voz de un profeta que denuncia la deshumanización, el control, la alienación y la pérdida de sentido en la modernidad capitalista y tecnológica. Podemos decir a su favor que compensa la falta de originalidad con un estilo persuasivo y dinámico. Se hace leer, que no es poco. Puedo imaginar varias líneas de defensa de su obra:
- «Menos mal que hay intelectuales que nos advierten de los peligros de una sociedad capitalista depredadora e inhumana».
- «Son voces críticas que van contra corriente, y por eso el sistema trata de acallarlas».
- «Byung-Chul Han ha sabido llegar a un gran público y despertar conciencias».
- «De acuerdo, no toda la sociedad es así, pero es útil como aviso a navegantes».
Además, una propuesta de este tipo cae automáticamente simpática a un sector social que está preocupado por la equidad, la justicia social, la solidaridad, etc. Sin embargo, y este es el punto crucial de mi crítica, resulta un discurso fundamentalmente sesgado, y hasta cierto punto hipnótico. Bajo la bandera del pensamiento crítico encierra a una proporción significativa de la sociedad (precisamente una franja intelectual muy valiosa), en un círculo de certezas paralizantes. Cercena su libertad de criterio porque estimula un cierto elitismo intelectual, casi más por el estilo que por los conceptos. En lo que sigue argumentaré esta afirmación defendiendo la «soberanía perceptiva» y el pensamiento crítico, sistémico y complejo, como el mejor método para acercarnos a la realidad.
Críticas a la obra de Byung-Chul Han
Por fortuna, no soy el único que percibe los sesgos en los escritos de Han (Tabla 2): simplificador, superficial, moralizante, romántico, no propone soluciones… De todos estos adjetivos me quedo con el primero: simplifica la realidad, y crea una realidad alternativa con pedazos de la verdadera. Sigue una metodología propia del dibujante de caricaturas: la nariz aguileña nos sitúa en el personaje. El detalle nos confirma un conjunto imaginado con la ventaja de identificar «de qué se trata», aunque en el camino dejemos jirones de realidades.
TABLA 2 – RESUMEN DE CRÍTICAS A HAN:
| Crítica | Autor(es) | Cita o idea clave |
| Falta de rigor o repetitividad | Mark Fisher, Peter Sloterdijk | «Producción de libros como productos culturales» |
| Idealización del sufrimiento o la negatividad | Eva Illouz | «Simplificación de las emociones modernas» |
| Tecnofobia o visión simplista de lo digital | Bernard Stiegler | «Crítica moralizante sin análisis técnico» |
| Nostalgia regresiva | Hartmut Rosa | «Monólogo de denuncia, sin resonancia» |
| Repetición de ideas ajenas | Peter Sloterdijk | «Curador del malestar más que pensador» |
| Ausencia de propuestas políticas | Nancy Fraser | «Lamentación estética sin transformación» |
Han es tan solo la punta del iceberg de un enfoque que está presente en cualquier grupo de amigos que se reúne a tomar el vermut: siempre hay alguien eternamente crítico con todo y todos. En una charla informal al eterno enfadado oponemos de manera automática algunos «filtros» tales como: «no estamos tan mal», «a ti, que eres tan crítico, esta sociedad te paga esta ayuda (o esta beca, o esta pensión)», «hay tantas experiencias sociales como personas, pero hemos de mirar al conjunto, y parece que es innegable el progreso», etc., etc.
Estas argumentaciones «de café», tan obvias, no hacen mella en el mundo de las conversaciones filosóficas. Cada ensayista o filósofo se siente protegido en su tribu, y los postmodernistas creen pertenecer a un grupo distinguido, conocedor de una visión superior de la realidad. Desde mi perspectiva más prosaica, más de conversación social, los libros de Han pintan una realidad distópica de forma tan conclusiva que no ayudan a buscar los matices de grises de nuestra sociedad, matices tan necesarios para ejercer el pensamiento crítico y adquirir una visión ponderada.
Pero quizás estoy exagerando, quizás soy demasiado severo. Démonos más tiempo y examinemos dos temáticas que Han aborda en extensión: infocracia y narratividad, antes de sacar conclusiones precipitadas.
Infocracia, hipnocracia y sujeto moderno
Una síntesis del pensamiento de Han relativa al mundo actual sería: el manejo de una enorme cantidad de datos debilita al sujeto moderno, más que empodera. A partir de esta idea podemos presumir que el sujeto tenderá a delegar parte de su libertad en los algoritmos, o en las personas que manejan estos algoritmos. La Tabla 3 propone las ideas clave de Han, a las que se contrapone la tesis contraria, igualmente plausible.
Un primer comentario: si se leen en vertical las contra-tesis a Han de la Tabla 3, se observará que con ellas se puede articular perfectamente un librito igual de interesante.
Un segundo comentario: Han raramente se contraargumenta. Raramente propone perspectivas o caminos alternativos a sus tesis. Tiene un estilo, categórico y filosófico-crítico, pero no dialéctico ni abierto al debate interno. Ejerce de gurú ilustrado.
TABLA 3 PRINCIPALES IDEAS RELATIVAS A LA «RACIONALIDAD DIGITAL» (INFOCRACIA) DE HAN.
| Idea clave (Byung-Chul Han) | Cita de «Infocracia» | Tesis contraria | ||
| 1. La información ha reemplazado a la verdad en el discurso público. | «La verdad se sustituye por la información, que no exige ninguna narrativa ni interpretación. Se convierte en una unidad de datos que flota libremente». | La información, correctamente contextualizada, fortalece la búsqueda de la verdad al ofrecer una base objetiva sobre la que construir narrativas coherentes. | ||
| 2. La sobreabundancia de información debilita la capacidad crítica. | «Demasiada información conduce a una atrofia de la atención y del juicio». | La disponibilidad masiva de información puede empoderar al individuo al ofrecerle múltiples perspectivas y herramientas para desarrollar una conciencia crítica. | ||
| 3. La lógica de la transparencia destruye la confianza. | «Donde todo debe ser visible y transparente, desaparece la confianza». | La transparencia puede reforzar la confianza social al garantizar responsabilidad, reducir la corrupción y fomentar una cultura abierta. | ||
| 4. El sujeto digital se explota a sí mismo bajo la apariencia de libertad. | «La infocracia no reprime, sino que explota la libertad». | La digitalización ha ampliado las libertades individuales, permitiendo la autoexpresión, la autogestión y nuevas formas de participación democrática. | ||
| 5. Los algoritmos dominan la opinión pública y anulan el juicio autónomo. | «El juicio cede su lugar al algoritmo, que calcula preferencias y comportamientos». | Los algoritmos pueden complementar el juicio humano y facilitar el acceso a contenidos relevantes sin reemplazar la capacidad de decisión crítica del individuo. | ||
| 6. La verdad está siendo reemplazada por la información inmediata y fragmentaria. | «La infocracia no necesita censurar, basta con inundar el espacio público con información irrelevante». | La multiplicación de información permite mayor transparencia y una ciudadanía más empoderada y crítica. | ||
| 7. Las emociones son manipuladas por los algoritmos y reemplazan a la argumentación racional. | «El discurso público cede ante la lógica de la emoción, que los algoritmos saben explotar con precisión». | Las emociones también forman parte de una comunicación política legítima y enriquecen el discurso democrático. | ||
| 8. Las plataformas digitales erosionan la esfera pública y la deliberación democrática. | «Las redes sociales destruyen el espacio público en el que se forma la voluntad común». | Las plataformas digitales crean nuevas formas de esfera pública donde se articulan voces que antes eran marginadas. | ||
| 9. La infocracia representa un nuevo tipo de poder que se impone sin violencia física. | «El poder de la infocracia es blando, pero más eficaz que la represión violenta del pasado». | La infocracia no es más que una extensión de la libertad individual, donde las personas eligen voluntariamente qué información consumir. | ||
Resulta interesante comparar Infocracia, de Byung-Chul Han, con Hipnocracia (atribuido a Jianwei Xun, pero que esconde un colectivo de intelectuales italianos). El sujeto de análisis es la sociedad digital, y ambos textos se plantean la misma pregunta: ¿es posible en la sociedad digital reflexionar sobre nuestra realidad y llegar a conclusiones? ¿Podemos, en tanto que ciudadanos, dar significado a lo que nos ocurre?
Han (Infocracia) y Xun (Hipnocracia) coinciden en la idea de que el pensamiento crítico está bloqueado, no por represión, sino por sobreestimulación. El Gran Hermano procura hackearnos la mente —término que usa Yuval Harari— mediante constantes estímulos que buscan provocarnos miedo, rencor, ira, etc. Es inevitable pensar en Sloterdijk y su propuesta de «bancos de la ira»,[4] bancos que amasan grandes cantidades de emociones colectivas negativas para lanzarlas sobre chivos expiatorios, (judíos, gitanos, migrantes…). Masas que solo perciben lo que el Gran Hermano hipnotizador señala como importante, masas que renuncian a percibir y reflexionar por sí mismas.
Si, de acuerdo, pero pongamos un poco de Sartre[5] o de Rubert de Ventós[6] en este análisis: ¿acaso no tenemos responsabilidad por dejarnos manipular?, ¿acaso los alemanes no veían algo raro en lo que les pasaba a sus vecinos judíos?, ¿acaso los israelíes no ven algo raro en lo que les ocurre a los niños gazatíes? Si algo debiera caracterizar al sujeto moderno es asumir su libertad sin escudarse en poderes superiores. No renunciar ni infravalorar nuestros grados de libertad.
Este es el punto donde Han y Xun se separan. Para Xun, el reto es recuperar la soberanía perceptiva, el ver las cosas sin filtros ideológicos. El primum movens del pensamiento crítico —para Xun— es percibir y dar crédito a lo que no podemos fácilmente explicarnos, lo que nos molesta o lo que no encaja en nuestros modelos explicativos o en nuestros presupuestos ideológicos. Sorpresa y perplejidad son emociones desagradables, que tratamos de evitar. Emociones que en general nos mueven a hacernos preguntas o buscar respuestas. Ya Rolf Reber publicaba en 2016 Critical Feeling[7] en un sentido similar.
He desarrollado la importancia de estos conceptos en la práctica médica, donde la sobreabundancia de datos es —¡siempre ha sido!— la tónica general. Resulta interesante recuperar un enfoque venido de un cierto campo profesional porque conceptos como «filtro de verosimilitud», «datos-ruido», «cultivar la perplejidad»,[8] pueden darle otra dimensión al debate. Incorporar prácticas profesionales al debate filosófico no trivializa, al contrario, amplía el marco conceptual. Las prácticas profesionales ofrecen oportunidades muy interesantes para sacar consecuencias filosóficas.
La narratología en el punto de mira
He criticado en otro lugar la posición de Han con relación a las narraciones,[9] pero es conveniente dar una visión más general. No puede extrañarnos la posición nihilista de Han: ¿cómo vamos a producir narraciones significativas si estamos secuestrados por los maléficos algoritmos? En una racionalidad digital se pierde el sentido humano del devenir histórico. Las comunidades desaparecen a favor de indicadores y normas de actuación.
La narratividad según Han
- La modernidad ha fragmentado el tiempo, impidiendo la construcción de relatos coherentes. Comentario crítico: la propia obra de Han lo desmiente: caben narraciones, explicaciones y significados divergentes sobre la misma realidad, siempre ha sido así. Siguiendo a Popper: prevalecerán aquellas explicaciones o relatos que sean útiles a la sociedad.
- Sin narración no hay identidad sólida: el sujeto se disuelve en momentos aislados. Comentario crítico: en efecto, pero las personas cambiamos, y también adoptamos diferentes narrativas, incluso de nuestra propia biografía. Es parte de la vida cambiar sin dejar de ser uno mismo, como diría Zubiri.
- El relato requiere experiencia, silencio y duración, condiciones que escasean en la era digital. Comentario crítico: escasean ahora y en cualquier otra etapa de la humanidad.
- La narración es sustituida por datos e información, lo que empobrece el sentido de la vida. Comentario crítico: datos e información enriquecen la narración; siempre ha sido así y ahora se amplifica.
- Recuperar la narración implica recuperar una temporalidad humana y significativa. Comentario crítico: no resulta necesario recuperarla, la narratividad siempre nos ha acompañado. Véase el concepto de «patrón narrativo» de Breithaupt[10].
A favor de Han se puede señalar el «cansancio narrativo» del espectador moderno. Existe tal oferta narrativa que provoca saturación sensorial. Cada uno puede embriagarse en su género favorito, (thriller, drama, comicidad, erotismo…) hasta la náusea, lo que irremediablemente conduce al cinismo, al aburrimiento, a la crítica generalizada… Pero en tal caso, ¿no estamos a la deriva de la «mala fe» sartreana? Dicho de otra manera: el talento humano brota por doquier, el problema es del espectador, porque hay que seleccionar. E incluso más: jamás otra época histórica ha brindado tantas oportunidades a los creadores, ni tanta libertad.
Quizás sea ahí, en la crítica a la narratividad, donde más abulta la brocha gorda con la que Han retrata el mundo contemporáneo, incapaz de iluminar —con su indudable inteligencia— lo que sus compromisos ideológicos dejan en la sombra. No puede valorar los matices psicológicos que introduce un Julián Marías, la minuciosa estructura narrativa de un Vargas Llosa, la aplicación rigurosa de subtextos de los guionistas actuales, como Pepe Coira, Fran Araújo o Mike White, etc.
En efecto, hay mucha, mucha creatividad. Y no solo eso: vemos como la narratología se abre paso por derecho propio con una idea-fuerza que Han difícilmente puede entender: todos vemos el mundo influidos por patrones narrativos (Beithraupt, n. 10). Sí, también Han. El problema surge cuando abrazamos un patrón narrativo que no nos deja escapar de su verdad, que nos envuelve en un círculo de certezas y nos gratifica a condición de serle fieles.
Una explicación al éxito de Han
Han y el postmodernismo crítico ofrecen una visión del mundo más ideológica que filosófica. Las ideologías ofrecen tres tipos de gratificaciones: 1. Pertenencia a una tribu (sea dicho con respeto a las tribus ideológicas, pues todos estamos en alguna); 2. Certezas que tienen efectos prácticos: ayudan a posicionarnos en la sociedad, mitigan ansiedades, proporcionan sentido; 3. Sentimiento de ser diferentes al resto de mortales, de alguna manera «distinguidos» por una gnosis que no está al alcance de todo el mundo.
Es muy interesante el componente de «distinción» (tan bien analizado por Pierre Bourdieu)[11] que ofrecen las ideologías, especialmente las antisistema. Para ello hay que retroceder en el tiempo y reinterpretar el gnosticismo no solo como corriente religiosa, sino también como actitud ideológica basada en el elitismo.
El gnosticismo, con su mensaje esencial —el despertar del alma atrapada en la materia, el conocimiento como vía de redención, y la crítica a los sistemas religiosos o políticos que oscurecen la verdad—, ha atravesado los milenios, y se manifiesta con diferentes intensidades y maneras. Sentirse escogido, pertenecer a una élite, «despertar» (woke) a otra realidad, salvarse por un conocimiento «especial», fue el acicate que dio alas a maniqueos, cátaros, teósofos, antropósofos y seguidores de la new age.
Si tomamos elitismo y gnosis liberadora, podemos hablar también de movimientos contrasistema (véase el movimiento antivacunas), no específicamente religiosos, que configuran sistemas creenciales para gente especial, gente que no se deja engañar, gente «buena» que cree en los recursos espirituales para afrontar enfermedades y miserias.
En esta línea de considerar una versión «cuasi» religiosa (pero no forzosamente), del gnosticismo, encontramos la corriente new age, el jungianismo místico, el chamanismo actual y algunas formas de budismo moderno —en la vertiente mahayana y tántrica— de tipo laico, lideradas por gurús,[12] con el común denominador de que pueden adquirir matices gnósticos: sentirnos elegidos, camino de perfección, acceder a un despertar (tendencias woke).
Esta tendencia tan humana a sentirnos especiales, ¿cómo podemos relacionarla con el pensamiento filosófico? Consideremos en primer lugar, las ideas fuerza del posestructuralismo radical / teoría crítica social:
- A través del «análisis crítico» se revela la estructura oculta de dominación (patriarcal, colonial, capitalista, digital).
- El sujeto crítico es quien «despierta» del engaño, de la manipulación, del «sueño» de una libertad falsa.
- La verdad está en la subjetividad oprimida (como las teorías del privilegio y la interseccionalidad). Hay que recuperar una manera de ser «plena» o un camino de perfección.
Autores que estarían en esta línea (de manera más o menos parcial) podrían ser: Michel Foucault, Judith Butler, Gayatri Spivak, Achille Mbembe, Gloria Jean Watkins (Bell Hooks), Walter Mignolo y Jacques Derrida. Son autores decoloniales, necropolíticos, de la teoría queer, feministas radicales… Aportan perspectivas interesantes a condición de que los sepamos situar y relativizar. Pero están sujetos a la ideología que ellos crean o ayudan a crear… y «cerrar» a críticas.
El postmodernismo crítico presenta una gran similitud con la teoría crítica social en los ejes principales de pensamiento: deconstruye la noción de sujeto racional, autónomo y universal. Ambas corrientes rechazan las verdades absolutas, el progreso lineal y el racionalismo ilustrado, y proponen conocer a fondo el modo en que el lenguaje, la cultura y el discurso estructuran la realidad social.
Ambas corrientes critican las formas modernas de poder y control, visibles e invisibles, pero mientras la teoría crítica social propone transformar la realidad, en el caso del postmodernismo crítico vemos un repliegue sobre la persona, una propuesta de autoconocimiento liberador, muy al gusto del gnosticismo. Algunos autores en esta corriente serían: Byung-Chul Han, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard, Zygmunt Bauman, Theodor Adorno (en su etapa tardía).
Dicho de forma arriesgada: en tanto que la teoría crítica social conecta con una corriente subterránea marxista (lucha y transformación social), el postmodernismo crítico se orienta al mundo interior de cada cual. El postmodernismo crítico no es gnóstico, pero proporciona un fundamento filosófico para que franjas sociales justifiquen su elitismo. Podríamos llamarlo «neognosticismo débil a la carta», o, por proximidad histórica, «neocatarismo». Cátaros en busca de la luz. En todo caso, entiéndase como un recurso retórico.
Se pueden señalar cinco características que comparte el gnosticismo cátaro con estas corrientes filosóficas modernas, (y en particular el postmodernismo crítico), en las que sitúo a Byung-Chul Han:
- Pertenencia a un grupo selecto que «despierta» (woke).
- Crítica al mundo material (hiperconsumo, alienación, etc.).
- Ética radical de la bondad.
- Denuncia del poder establecido (sea político, religioso, económico…).
- Resistencia espiritual a lo mayoritario y camino de perfección individual.
Como se deduce de ello, ambas corrientes de pensamiento comparten una estructura común que tiene profundas raíces antropológicas: el deseo de ver más allá del velo, de no ser engañado por el sistema, el cuerpo, la sociedad o el cosmos. Se repite la idea de que la verdad no es evidente y solo algunos pueden acceder a ella si despiertan. Este conocimiento transforma radicalmente la visión del mundo, mientras el resto de los seres humanos permanecen «dormidos» cuando no «manipulados». El conocimiento (por lo general como camino elitista de gnosis), es liberador: se vive de manera más auténtica, ética o trascendente.
Una crítica a este enfoque sería la siguiente: en la obra de Han no hay indicaciones explícitas para un camino de perfección, pero sí hay indicaciones implícitas. Por ejemplo, rescatar la contemplación frente a la hiperactividad, es decir, sustraernos de la compulsión de la productividad, cultivar espacios de descanso, contemplación y silencio. Valorar el no hacer. También redescubrir la negatividad, el límite, el otro, aceptar la alteridad, lo incómodo, lo no inmediato. Salir de la burbuja de positividad y eficiencia. Por otro lado, valorar el Eros y el misterio en las relaciones humanas, recuperar el deseo como apertura hacia el otro, no como consumo. El amor no debe reducirse a un algoritmo o una eficiencia relacional. Hay que cuidar el lenguaje y resistirse a la lógica de la transparencia, preservando zonas de intimidad, ambigüedad e incluso de opacidad en la vida social y personal. Reducir, en fin, la exposición al flujo informativo continuo. Crear espacios de lentitud, concentración y pensamiento profundo. ¿Qué hay de malo en todo ello? Nada en absoluto, solo que podemos defender justo lo contrario: aceptar lo mediato, planificar a futuro, valorar el hacer, analizar las relaciones personales sin caer en un halo de misterio, etc.
Hay que reconocerle a Han que no desea formar una escuela de seguidores con una propuesta de camino de perfección explícita… por el momento.
La tribu de la buena gente y el círculo de certezas asfixiantes
Amamos la belleza al punto de claudicar en la búsqueda de la verdad. ¡Gran problema para la reflexión crítica! La belleza irradia más luz que la verdad. Y una característica no escrita del alma cátara es la búsqueda de luz, siempre más luz…
La estética es un tema fundamental en las conversaciones. Arrumba con la lógica de las evidencias salvo en el campo de la ciencia. Gran triunfo de la humanidad cuando determinó que una proposición bella podía ser sustituida por otra… ¡fea! Por ejemplo: Copérnico, Galileo, Plank…. El mismo Einstein queda afectado porque puede que Dios sí juegue a los dados.
Pero no tenemos pensamiento científico para las cosas de la vida cotidiana. Y nos encantan los ensayistas y filósofos del encantamiento. Sobre todo, si postulan beldad. Ya enunció Zubiri[13] que somos animales de realidades, que es tanto como decir de irrealidades.
De acuerdo, pero ¿qué hay de malo en querernos sentir buenas personas? Nada en absoluto, siempre que reconozcamos algo tan evidente como la existencia de una discrepancia entre los valores a los que aspiramos y los que en efecto practicamos. Seamos valientes y reconozcamos que caemos sistemáticamente en hipocresía. Evitemos la hipermoralización en los debates públicos.[14] Y por favor, deliberemos más para debatir menos.[15]
Los nuevos cátaros no renuncian a su huella de carbono (viajes), a sus prebendas de clase (educación elitista de sus vástagos), a su crítica al poder (las democracias corruptas), etc. De acuerdo. Pero, por favor, que no quieran educarnos en la ética de la bondad radical que ellos mismos no practican. Que no etiqueten al que discrepa como «facha», «mercenario del sistema», etc. Que reconozcan la diferencia entre valores a los que aspiramos y valores efectivamente realizados. Un poco de humildad.
Pero esa no sería la crítica principal. Cuando abrazamos un «-ismo» para incorporarlo a nuestra imagen pública, nos sentimos en posesión de la verdad y negamos las evidencias que van en contra. Perdemos la soberanía perceptiva. Renunciamos a tener criterio propio.
Todos pensamos —en alguna medida— desde tribus ideológicas (estéticas, religiosas, políticas…), pero hay diferentes maneras de vivirlas. La más sana es la que no renuncia a sacar conclusiones desagradables, en lugar de ignorar o mixtificar la realidad. Para un israelí es muy duro sacar conclusiones de las matanzas de niños gazatíes, para un(a) feminista puede ser muy duro sacar conclusiones sobre el caso de un bombero que se declara bombera para escalar un puesto, para un trumpista razonar sobre los efectos de los aranceles… Poco estético. Quizás la luz de las certezas —esas certezas que tanto apaciguan nuestros miedos— parpadea de manera amenazadora. Sí, se precisa coraje para tener soberanía perceptiva.
Y solo puede haber pensamiento complejo (en versión de Edgar Morin),[16] si partimos de una mirada del mundo sin ataduras estéticas. Sin prejuicios sobre la beldad o fealdad de un argumento. Muchas personas prefieren morir antes que dudar. Ligan su estabilidad emocional a su compromiso con verdades irrefutables. Es preferible esforzarse en observar el entorno sin prejuicios y no tener miedo a quedar mal en una conversación con personas eternamente enfadadas con el mundo.
[1] Sloterdijk, P. (2010): Temperamentos filosóficos, Madrid, Siruela.
[2] Onfray, M. (2011): L’eudemonisme social, Barcelona, Ediciones 1984.
[3] Harari, Y.N.H. (2008): Sapiens: A Brief History of Humankind, Londres, Vintage. [Trad. esp: Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad, Barcelona, Debate. [Traducción de Joandomènec Ros i Aragonès].
[4] Sloterdijk, P. (2010): Ira y tiempo, Madrid, Siruela.
[5] Sartre, J.P. (2004): El ser y la nada, Buenos Aires, Losada.
[6] Rubert de Ventós, X. (1996): Ética sin atributos, Barcelona, Anagrama.
[7] Reber, R. (2016): Critical Feeling, Cambridge, Cambridge University Press.
[8] Borrell-Carrió, F. y Peguero, E.F. (2024): «Pensamiento crítico: cognición educada para la práctica clínica», en Gensollen, M., Mosqueda, J.A. y Sans-Pinillo, A. (2024): La Medicina en vivo. Cuestiones filosóficas sobre la salud y la enfermedad, México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 111-138.
[9] Borrell-Carrió, F. (2025): «Palabrería tramposa». Revista Hedónica. [https://www.hedonica.es/francesc-borrell/].
[10] Breithaupt, F. (2023): El cerebro narrativo, Madrid, Ed. Sexto Piso.
[11] Bourdieu, P. (1979): La distinción, Madrid, Taurus.
[12] McMahan, D.L. (2018): La construcción del budismo moderno, Barcelona, Kairós.
[13] Zubiri, X. (2007): El hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial.
[14] Malo. P. (2021): Los peligros de la moralidad: Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI, Barcelona, Deusto.
[15] Gracia, D. (2025): El animal deliberante. Teoría y práctica de la deliberación moral, Madrid, Triacastela.
[16] Morin, E. (2006): El método, 3. El conocimiento del conocimiento, Madrid, Cátedra.