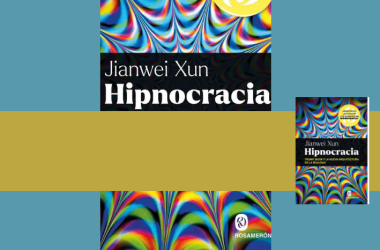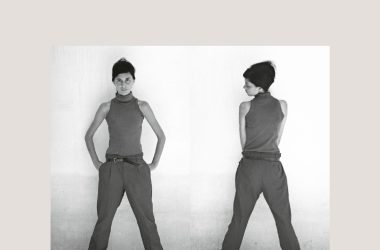Ref.: Illies, F. (2024): La magia del silencio. El viaje en el tiempo de Caspar David Friedrich, Barcelona, Salamandra. [Traducción de Carlos Fortea, 240 pp. 24 €].
«¿Cómo será el mundo cuando yo muera?», pensaría Caspar David Friedrich mientras pintaba un dibujo en sepia titulado Mi entierro (Meine Bestattung), del que solo se tiene constancia por testimonios escritos, y que presentó en la exposición de la Academia de Dresde de 1804. En él se veía su lápida con la inscripción: «Aquí descansa en paz C. D. Friedrich» (Hier ruht in Gott C. D. Friedrich). En la escena, los asistentes al funeral, entre los que se encuentra un sacerdote, rodean la tumba descubierta. Cinco mariposas, que representan las almas de los familiares del pintor fallecidos antes de 1804, vuelan hacia el cielo. Al fondo se divisan las ruinas de una iglesia gótica, probablemente la iglesia de la abadía de Eldena, cerca de Greifswald, que aparece con frecuencia en la obra de Friedrich. Un arcoíris en el cielo simboliza la paz.
El pintor del Romanticismo alemán nació el 5 de septiembre de 1774 en Greifswald, que por entonces pertenecía a la corona sueca. El sexto de diez hermanos, se crio en la rígida fe luterana de su padre, Adolf Gottlieb Friedrich, un fabricante de jabón y velas. Niño silencioso y sensible, propenso a la melancolía, tuvo una infancia difícil: su madre falleció cuando él tenía siete años, y poco después murieron dos de sus hermanas, Barbara (de viruela) y Maria (de tifus). Además, toda su vida estuvo marcada por la terrible experiencia que sufrió a los trece años, en diciembre de 1787, cuando subió a un velero atrapado en el hielo con su hermano menor Johann Christoffer. En el juego, Friedrich saltó del barco, la capa de hielo se rompió y cayó al agua. Su hermano se lanzó al agua helada, lo salvó de morir congelado, pero no sobrevivió. Los sentimientos de culpa por la muerte de su hermano lo acompañaron toda la vida. Es posible que estos sentimientos se reflejen en algunas de sus obras, como El mar de hielo y El naufragio.
La estricta educación luterana y el ámbito geográfico en el que creció moldearon su carácter. Un antiguo mecenas lo describió como un «nórdico», alguien que se desarrolló en el mundo del Báltico, con largas noches de verano y oscuros inviernos. La melancolía de sus obras se manifiesta en el reflejo de la luz diáfana del mar, la bruma del norte y la penumbra.
Friedrich estudió Bellas Artes en la Real Academia Danesa de Copenhague antes de establecerse, a los veinticuatro años, en Dresde, donde pasó la mayor parte de su vida artística. En la academia, sus compañeros se burlaban de él por su incompetencia para dibujar figuras humanas. Cuando dibujaba al natural, las piernas siempre le quedaban demasiado largas y los torsos, enclenques. De hecho, en su primera etapa se le podría calificar como pintor de los elementos y no fue hasta un periodo posterior de su carrera cuando añadió figuras solitarias y, ocasionalmente, dos o tres personas, generalmente contempladas de espaldas.
Florian Illies (Schlitz, Hesse, 1971), autor del excelente La magia del silencio. El viaje en el tiempo de Caspar David Friedrich, estudió Historia del Arte en Bonn y Oxford, fue redactor del suplemento literario del periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, director del suplemento literario de la edición dominical del mismo, cofundador (con su esposa Amélie von Heydebreck) de la revista de arte Monopol y director del suplemento literario de Die Zeit. En enero de 2019, se incorporó a la editorial Rowohlt Verlag como director general. Es autor de varios libros, como Generation Golf: Eine Inspektion y 1913. Der Sommer des Jahrhunderts (1913. Un año hace cien años).
El libro no sigue un orden cronológico en la vida de Friedrich, sino que se estructura en cuatro capítulos correspondientes a los cuatro elementos —fuego, agua, tierra y aire— que están presentes en su obra. Al principio de cada sección se reproduce en color un cuadro representativo de cada uno de estos elementos: Neubrandenburg en llamas, El mar de hielo, Acantilados blancos en Rügen y El caminante sobre el mar de nubes, quizá su cuadro más conocido y uno de los símbolos del romanticismo alemán.
Protestante devoto, su cultura era muy diferente a la de las regiones católicas del sur de Alemania. Su desconfianza en el poder de las imágenes para representar las verdades religiosas y espirituales le llevó a plantearse cómo crear un cuadro que sugiriera la existencia de enigmas profundos e insondables y que, al mismo tiempo, solo representara el mundo natural.
Friedrich mantuvo toda su vida una relación compleja y ambivalente con el fuego, una combinación de fascinación y temor. La familia de su madre tenía una herrería y, de niño, le gustaba observar las llamas de la fragua. Su padre y su hermano fabricaban jabón y velas en dos grandes calderos con despojos de animales y cera en el sótano de la casa familiar. Al evocar su infancia y su familia, recuerda el fuego y el olor a cenizas.
En 1802, cuando vivía en Dresde en una pequeña habitación de alquiler, dibujó a una mujer arrodillada y a un hombre con sombrero apoyado en una columna ante los restos de una casa quemada. Sin embargo, en el cuadro, Marido y mujer ante una casa quemada, no hay rastro de fuego ni de humo, y las ruinas de la casa parecen antiguas. Unos años más tarde, pintó al óleo otra casa quemada, esta vez con fuego y humo, pero es de noche y apenas se ve nada, solo árboles oscuros y retorcidos, el tejado carbonizado de la casa y, por encima del conjunto, una iglesia intacta.
Muchos cuadros de Friedrich se perdieron a causa del fuego. El 10 de octubre de 1901 se incendió su casa natal en Greifswald y se quemaron nueve cuadros. En junio de 1931, ardió el Glaspalast de Múnich que albergaba una gran exposición de obras de románticos alemanes que Hitler había visitado unos días antes. El incendio calcinó varios cuadros de Friedrich: Anochecer en el mar Báltico, El puerto de Greifswald, El puente de Augusto de Dresde y La hora vespertina.
En la década de 1920, vivía en Leipzig un discreto empleado de banca y legendario coleccionista de arte llamado Manfred Gorke. Cuando en 1943 se extendieron los bombardeos aliados sobre Alemania, Gorke decidió poner a salvo su colección en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Leipzig. Al día siguiente del traslado, 400 aviones de la Real Fuerza Aérea Británica bombardearon la ciudad y destruyeron todo el casco antiguo, incluido el barrio universitario. Con los cuadros de Friedrich se quemaron pinturas de Otto Runge y Carl Gustav Carus, así como la partitura original de la Sonata para violín en sol mayor BWV 1021, de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, la casa de Gorke permaneció intacta hasta el final de la guerra.
La tragedia continuó. En abril de 1945, el Ejército Rojo llegó a la ciudad de Nuevo Brandeburgo y se produjeron numerosos incendios durante el saqueo posterior. La casa de los descendientes de Caspar David Friedrich fue destruida por el fuego y varias de sus obras se quemaron. En mayo de 1945, el Ejército Soviético tomó la Isla de los Museos de Berlín. Aunque todas las obras de arte se habían trasladado a dos búnkeres en el jardín zoológico y en el distrito de Friedrichshain, tras la guerra no se pudieron localizar 434 pinturas, por lo que se sospecha que fueron destruidas por el fuego. Entre los cuadros se encontraban tres Caravaggio, seis Rubens, seis Van Dyck y tres obras de Friedrich: Cementerio de un monasterio bajo la nieve, Aurora boreal y Capilla de montaña en la niebla.
Friedrich siempre vivió cerca del agua, que ejercía una gran fascinación sobre él. En Greifswald, su ciudad natal, pasaba las horas sentado en el muelle mirando los barcos. Cuando se marchó a estudiar a Copenhague paseaba por el puerto observando el movimiento de los veleros, «lo más hermoso que ha creado el ingenio humano: barcos con velas desplegadas», escribió. Y en Dresde encontró una vivienda a orillas del Elba. Desde entonces vivió en distintas casas, pero siempre en la misma dirección «An der Elbe» («junto al Elba»), por encima del río y a las puertas del casco antiguo. En 1816, retomó los bocetos de los veleros que había dibujado desde niño y pintó Vista de un puerto, donde decenas de mástiles se elevan hacia el cielo amarillo dorado del Báltico.
Durante su estancia en Dresde, Friedrich pasaba los días en su casa, vestido con su abrigo de piel. Se había construido una cámara oscura para pintar las imágenes que surgían en la mente, no las que veían sus ojos. Apenas salía a la calle, solo deambulaba al amanecer y al atardecer. En el verano de 1816, durante sus paseos, Friedrich percibió que el cielo brillaba de una manera insólita, el rojo tenía una tonalidad extraña y el amarillo no era ligero y delicado sino que lucía un destello intenso. En su taller plasmó aquella luz del cielo en el cuadro Mujer ante el sol poniente (o Mujer ante el sol naciente), donde aparece una mujer —quizá su esposa Line— vista de espaldas con un vestido de gala y una corona, y los brazos ligeramente levantados. Muchos años después se supo que la erupción del volcán Tambora, en la isla indonesia de Sumbawa, en abril de 1815, había provocado cambios en el clima mundial. Las partículas de azufre impidieron que la Tierra se calentara y cuando el sol conseguía atravesarlas, la refracción de la luz producía esos colores tan vivos.
La vida rutinaria de Friedrich se vio perturbada por la invasión y ocupación de gran parte de Alemania por parte de Napoleón en 1806. Esto le convirtió en un apasionado patriota, por lo que, cuando en 1813 comenzó la guerra de liberación se sentía más exaltado que nunca. Sin embargo, se consideró demasiado viejo y cobarde para ir al frente. De hecho, cuando en marzo de ese año los soldados franceses ocupan Dresde, Friedrich huye remontando el curso del Elba y se refugia en la localidad de Krippen. Allí, en la montaña, se dedica a pintar abetos. Pero la historia le tenía reservada una sorpresa. Aprovechando el alto el fuego, Napoleón, acompañado de tres oficiales, remonta el curso del Elba en busca de un camino hacia Bohemia y desembarca en Krippen. Illes insinúa que Friedrich lo vio, paralizado por el terror, desde la ventana de su habitación o desde la cumbre de alguna colina boscosa.
Unos años antes, en 1810, Friedrich pintó, según Illies, quizá su cuadro más audaz: Monje a la orilla del mar, en el que se observa la pequeña figura de un monje solitario frente a un mar enorme y un cielo extenso. Estos elementos evocan soledad, desesperación y desamparo, y exponen la insignificancia humana ante la inmensidad de la naturaleza y lo divino. Cuando el cuadro se expuso en Berlín, algunos espectadores se sintieron confundidos y perturbados, mientras que otros se burlaron.
Heinrich von Kleist analizó el cuadro en un artículo titulado Sensaciones ante una marina de Friedrich, publicado en el periódico Berliner Abendblätter, en el que destacó su impacto emocional y su ruptura con las convenciones artísticas tradicionales: «Nada puede ser más triste y más precario que este lugar en el mundo: la única chispa de vida en el vasto reino de la muerte, el solitario centro de un círculo desolado. Ese cuadro, con sus dos o tres misteriosos objetos, es como el Apocalipsis…» (p. 98). Meses después, Kleist se suicidó a orillas del lago de Wannsee, en las cercanías de Potsdam, a las afueras de Berlín junto a su amiga Henriette Vogel. El poeta le disparó en el pecho a Henriette y, a continuación, se metió el cañón de la pistola en la boca y disparó. El cuadro fue adquirido por el joven príncipe heredero Federico Guillermo en la exposición anual de la Academia de Berlín —junto a Abadía en el robledal—, y actualmente se encuentra en la Antigua Galería Nacional de Berlín.
No obstante, algunas obras (pocas) de Friedrich tienen un significado distinto, más optimista. En el velero se puede ver a una pareja —un hombre y una mujer— sentada en la cubierta de un pequeño velero, contemplando el horizonte marino. La escena es serena, con un mar en calma y una luz suave, posiblemente al atardecer o al amanecer. Friedrich se inspiró en su luna de miel de 1818 y evoca el regreso desde el puerto de Wiek. La pareja, unida en silencio, sugiere un vínculo íntimo. Illies señala que la mayoría de los cuadros de Friedrich no están «pintados al natural», sino que recurría a una combinación de recuerdos e imaginación para crearlos. Es decir, utilizaba la imagen de la naturaleza para «mirar dentro de sí mismo, con su ojo interior» (p. 195). El propio Friedrich lo anotó en su diario: «Cierra los ojos del cuerpo para ver inicialmente la imagen con los ojos del espíritu; después, ilumina lo que has visto en la oscuridad, para que produzca un efecto en los demás en sentido contrario, desde el exterior hacia el interior».
El poeta romántico Vasili Zhukovsky, amigo de Friedrich, lo visitó en Dresde en 1821 y medió en la venta de En el velero, junto con otras obras de Friedrich como Puerto de noche (Hermanas) y Salida de la luna sobre el mar, a la corte del zar. Como consecuencia, estas pinturas, como otras obras de Friedrich propiedad de los zares, pertenecen actualmente al Museo del Hermitage de San Petersburgo. Illies cuenta que cuando Kandinsky contempló estos cuadros casi un siglo después afirmó que «solo los rusos comprenden el alma romántica alemana».
En junio de 1835, Caspar David Friedrich sufrió un accidente cerebrovascular que le paralizó el lado derecho del cuerpo y le provocó la pérdida de la movilidad de la mano con la que pintaba. Gracias a la venta de sus pinturas a los zares pudo costearse la estancia en el balneario de Teplitz, en Bohemia, y seguir la terapia de «baños» que le habían prescrito los médicos. Poco a poco, recuperó parcialmente los movimientos finos de la mano y pocos meses después pintó Orilla del mar a la luz de la luna, en el que plasmó las playas de Rügen. Al igual que sus obras tardías, está impregnada de una atmósfera sombría, con una impresión de muerte y eternidad.
Cuando Friedrich leyó Las penas del joven Werther, se identificó de inmediato con las cuitas y las alegrías del héroe de Johann Wolfgang von Goethe. Desde ese momento, creyó haber encontrado un alma gemela en el «príncipe de los poetas» y buscó de insistentemente su reconocimiento y aprecio.
En 1805, Goethe relanzó su concurso de pintura para jóvenes artistas, con el objetivo de que recrearan los antiguos ideales griegos. Friedrich envió dos dibujos: una pareja de pescadores frente a una cabaña y una procesión de monjes a la orilla de un lago. Aunque no tenían nada que ver con el tema del concurso (la vida de Hércules), Goethe los elogió y le concedió a Friedrich el primer premio ex aequo con «un pintor mediocre». Friedrich le escribió una carta de agradecimiento, lo que inició una correspondencia que duró varios años. En 1810, ante la insistencia de las pintoras Caroline Bardua y Louise Seidler, Goethe visitó a Friedrich en su casa, donde vio Monje a la orilla del mar y Abadía en el robledal y anotó en su diario: «En casa de Friedrich, paisajes fantásticos: un cementerio sobre el que se cierne la niebla, un mar abierto». (p. 96). Illies precisa que cuando Goethe dice «fantástico» se refiere a algo «irreal» o «quimérico» y que consideró el Monje como «inacabado y absurdo». Goethe, no soportaba la enigmática melancolía de las obras de Friedrich y afirmó que el arte de Friedrich se había «descarriado» y que «recorre un camino equivocado». A pesar de los reveses, el testarudo de Friedrich no cejó, y en el otoño de 1812 le envió a Weimar nueve obras, entre ellas la necrófila Mi entierro —que Goethe encuentró «odiosa»—, que le fueron devueltas de inmediato. Illies recoge la anotación que el historiador del arte y coleccionista Sulpitz Boisse hace en su diario sobre la rabia que sentía Goethe: «Dice que los cuadros de Friedrich podrían verse cabeza abajo y que daría igual. Habla de romperlos contra el tablero de una mesa, de destrozarlos a tiros, etc.» (p. 151).
Pero la historia todavía nos deparará otra sorprendente vuelta de tuerca. En 1803, el farmacéutico inglés Luke Howard publicó un ensayo sobre la clasificación de las nubes en tres formas básicas: cirros, cúmulos y estratos. Goethe se mostró entusiasmado con esta categorización y en 1816, a través de Louis Seidler, le pidió a Friedrich que confeccionara un diagrama pictórico de los tres tipos de nubes. Sin embargo, Friedrich rechazó el encargo. «No soy la persona adecuada, yo tengo otra concepción del arte», contestó. Friedrich consideraba que el nuevo sistema era muy adecuado para la ciencia, pero supondría «la ruina de la pintura de paisajes». Para él, las nubes están cargadas de simbolismo místico cristiano y el cielo es una esfera íntimamente ligada a la divinidad, el «espacio privilegiado de la teofanía que no puede degradarse a la categoría de material didáctico para las ciencias naturales» (pp. 183-184).
Dos de los cuadros más famosos de Friedrich, Acantilados blancos en Rügen y El caminante sobre el mar de niebla, permanecían en su taller de Dresde cien años después de haberlos pintado. Acantilados blancos sigue siendo un enigma. Se desconoce cuándo y para quién lo pintó. Tampoco se sabe nada de los tres personajes que aparecen en primer plano: una mujer sentada a la izquierda, entre las flores; un hombre arrodillado en el centro que se ha quitado el sombrero de copa y otro hombre apoyado en un árbol mirando absorto el horizonte a la derecha. Por otro lado, resulta difícil explicar cómo El caminante permaneció oculto en el estudio de Friedrich durante tanto tiempo. Para Illies, este cuadro constituye una revolución conceptual: un hombre se alza por encima de las nubes; ya no tiene que levantar la vista para mirar el cielo, pues este se halla a sus pies.
Los últimos años de su vida fueron tristes y amargos. Sus cuadros se tornaron oscuros y sombríos. Abatido por la pobreza, la melancolía y la enfermedad, su carácter se agrió y se volvió irascible y celoso con su mujer. Friedrich falleció en Dresde el 7 de mayo de 1840, a los 65 años. Poco antes de morir, quemó todos sus libros y las cartas que había conservado.
Tras el breve periodo de relativa fama que disfrutó en vida, Friedrich cayó en el olvido tras su muerte. En 1861, la Galería Nacional de Berlín publicó un nuevo catálogo que solo incluía una breve mención a «otras obras de Klein, de Núremberg, y de Friedrich, de Dresde». A finales del siglo XIX casi nadie recordaba quién había sido Caspar David Friedrich. Las voluminosas historias del arte de Adolf Rosenberg y Richard Muther no lo mencionan: el impresionismo había eclipsado el gusto por el paisaje naturalista.
En 1906, su obra volvió a ser reconocida, especialmente en la «Exposición del Siglo Alemán» de la Galería Nacional de Berlín. El expresionismo y el surrealismo encontraron una fuente de inspiración en sus paisajes y composiciones simbólicas. Rainer Maria Rilke, obsesionado con El árbol solitario que visitó en repetidas ocasiones en Berlín, describió con precisión la desaparición y el desinterés por la obra de Friedrich: «La historia es el inventario de los que llegaron demasiado pronto […]. Pero siglos más tarde […] reverdece en algún lugar. Entonces despierta de nuevo y camina, más cercano y contemporáneo, por el espíritu de sus nietos» (p. 139).
Illies concluye que Caspar David Friedrich, el pintor más preciso y meticuloso del Romanticismo alemán, no es un naturalista, sino un artista conceptual. No pintó el paisaje alemán tal y como era en realidad, sino que realizó cientos de bocetos in situ, todos ellos fieles al detalle. Dibujó hasta el más mínimo pormenor: la última grieta de una piedra, la última hoja de cada árbol, la última curvatura de cada caña. Guardaba todos esos bocetos en álbumes durante meses o años. Pasado el tiempo los recuperaba para abrir los compartimentos de la memoria y plasmar sus imágenes internas. Por lo tanto, «sus pinturas son collages abstractos de modelos tomados de la realidad» (p. 143). En este sentido, Illies comparte la opinión del crítico de Das Museum, que, cuando el cuadro Paisaje montañoso en Bohemia se exhibió por primera vez en Berlín en 1832, escribió: «Lo que emerge de la imagen es la abstracción del propio artista».
En La magia del silencio. El viaje en el tiempo de Caspar David Friedrich, Florian Illies ofrece una representación vívida de la vida del pintor alemán y de los últimos 250 años de la historia alemana y europea. Se trata de un libro ameno, culto e instructivo. Si la lectura se acompaña con la contemplación de las reproducciones de las pinturas de Friedrich, el placer está asegurado.