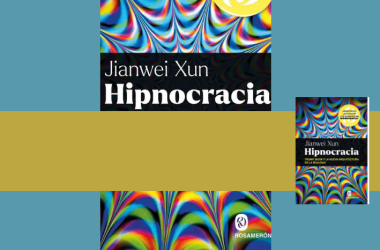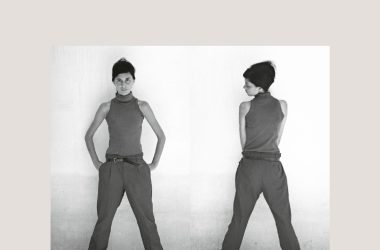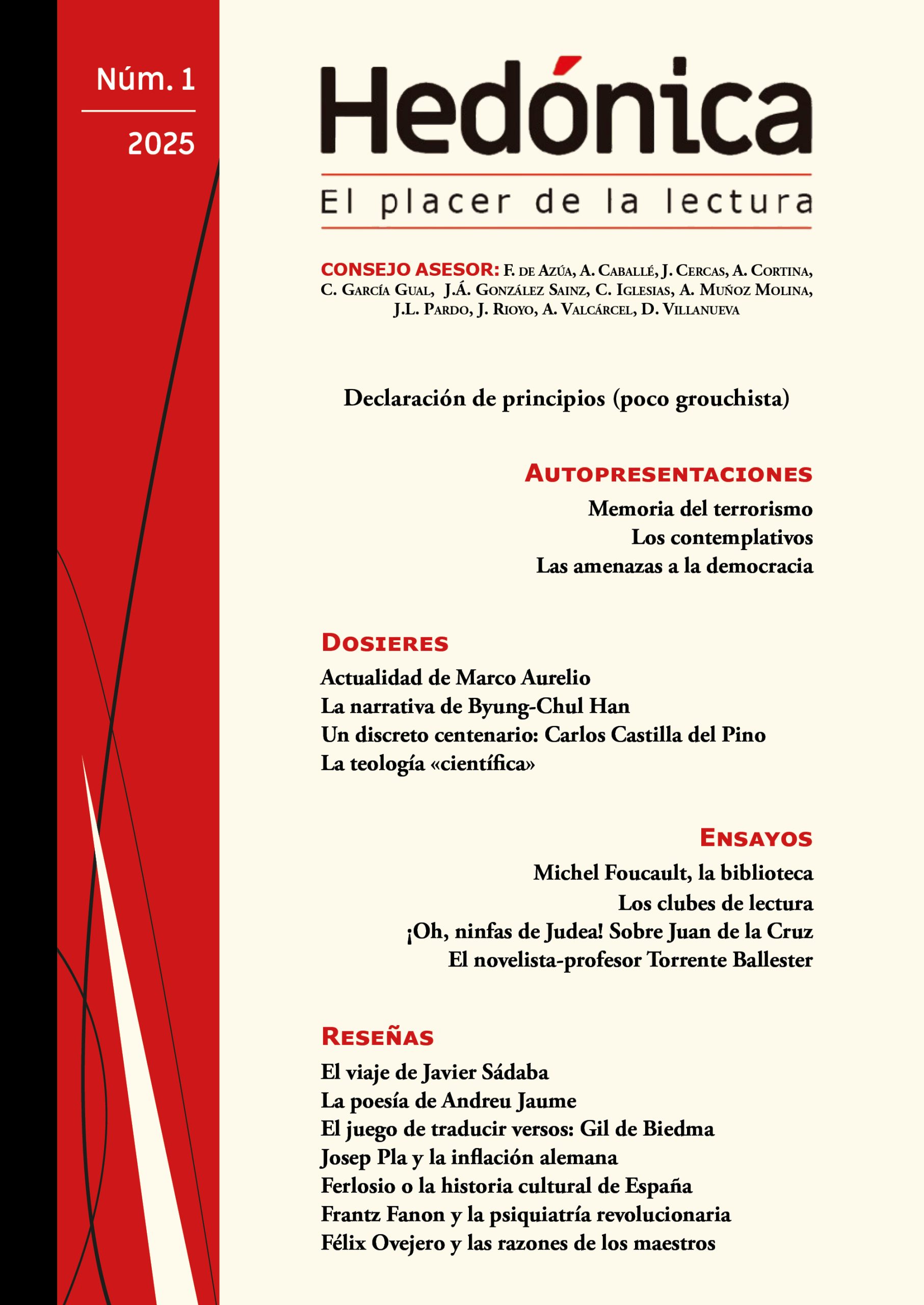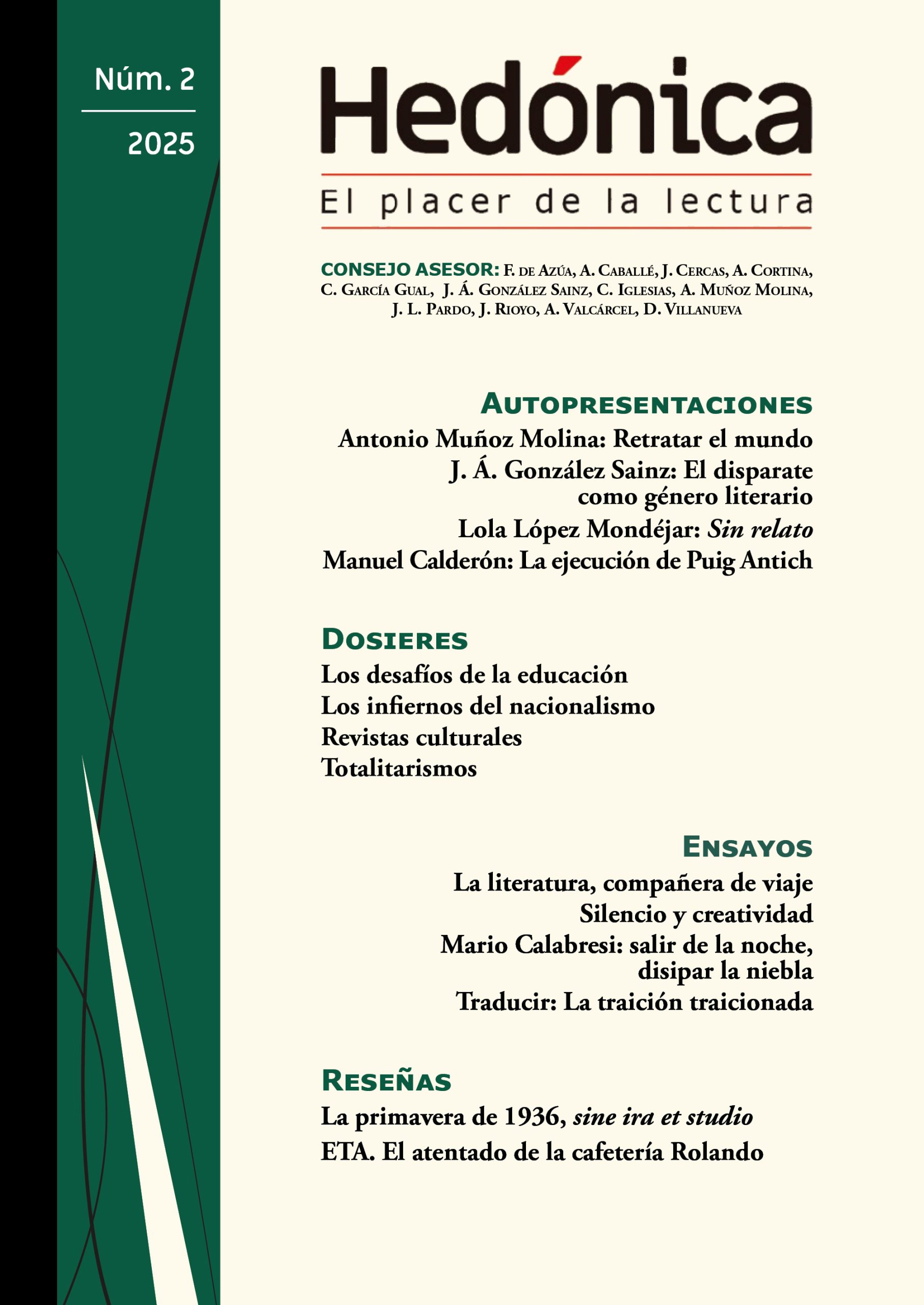Leer también: «Reflexiones en torno a las grandes revoluciones»
Ref.: Gabriel Tortella (2025): Las grandes revoluciones. Teoría, historia y futuro de la democracia y la dictadura, Madrid, La Esfera de los Libros. [392 pp., 23,90 €].
José Lázaro: Gabriel, tus libros en general, y este en particular, son de una gran claridad para un lector no especializado. Las grandes revoluciones, además de una monografía sobre el tema del título, es una excelente introducción general a la Historia universal del Mundo Moderno y Contemporáneo. Esto no es habitual, porque la mayor parte de los historiadores que se plantean libros de carácter introductorio emplean, de forma inadvertida, términos o conceptos que los destinatarios de esos textos no poseen. Ese obstáculo inconsciente no aparece en tus obras. Hay dos expresiones diferentes para referirse a esa cualidad que señalo: capacidad didáctica y capacidad divulgativa. ¿Hasta qué punto te identificas con una y otra? ¿Es deliberada esta cualidad que menciono?
Gabriel Tortella: Me identifico tanto con la didáctica como con la divulgación, y creo que esta identificación se ha acrecentado con la edad. En su juventud, un universitario escribe en gran parte para comunicar con sus colegas con objeto de acumular méritos académicos que le permitan establecerse y avanzar en su carrera. Si los destinatarios son los colegas, que dominan las técnicas utilizadas en la investigación, la claridad no es esencial. En parte se trata de impresionar al lector con la complejidad, calidad y densidad investigadora del trabajo en cuestión. A veces, incluso, la «excesiva» claridad puede volverse contra el autor a quien se le puede acusar de superficialidad y de ser más divulgador que científico. Pero cuando uno ha avanzado en su carrera y ha visto el escaso efecto que sus escritos científicos han tenido en la sociedad circundante, uno tiende a lanzar mensajes más generales y a esforzarse en no inhibir al potencial lector con alardes de profundidad y esoterismo. Esta tendencia a alcanzar un público menos especializado ya se ha ensayado al escribir libros de texto, es decir, libros cuyo principal destinatario es el estudiante, cuyos conocimientos por definición, no están en la vanguardia científica.
Ortega decía que la claridad es la cortesía del filósofo y yo creo que esto se aplica igualmente al ensayista y al divulgador. Por otra parte, yo siempre, incluso inconscientemente, he tratado de expresarme claramente, y esta tendencia se ha visto estimulada por mi experiencia en las universidades de Estados Unidos, donde los mejores historiadores e incluso economistas, tienen a gala utilizar una prosa elegante y clara. En mi área este es el caso de autores muy famosos, como Adam Smith o John Maynard Keynes. Mi director de tesis y maestro, Rondo Cameron, no eran un gran orador, pero sí escribía excelente prosa. Lo mismo es el caso de Jeffrey Williamson, que también fue profesor mío en la Universidad de Wisconsin, y de otros autores famosos como Paul Samuelson o Milton Friedman.
Por último, según se hace uno mayor y el tiempo útil se le acorta, a uno le preocupa alcanzar un círculo más amplio de lectores y trata de dejar un legado intelectual y científico lo más completo y más claro posible.
JL: Entre tus obras anteriores hay una que tiene coincidencias y diferencias llamativas con Las grandes revoluciones. Se han hecho varias ediciones, pues la has ido actualizando, e incluso cambiando el título: La revolución del siglo XX. Capitalismo, comunismo y democracia (Taurus, 2000); Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica contemporánea (Gadir, 2005 y 2007, con traducción al inglés, Routledge, 2009); Capitalismo y Revolución. Un ensayo de historia social y económica contemporánea (Gadir, 2017 y 2023). Es una obra más amplia y detallada que esta de 2025. ¿Qué otras relaciones tienen ambos libros? ¿Puede decirse que el actual es un resumen del anterior o hay diferencias de planteamiento?
GT: Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque me ha hecho reflexionar sobre el sentido de mis últimos libros (básicamente, los publicados desde el año 2000, es decir obras ya de madurez, la mayor parte de ellos después de haberme jubilado en 2006).
Ya desde el bachillerato mi afición se decantaba hacia temas históricos y filosóficos (aunque campos como la Literatura, la Zoología, la Geología y la Física también me interesaban). Pero ya en la universidad, en tiempos del franquismo, la política atrajo poderosamente mi atención: quería saber por qué España no era un país democrático y desarrollado como la mayor parte de nuestros vecinos europeos. Ello enfocó mi atención hacia las ciencias sociales y renovó mi afición por la historia.
No eran esos los motivos que me movieron a matricularme en Derecho. Yo quería matricularme en Filosofía y Letras para estudiar Historia, pero mi padre, que fue un brillante estudiante de Derecho (de lo que estaba muy orgulloso, aunque luego nunca lo ejerciese), me convenció de que en Derecho encontraría muchas respuestas a mis inquietudes y, además, el título me ofrecería más posibilidades de empleo como alto funcionario. Me matriculé en Derecho en la Complutense sin saber bien lo que era esta carrera: me gustó el Derecho Político y el Internacional Público, pero lo que más me interesó fue la Economía Política, donde tuve un gran profesor, José María Naharro, y que me ofrecía una teoría racional sobre el comportamiento humano, tanto individual como en sociedad.
Decidí estudiar Economía con un enfoque histórico, terminé mi licenciatura en Derecho y me fui a estudiar, ya con un objetivo intelectual claro, a Estados Unidos, donde me doctoré en Economía con un minor en Historia (Universidad de Wisconsin) y con el propósito de hacer investigación y seguir una profesión universitaria. Eso hice durante largos años de mi vida adulta, primero en América y luego, con la transición a la democracia, regresando a España con la esperanza no cumplida de contribuir a que la universidad española se modernizara y mejorara. Ese ha sido uno de los grandes chascos de mi vida. Pero, en fin, yo seguí tratando de cumplir mis objetivos contra viento y marea.
Después de publicar numerosos artículos y libros de investigación sobre historia de los bancos y ferrocarriles en España, historias de diversas empresas, estudios sobre desarrollo económico, historia de la educación, política económica, historia económica general de España (un libro que se ha utilizado bastante como texto con el título de El desarrollo de la España contemporánea), etc., me pareció que debía publicar algo sobre las conclusiones generales de mis décadas de estudio con el objeto último de comprender la historia (no solo económica) del mundo contemporáneo. Ello dio lugar al primero de los libros que mencionas, La revolución del siglo XX, un ensayo histórico sobre esta apasionante centuria. Salió en el año 2000. Poco después, Javier Santillán (amigo y colega como economista) me propuso hacer otro libro similar, pero referido a toda la Edad Contemporánea. Lo vi muy claro, me puse manos a la obra y al libro que salió le puse como título Los orígenes del siglo XXI, porque era una historia de los tres siglos anteriores (XVIII-XX). Este libro tuvo un cierto éxito, se ha utilizado bastante en cursos universitarios. Fueron saliendo ediciones, que yo iba poniendo al día, y en una de ellas decidí cambiarle el título, que ya iba quedando desfasado, y llamarle Capitalismo y revolución, para subrayar dos cosas: una, que las revoluciones formaban parte del proceso de crecimiento que se narraba en el libro; y dos, que el capitalismo, que es el protagonista del libro, es un sistema revolucionario tanto en el plano político como en el económico, schumpeteriano, cuyo crecimiento trae consigo un continuo proceso de creación destructora y destrucción creadora.
El tema de las revoluciones, evidentemente, me atraía desde mi juventud filomarxista. Una de las preguntas que yo llevaba en la recámara era por qué revolución y no evolución. En realidad, las dos se dan, pero desde un punto de vista puramente racional la segunda parece lo natural y la primera un fenómeno extraño. Pero el caso es que, aunque extraño, es recurrente. Y dándole vueltas a esto, me pareció que había que explicar por qué esta recurrencia de las grandes revoluciones políticas, problema que muy pocos parecían haberse planteado, salvo Marx y Trotsky. Y de ahí salió Las grandes revoluciones, que, como digo en su prólogo, es un poco nieto mío, porque en realidad viene a ser una derivación de Capitalismo y revolución.
JL: Las grandes revoluciones es, entre otras cosas, una historia global del Mundo Moderno. Me gustaría comentar ese segundo término antes de insistir en las peculiaridades —a las que acabas de aludir— con que usas el término «revoluciones».
Cuando yo estudié Historia de la Medicina (hacia 1980) todavía se empleaba la periodización que Laín Entralgo había adoptado de la historiografía francesa: el Mundo Antiguo terminaba con la Edad Media, el Mundo Moderno incluía Renacimiento, Barroco e Ilustración, el siglo XIX se llamaba Mundo Contemporáneo y el XX Mundo Actual. Ya entonces me llamaba la atención que lo contemporáneo no fuese actual y viceversa, pero hoy ese planteamiento está totalmente desfasado. Llamar Mundo Contemporáneo al siglo XIX me recuerda a esos toreros que empiezan su carrera llamándose «El Niño de Jerez» y a los cuarenta años ya no van a cambiar de nombre. Es quizá uno de los efectos grotescos del tan criticado «presentismo» historiográfico. Por otra parte, suele entenderse que la Modernidad se inicia con el fin del Antiguo Régimen, es decir, a finales del siglo XVIII. Yo pienso que esta imprecisión es inevitable, pues ninguno de los dos planteamientos está generalizado hasta el punto de hacer desaparecer al otro. ¿Empieza en Mundo Moderno en 1453 —o 1492 para los historiadores españoles— o en 1789? ¿Los términos «Mundo Moderno» y «Modernidad» se refieren a cosas distintas porque pertenecen a marcos cronológicos diferentes? ¿Habéis llegado los historiadores a un consenso que acabe con esta confusión mía o por el contrario debemos aceptar que la polisemia natural de esos términos nos permite manejarlos en un sentido o en otro, según el contexto?
GT: Ante todo, quiero aclarar que me solidarizo y compenetro con «El Niño de Jerez». Llevo mucho tiempo diciendo que yo siempre he sido joven y que, a mis ochenta y muchos años, no voy a cambiar.
Bromitas aparte, mi práctica en lo que se refiere a la periodización histórica ha sido emplear las divisiones tradicionales, aun reconociendo que no son más que recursos expositivos totalmente convencionales. Ahora bien, yo encuentro que los períodos comúnmente utilizados están bastante bien escogidos, por razones que ahora voy a exponer. Hay que reconocer también que se trata de una periodización eurocéntrica, aunque no veo muy clara una alternativa.
No me voy a meter mucho en la era anterior a Jesucristo por falta de competencia y porque, reconociendo que tiene enorme interés, defiero a otros más versados si quieren establecer su periodización. En cuanto a los 21 siglos posteriores a Jesucristo, yo creo que las divisiones tradicionales aguantan bastante bien.
Cinco siglos (siempre aproximadamente) de Imperio Romano, seguidos de diez siglos de Edad Media, que se dividen netamente en Alta EM y Baja EM. La Alta EM es un período de desorganización y repliegue después de la caída del Imperio Romano Occidental. A partir del año 1000 (Baja EM) la Europa cristiana se va recuperando demográfica, económica, cultural y hasta técnicamente, hasta convertirse en la gran potencia mundial.
Siguen dos siglos de Edad Moderna, que se caracterizan por la continuación del desarrollo de Europa, pero con una diferencia: la expansión europea la lleva a otros continentes (descubrimiento de América, circunnavegación de África y de América) y tiene lugar la primera gran revolución económica: la llamada Revolución Comercial, el primer paso hacia lo que hoy llamamos Globalización, la conversión de la Tierra en un solo gran mercado.
La última edad es la llamada, convencional e inexpresivamente, Edad Contemporánea, cuyo inicio es la Revolución Industrial del siglo XVIII, cuyas consecuencias y desarrollo se experimentan secuencialmente y se manifiestan en unas tasas de crecimiento económico y demográfico sin precedentes históricos, junto a unas tasas e indicadores espectaculares de bienestar y esperanza de vida (todos estos progresos tienen su cara negativa en la superpoblación, la masificación, las guerras mundiales, las tensiones internacionales y las fluctuaciones económicas: ciclos, recesiones, depresiones, y también epidemias y pandemias). Hay también problemas complejos de desigualdad económica y social.
Es muy posible que los acontecimientos de fines del siglo XX y principios del XXI (fin del comunismo, triunfo de la socialdemocracia en el mundo desarrollado, inicios de la expansión interplanetaria) merezcan que nos consideremos en los comienzos de una nueva era que pudiéramos llamar Sideral, Ultramoderna o Postindustrial.
Todo esto no son más que convenciones, pero a mí me parece que son útiles siempre que no perdamos de vista el carácter lineal de la cronología. En mi visión de las grandes revoluciones, el comienzo de la Edad Contemporánea (que sería la Edad de la Revoluciones) estaría en el siglo XVII. Pero todo esto, repito, es convencional.
JL: Aclarada la terminología referente al período histórico del que se ocupa tu libro, se plantean varias cuestiones sobre su concepto central: las revoluciones. En el habla cotidiana —y en los diccionarios— se suele entender, como apuntabas antes, que los cambios históricos se producen a través de una evolución o de una revolución. La diferencia está en el carácter lento, suave y prolongado de las primeras frente al rápido, brusco y breve de las segundas. Yo entiendo que tu libro hace tabla rasa de esa distinción y en buena medida plantea un concepto personal de las revoluciones. Usas ese concepto para los «diez días que conmovieron al mundo» de la revolución soviética pero también llamas «revolución proletaria» o «revolución socialdemócrata» a las mejorías para la clase trabajadora que empiezan tras la Primera Guerra Mundial y prosiguen hasta la actualidad, lo que supone más de cien años; el capítulo que denominas «La “revolución” española» va desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días. Ya en la página 21 precisas que en ciencias sociales se llama «revolución» a un cambio radical en la organización o sistema de gobierno que caracterizas de rápido, profundo y en algunas ocasiones violento (definición muy acorde con el DRAE). A lo largo del texto haces muchas matizaciones sobre estos términos; por ejemplo, dices que la revolución proletaria —termino que empleas en un sentido casi opuesto al que le da el marxismo, pues para ti es la mejoría en la calidad de vida gracias a los avances del estado de bienestar democrático y liberal— se da en países desarrollados y eso hace que sea más bien evolutiva que revolucionaria (pp. 354-356). Sin embargo, la lectura global de tu libro deja la impresión de que muchas veces prescindes del factor temporal y homologas, en gran medida, la evolución a la revolución. ¿Es algo intencionado que asumes, un efecto de la inevitable flexibilidad semántica de estos términos o tal vez es una mala interpretación mía?
GT: Para empezar, quizá debiera yo haber hecho mayor esfuerzo para clarificar la exposición de mis ideas sobre lo que son las revoluciones. Yo creo que hay una serie de grandes revoluciones nacionales (es decir, a escala nacional), pero que la Humanidad ha experimentado dos grandes megarrevoluciones, la burguesa (siglos XVII-XIX) y la proletaria (siglo XX). Las megarrevoluciones (quizá debiera haber empleado este neologismo en el libro) han estado compuestas de revoluciones nacionales, de las que unas son grandes y originales (inglesa, americana, y francesa, que han ido siendo reproducidas e imitadas en Europa, América y Japón a lo largo del siglo XIX. La neerlandesa es una especie de prólogo o ensayo). En general, las revoluciones burguesas se ajustan bastante a la definición que yo propongo y que me parece ser bastante comúnmente aceptada. Las revoluciones comunistas son aberraciones derivadas del voluntarismo fanático de Lenin. La única que parece haber tenido éxito es la China, pero eso se debe a que abandonó relativamente pronto la economía comunista y adoptó la de mercado o capitalista, con lo que se ha convertido en una versión del franquismo desarrollista pero a muy gran escala, convirtiéndose en una gran potencia mundial, aunque su renta por habitante sea aún muy baja.
La revolución proletaria no se extiende por todo el siglo XX. Se inició en algunos países adelantados tras la Primera Guerra Mundial, pero la Gran Depresión la interrumpió en Europa mientras el New Deal la iniciaba en Estados Unidos. En realidad, se llevó a cabo en los países adelantados en la segunda mitad del s. XX, durante los Treinta Años Gloriosos (1945-75). Es decir, aunque acompañada de violencia (guerras mundiales) no fue violenta y fue relativamente rápida.
Como las revoluciones son fruto del crecimiento económico, hay casos, como el español en el siglo XIX, en que el desarrollo económico es muy lento y se da una sucesión de revoluciones fallidas o fracasadas (Italia experimenta algo parecido); la revolución burguesa española se concentra en los años 1918-1939 y termina, como varias otras revoluciones, en una dictadura militar. La revolución proletaria en España se inicia con la Transición y se prolonga más o menos hasta el año 2000.
JL: La conducta del ser humano está condicionada por una gran cantidad de factores que esquemáticamente se pueden agrupar en tres tipos: los biológicos (genéticos, corporales, hormonales…), los psicológicos (biografía, personalidad…) y los sociales (económicos, históricos…). El llamado «modelo biopsicosocial» me parece incuestionable, en la medida en que nos recuerda que no podemos negar la existencia de ninguno de ellos sin caer en el reduccionismo.
Sin embargo, la propia complejidad del conjunto hace imposible conocerlos todos con el suficiente rigor y detalle; la consecuencia es la necesaria especialización profesional: los psicólogos se ocupan de los mecanismos mentales, los economistas de las estructuras productivas, los historiadores de la evolución colectiva a lo largo del tiempo… Los factores biológicos los estudian las ciencias naturales, las conductas personales son el objeto de las humanidades y los fenómenos colectivos pertenecen a las ciencias sociales: los tres grandes tipos de disciplinas en los que habitualmente se divide el árbol del conocimiento académico.
Ahora bien: todo profesional tiende a fijarse en la perspectiva que le es propia, que en tu caso es doble, histórica y económica. Eso enriquece tu perspectiva respecto a los que tienen solo una. Pero imagino que eres consciente de que aun así quedan otras muchas dimensiones de las conductas grupales además de esas dos.
Cervantes advirtió que «por un ladito no se ve el todo de lo que se mira». Pero si se intenta mirar por distintos «laditos» es imposible alcanzar el rigor que exige la profesionalidad. ¿Cómo salir de esa contradicción? ¿Cómo evitar la «barbarie del especialismo» sin caer en el diletantismo del generalista?
GT: Me planteas un problema fundamental para los historiadores. Y no es solo el de desde qué enfoque social acometer la investigación histórica. También está el no menos peliagudo de cómo acotar un problema histórico. Los historiadores y los científicos sociales en general estamos continuamente deformando la realidad histórica para poder estudiarla. La protagonista de la Historia es la Humanidad, pero es imposible estudiarla toda entera y durante todo el tiempo. Hay que acotarla temporal y espacialmente y después también, digamos, metodológicamente: economía, ciencia política, sociología, psicología, etc. Esto introduce muchos sesgos, pero es inevitable. Ocurre lo mismo, sin embargo, con las otras ciencias no sociales (biología, física, química…) que también toman muestras y las aíslan para luego aplicarles métodos de análisis, así forzando y deformando la realidad. Me parece que era Heisenberg el que decía que es imposible separar lo estudiado del estudioso (o algo así). El caso es que por mucho que presumamos de científicos imparciales y asépticos, nuestras preferencias y prejuicios no pueden sino impregnar todo lo que hacemos. Lo único que puede hacer el estudioso honrado es no ocultar sus sesgos. Sobre esto hay un librito de E. H. Carr, What is History?, que me aclaró muchas cosas cuando lo leí.
Tratando de ceñirme a tu pregunta, la historia total es un bello pero imposible ideal. Los historiadores a secas, es decir, los que estudian historia sin una ciencia social en la recámara, acostumbran a ser historiadores políticos, que en ocasiones se apoyan en la psicología para mejor entender sus principales personajes. Muchos de ellos creen que están haciendo historia total. El chapucero de Hobsbawm, por ejemplo, al que muchos consideraban historiador económico cuando no solo no sabía una palabra de economía, sino que consideraba esta ciencia como un compendio reaccionario y burgués. Tan chapucero era que, después de hacer disquisiciones acerca de lo que hubiera ocurrido en el mundo si Hitler hubiera ganado la guerra, afirmaba sentenciosamente que los contrafactuales no tenían lugar en la historia.
Volviendo a tu pregunta, reitero que la historia total es imposible. El historiador debe utilizar metodológicamente el enfoque que domina y/o el que es el más apropiado para resolver el problema que estudia. Para comprender, por ejemplo, la terrible década de 1930 (en la que yo nací, por cierto) podemos estudiar la psicología de Hitler (o de Churchill, o de Chamberlain, o las de los tres), o podemos estudiar las causas y las consecuencias de la Gran Depresión, o los vaivenes electorales en Alemania, Inglaterra y Francia. Hay muchos posibles enfoques; bien utilizados, todos nos aproximarán a la verdad, pero ninguno nos revelará toda la verdad. En definitiva: no hay que hacerse ilusiones acerca de la objetividad de la Historia. Es algo a lo que se debe aspirar, pero que en rigor es inalcanzable.
JL: Gabriel, tus últimas frases me parecen de extrema importancia y las asumo, aplaudo y subrayo: «La historia total es imposible. El historiador debe utilizar metodológicamente el enfoque que domina y/o el que es el más apropiado para resolver el problema que estudia. (…) Hay muchos posibles enfoques; bien utilizados, todos nos aproximarán a la verdad, pero ninguno nos revelará toda la verdad».
En algunos pasajes de tu libro me da la impresión de que el método que mejor dominas (el análisis económico de la historia) no es el más apropiado para resolver el problema del que en ese momento te ocupas. Por ejemplo, en la página 234 planteas una pregunta de la que afirmas que es poco frecuente formularla: «¿Cómo se explica que una doctrina, la comunista, que en principio tenía el propósito de defender y beneficiar a las clases más humildes, se convirtiera en un instrumento de opresión, violencia, desigualdad y miseria?» Achacas personalmente la responsabilidad a Lenin y a su obcecada decisión, contraria a la lógica histórica, de hacer una revolución proletaria en un país como Rusia, donde los trabajadores industriales proletarios eran una minoría. Es una respuesta coherente con tu formación y tu enfoque. A mí, sin embargo, la pregunta me parece extraordinariamente sugestiva para llevarla hacia una cuestión de fondo conceptual, orientada, lógicamente, con la perspectiva que a mí más me interesa y que suele despertar pocas simpatías entre los profesionales de las ciencias sociales: los elementos constantes de la conducta humana que se mantienen presentes en todas las épocas y en todas las partes del mundo. Yo ampliaría tu pregunta más allá del comunismo a todas las ideologías que inicialmente se presentaron como profundamente nobles y humanitarias, con razón, pero acabaron siendo el instrumento de un pequeño grupo para controlar y monopolizar el poder y el dinero; es la diferencia que va desde los hermosos ideales del cristianismo primitivo hasta las cámaras de tortura de la Inquisición, o desde la nobleza inicial de la revolución francesa hasta el uso masivo de la guillotina para todo el que amenazara personalmente el poder de quien en ese momento lo tenía.
Todas las grandes y nobles causas que se plantean frente a una situación de opresión y de miseria despiertan una enorme simpatía y apoyo; pero una y otra vez vemos como un pequeño grupo se las apropia y acaba poniéndolas al servicio de sus intereses más personales y egocéntricos, sin renunciar para ello a la más extrema opresión y violencia contra las masas a las que había prometido defender. Esto es una constante histórica que responde a una constante psicológica del ser humano: el carácter insaciable del orgullo y del deseo cuando desaparecen los frenos que los limitan desde fuera. Imagino que no estarás de acuerdo con este planteamiento mío y estoy deseando escuchar tus objeciones.
GT: No, querido José, siento defraudarte. No estoy en desacuerdo con tu planteamiento, y me has abierto los ojos a una cuestión que no había contemplado, al menos con la claridad con que tú la planteas. Es cierto que no es el comunismo la única doctrina que se pretendía salvadora (o enmendadora) de la Humanidad que ha sido retorcida y tergiversada para funcionar exactamente al contrario de lo que se suponía. Y es muy posible que esto sea una constante en el comportamiento humano, la tendencia a pervertir las doctrinas o empresas creadas con fines benéficos, precisamente quizá porque así es más fácil el engaño.
A mí me parece que esto también se ha producido claramente en el socialismo español. Ya ocurrió durante la República y lo de ahora es flagrante. Y, como tú señalas, lo mismo ha ocurrido, muy repetidas veces, con el cristianismo. ¿Es esto una constante de la conducta humana? Eso sí que no lo sabría yo a ciencia cierta, algo que quizá podrían contestar mejor médicos y/o psicólogos. Y menos aún me atrevería a conjeturar que pueda deducirse de todo esto algo así como una ley histórica.
En lo que sí me ratifico es en atribuir a Lenin casi en exclusiva la perversión del comunismo. Su teoría del revolucionario profesional y de la secta revolucionaria, su desconfianza de la democracia y su derrotismo ante Alemania eran impopulares incluso dentro del partido bolchevique que era en gran parte obra suya y si no hubiera sido por el dinero alemán es muy posible que se hubiera quedado en minoría y no hubiera logrado que Trotsky le organizara el golpe de Estado que luego ellos llamaron Revolución Rusa.
Acabo de leer tu libro El éxito de Hitler. La seducción de las masas. Me ha gustado mucho cómo planteas y resuelves el gran enigma: cómo un individuo que parecía destinado al anonimato y la mediocridad o el fracaso, de ideas vulgares, disparatadas, monstruosas y erróneas, pudo convertirse en un líder aclamado por las masas y adorado o temido en el mundo entero, que se enseñoreó de Europa y sólo pudo ser derrotado por una numerosa y heterogénea coalición de grandes potencias. La respuesta es que este ser anormal encajó perfectamente en una coyuntura y circunstancia política totalmente anormal, en un país donde coincidieron la crisis del resentimiento por haber perdido la Primera Guerra Mundial con la crisis económica mundial de los años 30. Una enseñanza que yo he sacado de mis estudios sobre este período, y de mis observaciones sobre otros momentos de crisis, es que las naciones avanzadas y democráticas enloquecen cuando las depresiones, e incluso recesiones, económicas amenazan y afectan a sus niveles de vida. Es entonces cuando las doctrinas y los hombres más lunáticos y descarriados tienen la posibilidad de acceder al poder político. Estos bandazos son muy peligrosos, pero explican anomalías tan preocupantes hoy como Trump, el Brexit, Alternativa para Alemania, etc.
No sé si esto contesta tu pregunta que, por cierto, no sé si era realmente una pregunta o más bien una objeción.
JL: Pienso que no era una pregunta ni una objeción, sino una invitación a seguir el diálogo. Y me parece que ha dado un resultado excelente: me alegra que te llame la atención mi interés por ese eventual mecanismo histórico atemporal que podemos esquematizar así: 1. Aparece una doctrina noble y justa hostil a la organización política y social vigente. 2. Entusiasma a una masa oprimida, explotada y humillada. 3. Estalla la indignación y se desencadena un proceso revolucionario. 4. Un pequeño grupo organizado se pone al frente del proceso (a veces encendiendo la primera cerilla, otras veces aprovechando las primeras llamaradas). 5. Ese grupo dirigente logra tomar el control y organiza la nueva situación social. 6. El grupo dirigente extrema los mecanismos de control sobre la masa y se convierte en el nuevo núcleo de poder que otra vez oprime, explota y humilla a las masas.
Si lo miramos de esta forma esquemática podemos ver ahí el fondo común de múltiples fenómenos históricos: la rebelión (fracasada) de los esclavos del mundo antiguo con Espartaco al frente; la rebelión triunfante de los primeros cristianos frente al decadente imperio romano; el levantamiento islámico con Mahoma a la cabeza; la revolución francesa o la soviética, entre otras; las agresiones del Frente Popular contra los viejos caciques españoles y sus cómplices durante la Segunda República; el levantamiento de las víctimas de esas agresiones contra el Frente Popular, hábilmente gestionada y manipulada por el general Franco; el entusiasmo del pueblo alemán tras la humillante derrota de 1918 y su entrega al espejismo de los nazis; la revolución de los barbudos cubanos contra la dictadura feroz de Batista y el rápido golpe de timón de Castro una vez que logró triunfar hacia otra dictadura feroz; la primavera árabe y su pronta reconducción hacia lo mismo de siempre…
Sí, ya sé que esto es un comic histórico de brocha gorda, pero aquí es donde quiero aludir a la hipótesis de un mecanismo psicosocial que sería común a las revoluciones más diversas. El ser humano está profundamente marcado por su orgullo (también llamado autoestima, dignidad, honor…) y sus deseos. Son dos grandes fuerzas de fondo que le permiten afirmarse y desarrollarse, tanto en el plano personal como en el grupal. Cuando ambas tendencias se dañan, por la humillación del orgullo y la frustración del deseo, se genera el resentimiento. Y ese resentimiento, a la vez personal y colectivo, aparece una y otra vez como una fuerza de fondo que empuja los mecanismos históricos.
Si esta hipótesis (que no es ajena a la imagen pascaliana de la nariz de Cleopatra, es decir, al papel de la intimidad personal en la conducta pública de los protagonistas históricos) fuese cierta, no se opondría en nada a los análisis que tú realizas, pero los iluminaría desde otra perspectiva. Es la que intenté aplicar en el librito sobre Hitler; pero no me interesaba demasiado analizar lo que ese caso tuvo de confluencia entre un ser anormal y una coyuntura y circunstancia política igualmente anormal; lo que a mí me llamó la atención es como en esa situación extrema seguían funcionando los mecanismos normales del orgullo y el deseo en los seres humanos. Bien es cierto que llevados al límite, lo que permite incluso analizarlos con mayor claridad.
Un ejemplo que me interesa particularmente es el libro de Marc Ferro El resentimiento en la historia (2007). Tiene varias cosas en común con el tuyo: es breve, claro, sintético. Se atreve a recorrer toda la historia occidental, desde la rebelión de los esclavos en el Mundo Antiguo hasta el terrorismo islamista del siglo actual, usando una misma clave: el mecanismo psicosocial del resentimiento. Pero sus análisis no entran en contradicción con los tuyos: generalmente el resentimiento se debe a humillaciones e injusticias que muchas veces son económicas. Y este foco que tú pones en la economía y Ferro en la psicología, los sociobiólogos, por ejemplo, los pondrían en los mecanismos biológicos de tipo evolutivo que también influyen en nuestra conducta. ¿Cómo lo ves?
GT: Esta teoría «psicológica» de las revoluciones y las guerras que plantea el libro de Ferro me parece demasiado vaga y general. En efecto, el resentimiento (algo que habría que definir cuidadosamente; yo no recuerdo una definición satisfactoria) está en la base de mucha de la violencia en la historia. Yo definiría el resentimiento como la conciencia (individual y difusa) de ser víctima de explotación, humillación, o agresión. Desde luego, este es un pretexto muy bueno para agredir a otro, el decir que él te ha agredido primero. Los demagogos agresivos, como Hitler, Putin, o los numerosos líderes de organizaciones islamistas son maestros en esto. La cuestión está en saber cuándo esto funciona y por qué; porque, por ejemplo, los proletarios explotados, pese a las prédicas incendiarias de Marx y sus seguidores, no se levantaron, y hubo que montar golpes de Estado organizados por grupos minoritarios para hacer las falsas revoluciones proletarias comunistas. Y la prueba de que los proletarios no eran mayoría ni apoyaban la revolución comunista es que esas revoluciones pretendidamente populares dieron lugar a dictaduras muy rígidas, donde los proletarios obedecían y callaban sin voz ni voto. Resentidos estaban, sin duda, pero no querían o no eran capaces de hacer ellos una revolución. (Por cierto, los «análisis» que hace Ferro de las revoluciones francesa y rusa me parecen muy flojos, anecdóticos, desordenados, y nada analíticos).
Por todo ello, yo me aferro (nada que ver con Ferro) a mi interpretación económica: las revoluciones modernas están muy ligadas a las primeras etapas del crecimiento económico: han tenido lugar en los países más desarrollados: Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Japón, otros países europeos en el siglo XIX (Bélgica, Alemania, Suecia, Dinamarca… y de manera incompleta en los países del Sur, especialmente Italia y España, que crecen muy lentamente en el siglo XIX y tienen muchas revolucioncitas incompletas hasta el siglo XX, cuando crecen más y tienen sus dos revoluciones, burguesa y proletaria, casi una detrás de otra). En fin, la explicación económica me parece funcionar y explicar mejor que la del resentimiento, porque éste es más difícil de definir rigurosamente y por tanto de medir. La ventaja de la variable económica es que se presta bien a la medición, y esto en ciencia es una gran ventaja. En cuanto al resentimiento, en una cierta medida siempre lo hay: la mayoría siempre piensa que merece más de lo que tiene, pero no por eso se está rebelando continuamente.
JL: Esto nos lleva otra vez a la gran cuestión de que la Historia es una disciplina que, como la Medicina, puede abordarse desde los tres grandes paradigmas académicos. Un libro reciente de Peter Frankopan sobre el papel de la geografía y el clima lo hace desde las ciencias naturales; tu enfoque de historia económica es un ejemplo claro de ciencia social, el más habitual entre los historiadores, y el intento de analizar los mecanismos psicológicos —como el resentimiento en el caso de Ferro o el orgullo y el deseo en mi ensayo sobre Hitler—, que tienen gran influencia en los seres humanos protagonistas de la historia, aportarían la perspectiva de las humanidades. Pienso que son enfoques necesariamente complementarios, pero en ningún caso alternativos.
Es evidente que el análisis de la revolución rusa que haces en tus dos libros es mucho más detallado, global y profundo que las pocas páginas que le dedica Ferro. Pero él pone el foco en algunos puntos (como el resentimiento personal de Lenin por la ejecución de su hermano revolucionario) que no me parecen desdeñables.
El resentimiento no es más que un ejemplo de las grandes pasiones humanas, bastante bien recogidas en la tabla de los siete pecados capitales. La influencia que esas emociones, intereses, deseos y rencores tiene en las grandes decisiones que toman los protagonistas de la historia no se puede, desde luego, precisar y mucho menos medir con los métodos que usan las ciencias naturales, ni siquiera con los propios de las ciencias sociales. Según la vieja distinción de Dilthey, las ciencias logran explicar, es decir, objetivar y predecir los mecanismos causa-efecto que rigen el mundo de la naturaleza y, en menor medida, la sociedad. Las humanidades solo alcanzan a comprender el sentido de las acciones humanas concretas. Son planos muy distintos, pero pienso que cada uno tiene su papel a la hora estudiar los complejísimos fenómenos históricos.
GT: He releído a Ferro sobre la revolución rusa: sigue pareciéndome impreciso, y el problema radica en que nunca define qué entiende por «resentimiento», que se convierte en una palabra comodín que a la postre no quiere decir nada. A veces significa algo así como «percepción de una injusticia», pero otras veces parece significar «deseo de venganza por una afrenta o agresión o daño». Esto parece ser lo que Ferro atribuye a Lenin en su deseo de vengar a su hermano, pero ni él mismo parece tenerlo muy claro por varias razones: en primer lugar, el revolucionismo terrorista del hermano de Lenin, Alejandro Ulianov, no podía provenir de ningún resentimiento, siendo hijo de una familia acomodada de la baja nobleza provincial, de ideas liberales y reformistas; en segundo lugar, tras la ejecución de su hermano, Lenin, que entonces era adolescente, no pasó inmediatamente a la acción política, sino que se inscribió en la Universidad con intención evidente de pasar varios años estudiando y, aunque mostrara un cierto grado de rebeldía, Lenin terminó graduándose; en conclusión, es muy posible que la naturaleza revolucionaria del joven Lenin se hubiera manifestado igual aunque su hermano no hubiera sido conenado a muerte y ejecutado. En tercer lugar, si el revolucionismo de Lenin se debiera a un deseo de vengar la muerte de su hermano, llegó tarde, porque su revolución no se hizo contra el zarismo sino contra quienes había derrocado al zar.
En todo caso, «deseo de venganza» y «percepción de una injusticia» no son exactamente lo mismo. En los otros ejemplos que Ferro propone, como el de Alejandra Kollontai y el de Piotr Kropotkin hay percepción de injusticia, pero ni ella ni él eran las víctimas de esa injusticia, mientras que Lenin, si estaba resentido por la muerte del hermano, sí era la victima. Total, que el «resentimiento» se convierte en algo tan vago que puede ser la causa de todo o de nada. Es como si dices que los revolucionarios están «enfadados» y por eso se rebelan, y de ello se deduce que el «enfado» es lo que mueve la historia. Parece todo un poco tautológico. Para que haya ahí una teoría seria se necesita una definición rigurosa del «resentimiento» y un análisis de sus causas, y yo no veo esto en el libro de Ferro, que tiene muy buenas observaciones e interesante información, pero que no me parece explicar nada con rigor.
JL: Cuando estamos a punto de cerrar nuestro diálogo se publica en The Objective tu artículo «La economía de Trump o el regreso del Mago de Oz» (https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2025-08-08/trump-mago-oz-articulo-tortella/). Me da la impresión de que te has equivocado de género, esto no es un artículo de opinión; es un artículo de argumentación, razonable y contundente. Muestras con claridad la profunda ignorancia de Donald Trump sobre cuestiones económicas, lo improvisado y errático de sus decisiones y las desastrosas consecuencias que probablemente van a tener en la economía mundial: «Con tales grados de ignorancia y necedad, la política exteror de Trump es un muestrario de exabruptos, rectificaciones y medias vueltas que no inspira sino desconfianza e inquietud, algo fatal tanto en política como en economía», escribes. Y añades: «El tener un irresponsable a los mandos de la mayor economía del mundo puede dar lugar a consecuencias de gran alcance que causan alarma y hielan la sangre».
Pero mi ilimitada afición a deliberar —que es uno de los sinónimos nobles del término «especular»— me llevaría a proponerte el desafío de elaborar el argumento opuesto, aunque no menos razonable —y por supuesto especulativo—, si tal empresa es posible: desde el punto de visto económico (ciencia que, como todos sabemos, tiene un poder predictivo bastante elástico), ¿hay alguna posibilidad de que la política de Trump acabe saliendo bien? ¿Podría llegar a realizarse la fábula de las abejas: que los vicios privados acaben produciendo la prosperidad pública?
GT: Otra buena pregunta. Mi respuesta: no es probable. En las ciencias sociales (bueno, un poco como en la Medicina, aunque más) todo es cuestión de probabilidades; no hay certezas.
El mundo y la sociedad han cambiado mucho en el casi un siglo transcurrido desde el turbulento período de entreguerras y la Economía también (hoy hay Macroeconomía, entonces no). Pero subsisten muchas similitudes: hoy, como entonces, estamos en un período de incertidumbre y desconcierto, entonces porque con la Primera Guerra Mundial se introdujeron grandes cambios, como la democracia, que transformó totalmente el marco económico del s. XIX. Hoy el desconcierto se debe al fin de la Guerra Fría y del comunismo, lo que ha desideologizado la política internacional, superando la tradicional dicotomía derecha-izquierda y reemplazándola por democracia-dictadura. Una gran parte de la opinión (incluidos los políticos) aún no entiende esto, lo cual es muy grave, porque priva de cohesión a los demócratas, que en ciertos casos prefieren aliarse con una dictadura porque es «de izquierdas» o «de derechas» (caso Trump-Putin).
En economía, Trump está intentando la cuadratura del círculo, confiando sólo en que su actitud agresiva y prepotente hará que sus vecinos, especialmente europeos, estén dispuestos a cargar con los sacrificios que implica la subida de los aranceles, es decir, que, por ejemplo, las empresas europeas estén dispuestas a bajar sus precios para compensar las subidas de los aranceles estadounidenses, con lo cual los europeos estarían financiando la reducción del déficit fiscal norteamericano. Yo esto lo veo muy improbable (a pesar de lo débil que se ha mostrado la calamidad von der Leyen) porque una tasa de beneficio del 15% no es común, por lo que las empresas auropeas no podrían hacer tal rebaja. Lo cual implicaría, primero, que Estados Unidos recaudaría menos de lo esperado, y, segundo, que los precios subirían allí, aumentando una ya respetable tasa de inflación, lo cual repercutiría en los costes de las empresas americanas, que se encontrarían con dificultades para exportar. Lo más probable es que el comercio internacional aumente fuera de Estados Unidos, y se reduzca en su conjunto, lo que desembocaría en recesión y estancamiento.
El problema estadounidense es que tiene déficits estructurales fiscal y de balanza de pagos. El único remedio es una política de austeridad, subiendo los tipos de interés y reduciendo el déficit fiscal, subiendo los impuestos y gastando menos. Son políticas impopulares que los norteamericanos recomendaban (o imponían) a sus vecinos en los años de la segunda postguerra a través de los planes de estabilización del FMI. Ahora que les toca aplicarlas en casa, les parece muy amarga la medicina y quieren que se la financien otros, principalmente los europeos. En lo único en que tiene razón Trump es en lo del gasto militar; pero eso es sólo una pequeña parte del problema.
Total, que el plan de Trump me parece inviable y revela una ignorancia escandalosa de las realidades económicas. Que dé lugar a una nueva Gran Depresión o no, como yo sugería truculentamente en ese artículo, depende, como decía, de muchas cosas. Sería posible que Trump rectificara a medio camino; es un tipo impredecible. Rectificar implicaría, sin embargo, reconocer que no había sabido resolver el problema, el cual, por tanto, seguiría allí. De hecho, significaría el fin de su mandato, su conversión total en «pato cojo». Quizá esto fuera lo único bueno de todo el asunto.
Otra cosa mala es que allí, como aquí, la oposición tampoco inspira confianza. Total, un desastre.