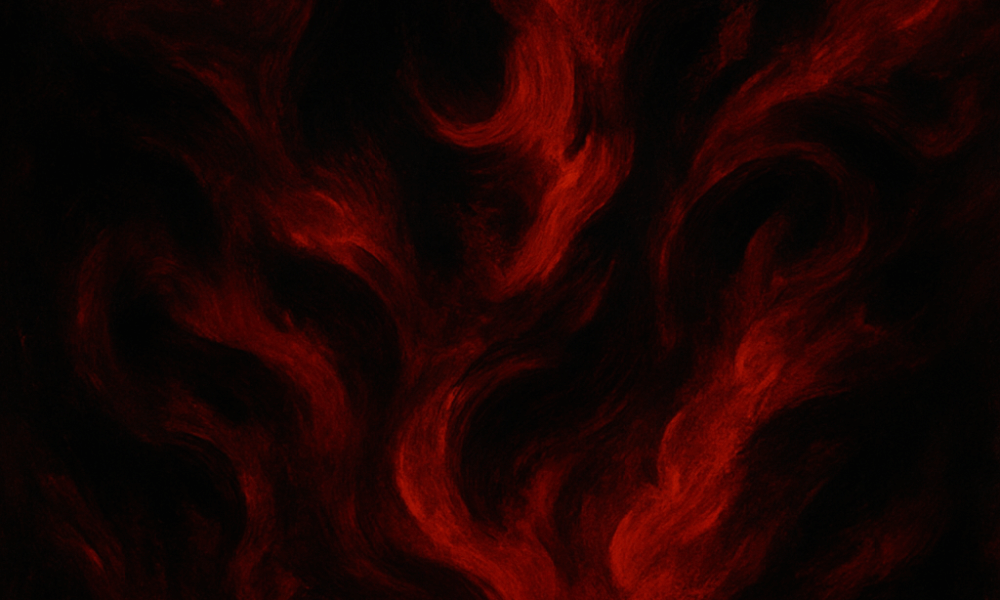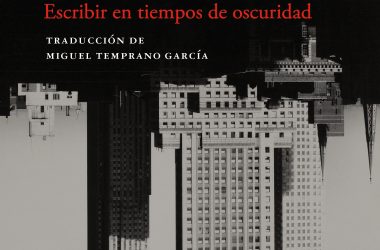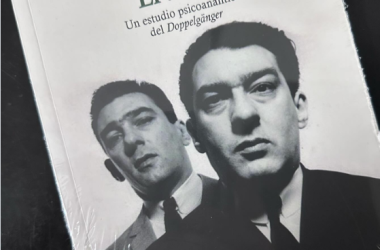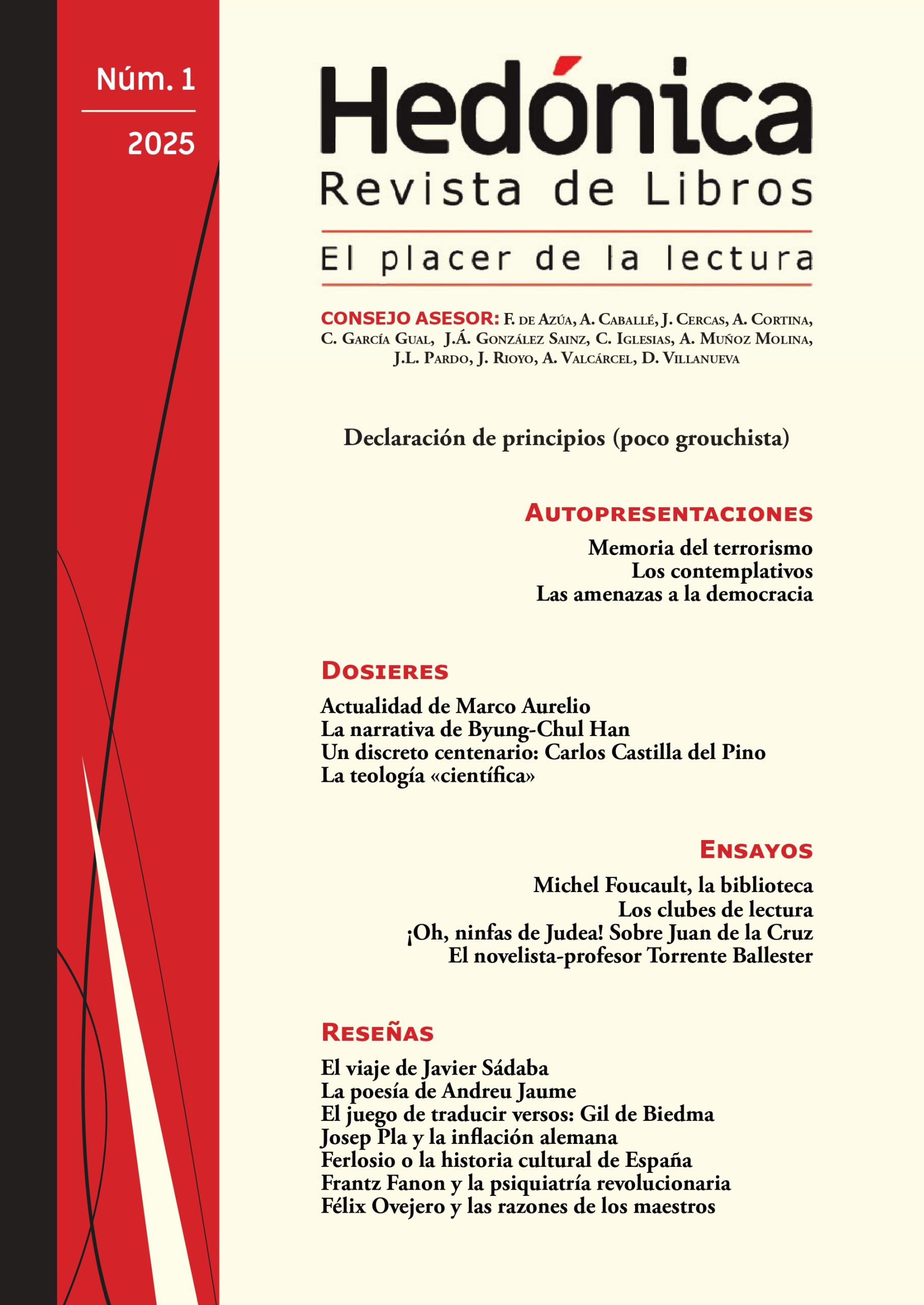Con la contundencia habitual del Mundo Antiguo, los tribunales de la Santa Madre Iglesia solían incluir, entre las sentencias condenatorias de los herejes, la pena de cortarles la lengua. Afortunadamente, los avances de la civilización lograron que incluso a los condenados a muerte se les concediese el derecho a decir desde el patíbulo sus últimas palabras. Pero la hipersensiblería que está imponiendo el neopuritanismo políticamente correcto amenaza incluso con negar a los condenados el derecho a la palabra, no vaya a ser que digan algo que moleste a sus víctimas.
José Bretón es una bestia indefendible: la prueba está en que él mismo ha renunciado a defenderse; cuando Luisgé Martín le ofreció la palabra, lo primero que hizo fue repetir el tópico ritual de pedir perdón a sus víctimas y lamentar en términos patéticos el daño que les había causado. Al leerlo casi dan ganas de cambiar de opinión sobre la marcha y unirse a los que quieren condenarle al silencio eterno.
El problema es que el histriónico coro de fariseos que se ha levantado contra él está logrando que no se planteen la mayor parte de las cuestiones interesantes del caso, entre las que seleccionaré tres: 1. La elección de la voz narrativa a la hora de construir un texto literario. 2. La imposibilidad de decir nada sustancioso sin que a alguien le moleste. 3. La importancia de escuchar lo que la bestia más indefendible tiene que decir, tirarle de la lengua (que es lo contrario de cortarla) para que diga incluso lo que preferiría no decir y someter todo lo que dice a un análisis minucioso que se pueda generalizar y nos ayude a entender el alma de las bestias, único modo de protegernos frente a ellas.
- Hasta los simples aficionados a la teoría literaria sabemos que en la construcción de un texto —sea imaginario o fáctico— la primera y trascendental decisión del autor es la elección de la voz narrativa. Se puede optar por un monólogo, un diálogo, un narrador omnisciente o una mezcla de todo ello, pero esa opción le pertenece de forma exclusiva a quien lo firma, igual que pertenece a los críticos y lectores el juicio sobre su acierto o desacierto. En ningún caso se puede confundir esa opción literaria, estética, con el supuesto derecho ético a tomar la palabra de cada personaje (o persona). Un relato —novelesco, periodístico, psicológico o histórico, insisto— no es un debate electoral en que el tiempo de cada intervención está rigurosamente controlado. Se puede lamentar que Flaubert no cediese más páginas al marido de Madame Bovary, pero no se puede invocar el derecho marital a ocuparlas. Y exactamente lo mismo ocurre en relatos fácticos, como los tan citados estos días de Capote o Carrère.
- Si excluimos los textos que pueden ofender o molestar a alguien, borramos directamente toda la historia de la literatura. La ridícula (y peligrosa) moda de retocar obras clásicas para evitar expresiones que pueda considerar hirientes tal o cual grupo actual es tan solo una forma más de censura retroactiva. Quevedo escribió muchas páginas con intención directamente agresiva e insultante, y como él otros autores que no confunden la literatura con un bálsamo incoloro, inodoro e insípido. La libertad de decir lo que se crea conveniente sobre quien se crea conveniente y a través de la voz que se crea conveniente (sí, por supuesto, sabiendo que los límites están en el Código Penal) es tan irrenunciable como la libertad de los aludidos para responder. Hoy todos somos, internet mediante, a la vez autores y editores: nadie puede ya decir que no quieren publicarle. Pero no se puede silenciar al que nos moleste. Y esto no es cuestión de hombres o mujeres, víctimas o victimarios. Hace algunos años una escritora gallega escribió una «novela» en la que contaba todas las intimidades de su matrimonio con un conocido filósofo catalán, acusándole de paso de varios hechos delictivos. La finísima capa de ficción no ocultaba nada de las realidades noveladas (desde la perspectiva de la autora, por supuesto). Él no respondió, que yo sepa, aunque cualquier día de estos quizá conozcamos la versión de la hija común. Y, por poner otro ejemplo, un escritor catalán publicó un ensayo en el que despellejaba, sin dar nombres ni ocultar identidades, a cinco mujeres que habían sido sus parejas. Sobre ella y sobre él se realizaron las correspondientes valoraciones literarias y personales: las consecuencias pasaron a formar parte de sus reputaciones. Pero a nadie se le ocurrió pedir que aquellos libelos se prohibiesen. Muy buena parte de la gran literatura (y de la pequeña) es un destilado de pasiones y rencores elaborado a través de la escritura. La novela de la gallega era una pura venganza posdivorcio y el ensayo del catalán un desahogo retroactivo contra sus exparejas. Así ha ocurrido desde la Grecia antigua y así es inevitable (y deseable, para los que no queremos que se acabe la escritura) que siga ocurriendo.
- Sobre lo beneficioso que es escuchar a las bestias (y a su santo patrón, Satanás, si tuviésemos la suerte de poder entrevistarlo) no se me ocurre nada más que repetir unas líneas escritas, por encargo de la Editorial Triacastela, para presentar nuestra colección «Libros incorrectos»: