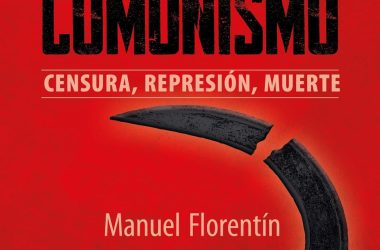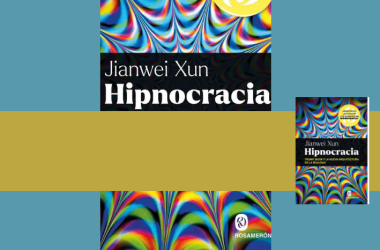José Á. González Sainz (2021): La vida pequeña. El arte de la fuga, Barcelona, Anagrama. [205 pp., 18,90 €]
Alain Corbin (2019): Historia del silencio. Del Renacimiento a nuestros días, Barcelona, Acantilado. [152 pp., 14 €, Traducción Jordi Bayod]
Antonio Pau (2016): Rilke y la música, Madrid, Trotta. [112 pp., 15 €]
Ramón Andrés (2010): No sufrir compañía: Escritos místicos sobre el silencio, Barcelona, Acantilado. [392 pp., 26 €]
El silencio es un fenómeno múltiple y complejo. En principio, puede definirse como la ausencia de sonido, de palabra o de ruido. Es una pausa o interrupción que cobra sentido por la presencia de lo que surge: la palabra, la música. Desde una perspectiva más amplia, el silencio se concibe como un estado psíquico que implica una actividad consciente y que permite la introspección, la fantasía y la contemplación.
El latín distingue dos formas de silencio: tacere es un verbo activo que significa interrupción o ausencia de palabra y que conlleva una voluntad de callar. Silere es un verbo intransitivo, que se aplica al ser humano, a los animales y a la naturaleza y que originalmente se refería menos al silencio que a la tranquilidad, a la serenidad, a la ausencia de movimiento y ruido. Ramón Andrés en su libro No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio, señala que los dos términos apelaban a dos dimensiones distintas, como el jamoosh (callar) y el sukood (silencio) persas, o el shaqat y el sheqet hebreos. Mientras que en sánscrito «silencio» se refiere como mauná, cumplirlo con rigor se conoce con el término maunavratta. Tacere corresponde al griego siôpân (estar callado) y silere a sigân (estar en silencio). Silere identifica la inmovilidad, la soledad del individuo, la dejación del deseo. En el lenguaje de la espiritualidad, silere se ha asociado a una actitud mística, mientras que tacere se ha vinculado a una voluntad ascética.
El silencio como fenómeno y experiencia humana ha sido objeto de estudio en numerosas disciplinas: filosofía, historia, sociología, antropología, literatura, lingüística, comunicación, teología, pintura, cine, música. No obstante, como señala Wittgenstein, el silencio es misterioso e imponderable, y no conviene preguntarse cuál es su esencia porque, en tal caso, no obtendremos nada de su experiencia. Por el contrario, hay que aprender a percibir y describir el silencio, y, de este modo, su naturaleza se irá esclareciendo gradualmente. Alain Corbin, en Historia del silencio, advierte que en Occidente se ha perdido el valor que en otros tiempos tuvo el silencio y su condición de recogimiento, de escucha de uno mismo, de meditación, de plegaria, de fantasía, de creación, y sobre todo de «el lugar interior del que surge la palabra».
La creatividad, entendida como un proceso mental con capacidad de generar ideas y conceptos novedosos, originales y apreciados socialmente, se asocia con el silencio. Algunos teóricos de la creatividad creen que la mayoría de las personas tiene, en distinto grado, cierta aptitud para pensar de forma creativa, pero que la distracción y el exceso de estímulos dificultan la concentración y la reflexión silenciosa, condiciones necesarias para la creatividad. En la cultura occidental existen desde la época clásica conceptos como el autoconocimiento, la introspección, la subjetividad y la autoconciencia, es decir, la idea de que el ser humano puede, y debe, acceder a sus experiencias internas. El acercamiento a ese yo interior a través del silencio, la soledad y el aislamiento fortalece al sujeto y favorece la creatividad. Así lo manifestó, por ejemplo, el poeta inglés William Wordsworth, que necesitaba la soledad y el silencio para reforzar su «verdadero» yo y poder expresarlo en la poesía.
La psicología señala que el silencio tiene un efecto positivo en el desarrollo del individuo al favorecer la concentración, la reflexión, la autoconciencia y la creatividad. Los trabajos en neuropsicología muestran los efectos perjudiciales del ruido breve y continuo sobre la atención, la agilidad y la comprensión de la lectura y el procesamiento cognitivo. Sin embargo, otros estudios concluyen que un «ruido blanco» de baja intensidad mejora el rendimiento cognitivo en cuanto a la atención, la exactitud y la velocidad de ejecución, la memoria y el procesamiento abstracto, además de aumentar la creatividad y reducir el estrés.
El mundo del arte reconoce que el silencio forma parte del proceso creativo. En el ensayo La estética del silencio, Susan Sontag se preguntaba de qué manera contribuye el silencio a que el arte conserve su fuerza espiritual en una cultura cada vez más laica. En su opinión, «la defensa del silencio expresa un proyecto mítico de liberación total (…) la liberación del artista respecto de sí mismo, del arte respecto de la obra de arte específica, del arte respecto de la historia, del espíritu respecto de la materia, de la mente respecto de sus limitaciones perceptivas e intelectuales». En Oda a una urna griega, John Keats afirma que el silencio es la sustancia del alimento espiritual («Tocad para el espíritu melodías silenciosas») y que las melodías «no oídas» perduran, en tanto que las que llegan al «oído sensual» se descomponen.
Pero, el silencio requiere unas condiciones físicas. Virginia Woolf en una Habitación propia examinó el silencio de las mujeres en la historia y su ausencia del ámbito de la creación, concluyendo que para poder expresar debidamente sus experiencias y como condición necesaria para la creación, a las mujeres les haría falta «para empezar, tener una pequeña suma de dinero y una habitación propia (…) algo impensable aun a principios del siglo diecinueve, a menos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles». Se trata de la necesidad de la torre de marfil, —física como en el caso de Flaubert o Montaigne, o imaginaria, como en Rilke— donde el artista se recluye en busca de la soledad creadora.
En la literatura abundan los ejemplos de escritores que perseguían el silencio como estado necesario para su proceso creador. Marcel Proust hizo recubrir de corcho las paredes de su habitación para alcanzar el silencio absoluto y, en cierta ocasión, sobornó a una cuadrilla de obreros para que no trabajasen en la vivienda de arriba. Céleste Albaret, ama de llaves, acompañante y confidente de Proust cuenta en su delicioso libro Monsieur Proust que el sacrificio que este hizo por su obra consistió en situarse fuera del tiempo para poder reencontrarlo: «cuando ya no hay tiempo, impera el silencio. Y él necesitaba ese silencio para oír solo las voces que quería oír, las que están en sus libros». Pero, además, Proust dedicó numerosas páginas a las «texturas del silencio» en En busca del tiempo perdido: el silencio de la terraza de Legradin, el silencio de la estancia de la tía Léonie o el silencio de Albertine cuando duerme.
Asimismo, para Kafka la soledad y el silencio eran una exigencia absoluta y reiterada. En una ocasión, expresó el deseo de tener una habitación de hotel que le ofreciera la posibilidad de aislarse, de permanecer callado, de disfrutar del silencio, de escribir durante toda la noche. En una carta a Felice Bauer el 15 de enero de 1913 le decía que: «Escribir significa abrirse hasta la desmesura (...). Por ello nunca se está demasiado solo cuando se escribe (...). Jamás hay suficiente silencio alrededor de uno y la noche no es suficiente». Y días después, en otra carta a Felice, le decía que su sueño consistía en «instalarse en el centro de una vasta cueva completamente aislada con una lámpara y con todo cuanto haga falta para escribir». En su relato breve El silencio de las sirenas [incluido en Escritos póstumos, Cuadernos en octavo G (1917-1918)], Kafka habla del poder del silencio, rescatando el relato homérico sobre la huida de Ulises de las sirenas y su canto irresistible. En la versión de Kafka, las sirenas tienen un arma aún más terrible que su canto: su silencio. Aunque se logre sobrevivir al canto, ningún hombre se podría salvar del silencio de las sirenas.
El poeta Rainer María Rilke no solo consideraba el silencio un componente esencial de la poesía, sino que la soledad y el silencio eran indispensables para la creación literaria. Rilke creía que el ser humano tiene una misteriosa y profunda dimensión trascendente. Gracias al silencio las palabras alcanzan en una obra toda la extensión y plenitud de sentido, y a través del silencio y en el silencio, es posible «imaginar íntegramente el himno de la vida». Antonio Pau en su libro Rilke y la música, menciona que en una primera etapa creativa, el poeta tuvo aversión a la música, rehuyéndola al considerarla una tentación de abandonar el silencio y, por tanto, la mayor amenaza al proceso creador. En la única novela de Rilke, Los apuntes de Malte Laurids Brigge, escrita durante su estancia en París y publicada en 1910, narra dos episodios musicales dominados por el silencio, referidos a Abelone Brahe, personaje de la novela, y a Beethoven. En el segundo, dedicado a Beethoven, regresa el sentimiento recurrente de Rilke de que la obra creadora —musical o poética— solo puede surgir del silencio. Asimismo, en un pasaje de la novela, afirma que «ya de niño, era tan desconfiado con respecto a la música», y más adelante, refiriéndose a unos personajes de la obra, insiste en la misma idea: «Igual que de manera inesperada, no comprendiendo ningún peligro, se dejan excitar por las confesiones casi mortales de la música». Una vez que Rilke consideró que había concluido su obra, rebajó sus exigencias de aislamiento y silencio, estableciendo unas relaciones sociales que lo aproximaron a la música: la relación de amistad amorosa con la pianista Magda von Hattingberg, la amistad con el compositor Ferruccio Busoni y la clavecinista Wanda Landowska o la asistencia a las veladas musicales que los príncipes María y Alejandro von Thurn und Taxis organizaban en el castillo de Duino. Además, en su forzada reclusión en Suiza tras la Gran Guerra, Rilke vivió en el torreón de Muzot, adquirido por el mecenas Werner Reinhart para este fin, y donde asistió a las interpretaciones de la violinista Alma Moodie. Estas experiencias hicieron que Rilke se rindiera a la música, como se evidencia en el poema que le dedicó, escrito la noche del 11 de enero de 1918 en el libro de invitados después de asistir a un concierto doméstico. Aquello que había que mantener alejado, se convirtió en lo «más íntimo nuestro». Y en las Elegías de Duino, Rilke aborda la música en la existencia humana y la sitúa en la cúspide de las artes.