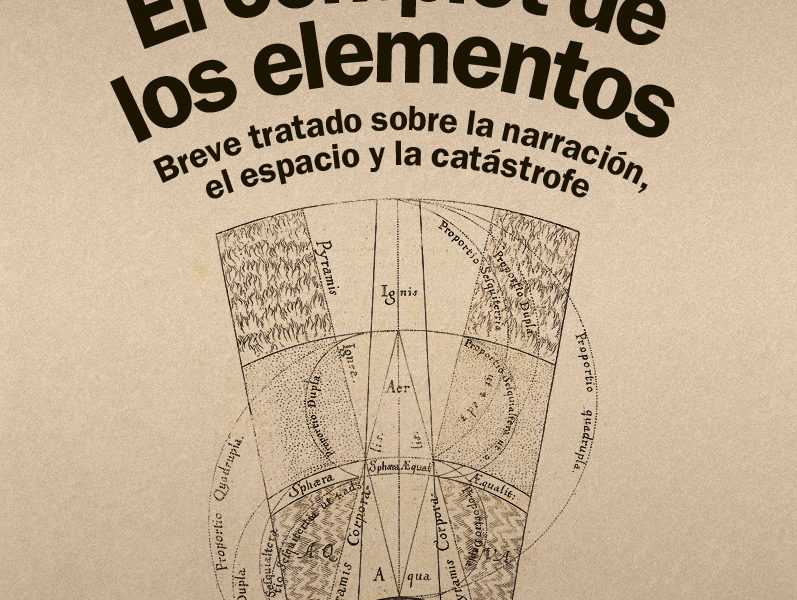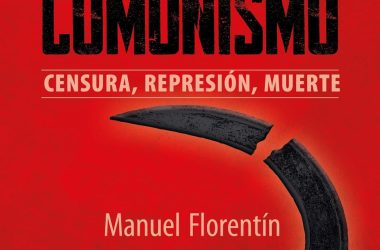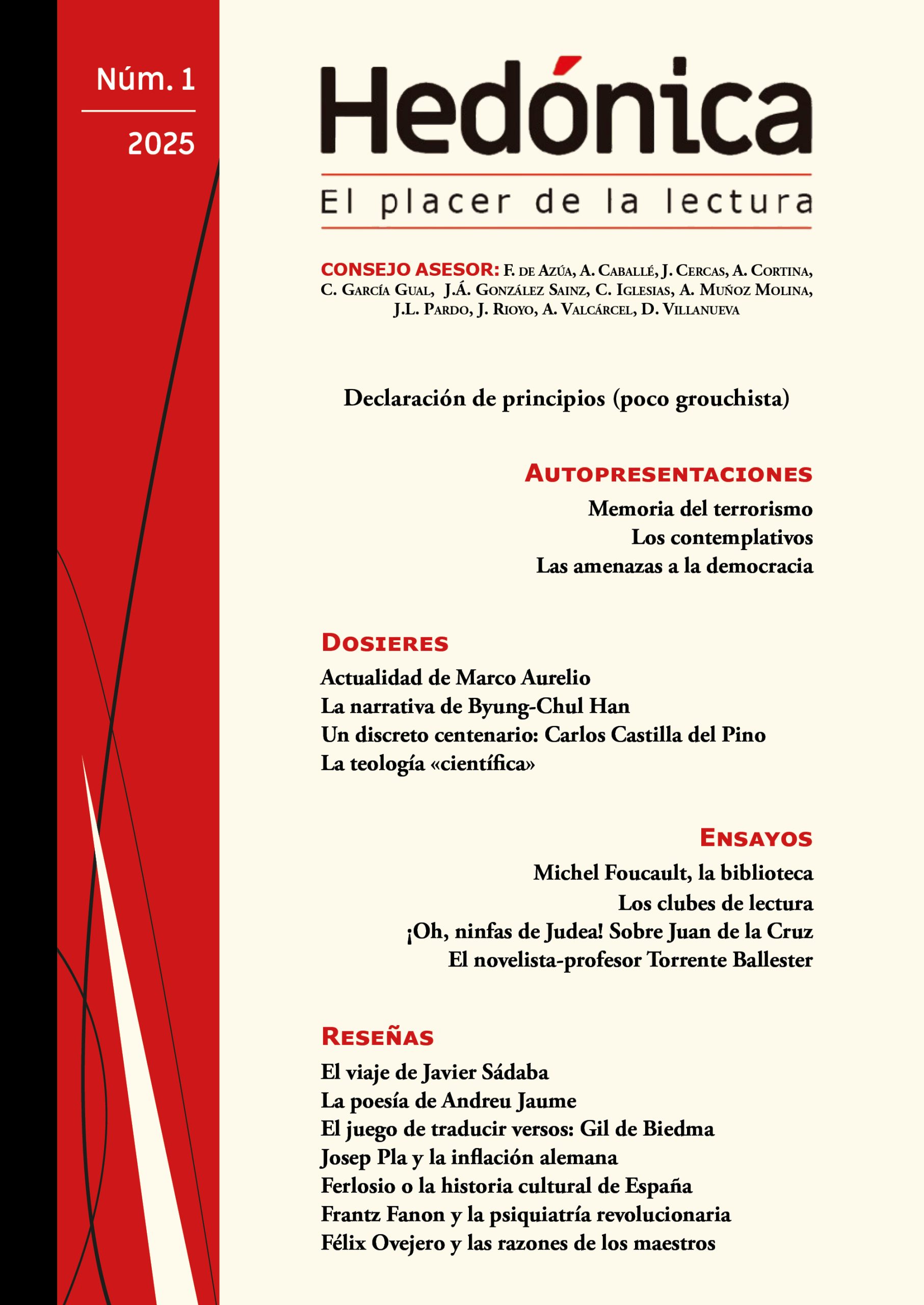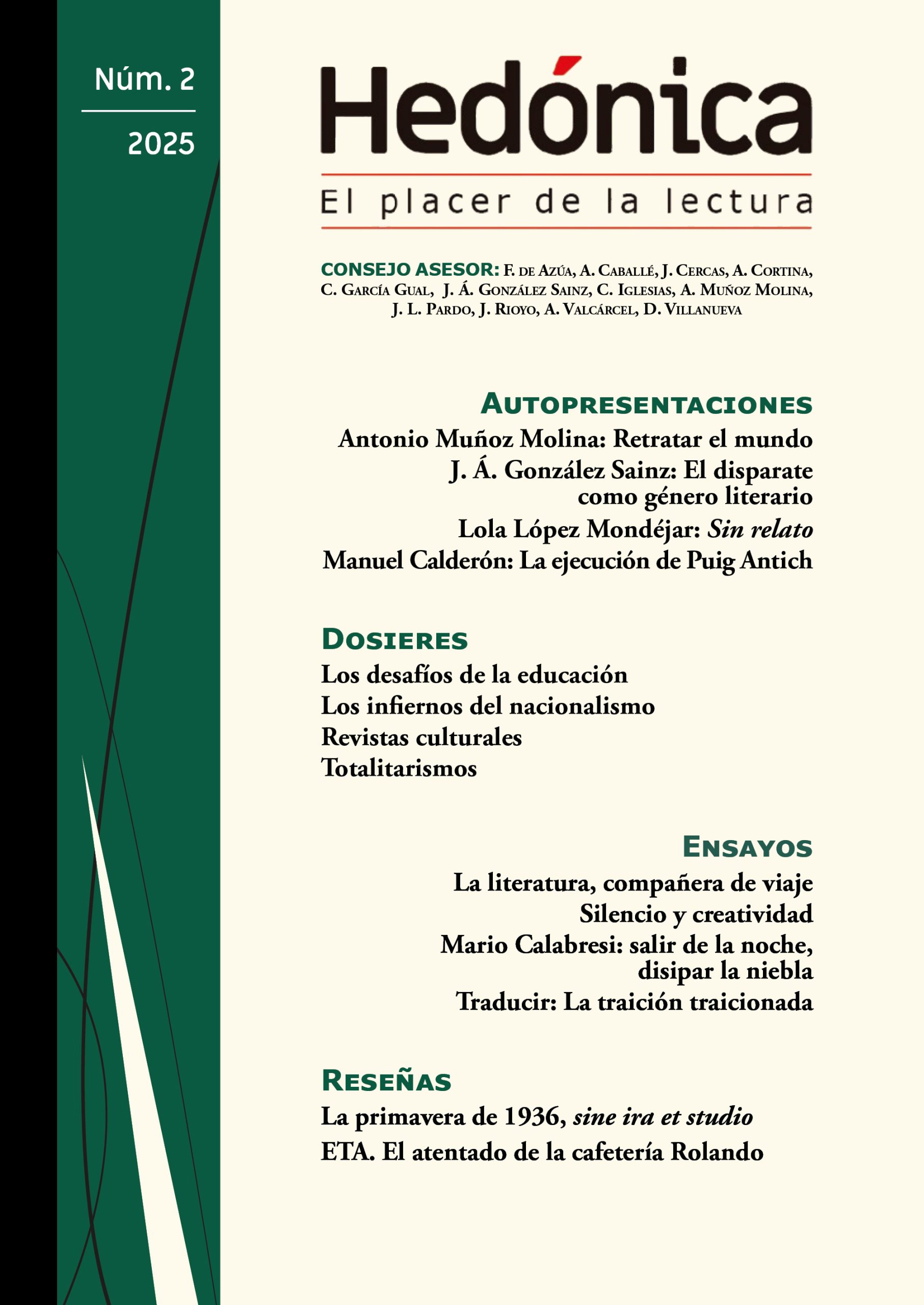Antonio Valdecantos (2023): El complot de los elementos. Breve tratado sobre la narración, el espacio y la catástrofe, Madrid, Guillermo Escolar.
Se estará de acuerdo en que nadie en su sano juicio —sea lo que sea que esto quiera decir— negaría que vivimos tiempos convulsos, de frenéticos cambios y de amenazas inesperadas por impredecibles. Esa unidad de pareceres radica en la capacidad de nuestra época para tomar acuerdos. Acuerdos que dirimen las disonancias y que intensifican la apariencia de una concordia de opiniones. Bien es sabido que somos nietas y nietos de los «grandes acuerdos» tomados en las épocas anteriores… si es que acaso quisiera decir esto que hemos aprendido de los errores pasados. Dato que nos consta que es falso.
No existe concordia, sin embargo, en el tipo de libros que debieran leerse y escribirse en un periodo incierto como el nuestro. Los habrá entonces que se decanten por los libros-almohada, por los libros-viaje, por los libros-remedio, por esos otros que hacen milagros o, simplemente, por aquellos ideados para retrotraer a las doradas estaciones que, según el acuerdo, fueron mucho mejores que la actual. La opción que toma el filósofo Antonio Valdecantos en su nuevo libro, El complot de los elementos. Breve tratado sobre la narración, el espacio y la catástrofe, no hace concesiones y rompe de lleno con la falacia de la convencionalidad para adentrarse en el corazón del desacuerdo, en aquel centro en el que sólo cabe el desdecir. Es un libro este revulsivo, gegen den Strich, como pide Walter Benjamin, que arranca de cuajo todos aquellos conceptos consolidados en la filosofía y en la biopolítica para descubrir qué es lo que se esconde en su base. Para corroborar, no en pocas ocasiones, que no queda nada. Y lo hace sin miedo al escozor que suscita el despeñamiento de los ídolos.
Valdecantos, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense desde 2021, sigue indagando en este último libro en los temas que han acompañado sus últimos escritos sobre teoría de la historia, del poder y del discurso que han dado lugar a libros insignes como La modernidad póstuma, El hecho y el desecho, Sin imagen del tiempo, La moral como anomalía, El saldo del espíritu, Teoría del súbdito, así como su último ensayo, Verdad, juego y libertad.
No es tarea fácil escribir un libro convulso en tiempos convulsos. Se requiere de la lucidez, del buen saber y de la pasión por el detalle que el autor demuestra en todas las páginas, repletas de frases apodícticas, imágenes originales y alusiones irónicas e irreverentes que harán sonreír al lector en más de una ocasión. Todo ello fundamentado por una prosa cuidada, rigurosa, de tono aforístico y envolvente que no deja margen al desfallecimiento. Al lector se le exige soportar el vértigo de sentir tambalear todos los tópicos de la «modernidad póstuma», denominativo acuñado por el autor para dirigirse a una época homenaje que sobrevive, con dócil pasividad, a los delirios creadores de sus predecesoras. Pensaba Valdecantos, tal vez, en esa extraña imbricación etimológica que alberga la palabra hebrea nefesh, aludiendo tanto al alma como al conspicuo monumento funerario que se construye al lado de un sepulcro para llamar, con la mirada, al recuerdo. Nuestra modernidad, parece querer decirnos el autor, es ese mausoleo donde se veneran los restos de un moribundo.
De forma consecuente con la declaración de intenciones que aparece en las primeras páginas, se sugiere comenzar la lectura por el final, por un mapa «echado a perder», no porque se haya hecho perdidizo, sino porque se ha desmenuzado en la cuidadosa labor de observar de cerca las relaciones que sostienen los cuatro vértices que configuran su marco. Relaciones que fundamentan un espacio que «está corrompido», y esta será una de las tesis centrales. Tras la lectura inversa del libro debiera quedar, si el lector siguió al pie de la letra las indicaciones inexistentes, un mapa desenmarcado y, por supuesto, descentrado. La desubicación ontológica del ser humano niega cualquier tipo de pretendida pertenencia espacial, cualquier complacencia de una retórica de enraizamientos fijos y singulares, incidiendo, por el contrario, tal y como también alienta Didi-Huberman, en que hay que ponerlo todo en plural. Una de las varias corrupciones espaciales señaladas en el libro es aquella «ideología de la movilidad» entronizada en una sociedad de «nómadas celestes», de «ocio compulsivo», de «hipervitalismo» y de «incepción permanente», y cuya insostenibilidad quedó largamente probada en los tiempos de la pandemia.
Por ello, cabe la precaución de no confundir este texto con uno de esos otros libros-viaje ya mencionados. No es un viaje lo que proponen estas páginas. Ni tan siquiera un paseo peripatético o el deambular del flâneur por los pasajes urbanos conocidos. Tampoco debería usarse el mapa inicial sino para encontrar una causa formal desde la cual empezar el cuestionamiento. Antes de lanzarse a conquistar nuevas entelequias, con sus respectivos «lobos» y «quimeras», el autor recomienda demorarse en las presentes en un ejercicio de análisis de aquellas ocasiones en las que lo esperado no aconteció, o no lo hizo según lo acordado: «Para comprender la verdad de algo, el mejor procedimiento es, muy a menudo, intentar retrotraerse a la víspera de lo acontecido y examinar qué se creía y se temía entonces»[1]. De forma sucesiva, el libro ordena y analiza los «incumplimientos de contrato» que debieran haberse manifestado en el covid-19 y que, de haberse atendido el «efecto víspera», hubieran provocado el desmantelamiento de los mecanismos del biopoder, una caída de mascarillas, demostrando que, en realidad, la pandemia y su estado de excepción no eran ni una novedad ni un acontecimiento: «El covid-19 había empezado, por tanto, hacía muchísimos años». El término «acontecimiento», junto a sus secuaces, «vivencia» y «novedad», son ejemplos de esos lugares comunes, «emblemas», venerados por el «súbdito de nuestro tiempo» y que aquí se ponen en duda, y en entredicho, en una crítica reparadora de la jerga filosófica porque, como sostiene el autor: «Nada hay más banal que la vida y el acontecimiento».
En el tratamiento de los cuatro elementos, resulta evidente que Valdecantos se distancia del procedimiento empleado por los presocráticos, los iniciadores de la búsqueda de la verdad, navegantes muchos de ellos, como Tales de Mileto quien, siguiendo una ley universal, alzó velas rumbo a Egipto y Babilonia, cunas del saber en la Antigüedad. El de Mileto pertenecía a una época en la que todavía se recordaba que el pasado proyecta su reflejo en el presente, sin importar poco o mucho las fantasmagorías que se interpongan entre la luz y sus sombras. No queda en este libro de Valdecantos ni rastro de la arjé, el principio material de esos primeros amantes del saber, ni el titubeo de una respuesta a la pregunta sobre un principio único. Hay cuestiones que, por su formulación, pierden de inmediato el atractivo. Al autor le interesan las causas, en plural, ni únicas ni irrevocables, que inciden en los porqués y en las múltiples posibilidades de la realidad. Sócrates señala en el diálogo platónico de Fedón que, siendo joven, deseaba investigar las causas de la naturaleza para conocer por qué nacen, por qué perecen y por qué son. Valdecantos retoma la búsqueda de las aitíai imprimiendo un gesto escéptico al entender que la historia se compone de residuos y que la correcta labor hermenéutica debe incidir también y, sobre todo, en lo apócrifo en su sentido original; es decir, en lo oculto, en los desdoros y en las desesperanzas, como bien señala María Zambrano en su artículo «Sentido de la derrota».
Podría afirmarse que el tono que toma esta última obra del catedrático de filosofía es el de la queja, que nada tiene de querimonia, lamento lírico, y mucho menos de solacium, consuelo de beatos. El imperativo reflexivo empleado aquí se inserta en la tradición del perplejo Job, primer sujeto de pensamiento veterotestamentario por haber inaugurado el cuestionamiento de lo que hasta entonces se había considerado irrebatible. Tampoco en esta obra reciente se acepta la letanía de los axiomas. La queja de Valdecantos se alza con suma inteligencia para contrarrestar la ideología moderna sustentada en la ilusión de una «soberanía» sobre los elementos naturales. Desde una perspectiva schopenhaueriana del mundo como voluntad y representación humana, se demuestra cómo en la batalla del ser humano y el mundo, no es este último quien comienza. Los elementos, en su ambivalencia, tan pronto remedio como veneno, representan una continua provocación para el ser humano y para su incontinente deseo de dominar aquello que le resulta siniestro, porque es sublime. Comprender el mundo desde esta zozobra, y desde esta cólera, requiere aferrarlo con unas potencias controladoras y corrosivas, emulando la acción impredecible de un dios, de un loco, de un genio o de un niño. El siervo de la modernidad ostenta la prepotencia del dios, la vesania del loco, la voluntad del genio y la ingenuidad del niño.
Retornando a la cartografía inicial que, con gran maestría, continúa representando gráficamente el devenir de las ideas del texto, el agua, la tierra, el aire y el fuego se convierten en potentes dispositivos semióticos que trazan los límites de nuestro mundo, unos límites también humanos, como recuerda el autor. El «marco cuarteado» que configuran los cuatro elementos en las casas y en las ciudades representa la normalidad de una cuadratura que no debe confundirse con algo natural: «Toda ciudad, moderna o no, constituye un artificio resultante de alguna mezcla de los cuatro elementos, y toda casa también lo es». Lo natural, por el contrario, sería aquello que, siguiendo el acuerdo de la tribu, es calificado de «excepcionalidad». Los así llamados desastres ecológicos, incluido el largamente tematizado «cambio climático», no son sino sacudidas de cuatro elementos trastornados que, en un intento por volver a la naturalidad, le recuerdan a la modernidad sus flaquezas. Para referirse a esta artificiosidad de relaciones entre el hombre y los elementos, Valdecantos toma distancia de la tradición lírica y de la metáfora lisonjera, presentando imágenes inusitadas y audaces que rastrean en los lugares menos amables para los cinco sentidos: en las alcantarillas, en las cañerías, en las inmensas redes de cableado, en los horribles hornos, en las calderas de carbón y demás delicias. Las aguas subterráneas que aquí se nos muestran no tienen parentesco con esas otras acalladas y claras del lago que imagina Paul Claudel bajo la ciudad de Chicago y cuya simple presencia purificadora acabaría con las inmundicias de toda la metrópoli.
Hacia el final del libro, la efervescencia de la queja se mitiga y van apareciendo en escena presencias sutiles, amagos de invitación que no pretenden señalizar un lugar preciso del mapa, sino que pareciese que incitan a salir de él, a que el ciudadano de la modernidad póstuma se descuadre y abandone la fila acordada para probar nuevas formas de enfrentarse a los desafíos presentes. Junto a la necesidad de alcanzar un grado de progreso mayor reduciendo los daños colaterales, se hace hincapié en la importancia de que el desarrollo técnico tienda la mano a un proceso de educación común. Más adelante, se encuentra la que tal vez sea la llave de oro de una cartoteca todavía vacía, en espera de los nuevos mapas sin cuadratura que vendrán a poblarla: «Lo único que podría detener la catástrofe es un formidable dejar de hacer». Y aquí, la cursiva señala la diferencia radical entre el «dejar de hacer» y el «dejar hacer».
El complot de los elementos es la obra de un filósofo que no retrocede ante los consabidos presupuestos y que acepta sin titubeos la posición excéntrica del avisador de fuegos porque sabe que su libro encenderá luces, a veces llamaradas, en los terrenos más transitados y, sin embargo, menos cuestionados del ritual diario de crear el mundo con palabras. Su estudio, necesario, trascenderá también en sus lectores, permitiendo que nos vayamos acostumbrando al reflejo lanzado por un espejo que muestra, ya sin espejismos, la cantidad de ocasiones en las que se ha caído en la impostura, en la redundancia y en la superflua normalidad en que se circunscribe el cuadrilátero del mundo. También, es cierto, nos hará más valientes al incitarnos a probar nuevas formas de actuar y de relatar lo acontecido, en la consciencia de que la narración es performativa y de que la manera en la que se cuenta la historia es, a la vez, la forma en la que se hace:
Pero sería admirable el momento en que los finales dejasen de importar y nadie se preocupase por ellos, prefiriendo sin lugar a dudas seguir hacia atrás el curso de la historia correspondiente y perderse a derecha o izquierda, tomando desvíos que habían quedado abandonados u olvidados, examinado lo que dan de sí a dónde llevan, y retrocediendo cada vez que ello se terciase.
Termina así Valdecantos, justo en el no-lugar en donde había empezado. En el verdadero viaje que todo amante del conocimiento debiera emprender en algún momento de su existencia: aquel que no acaba nunca porque siempre está comenzando.
[1] Valdecantos, Antonio, El complot de los elementos. Breve tratado sobre la narración, el espacio y la catástrofe, Madrid, Guillermo Escobar, 2023, p. 18.