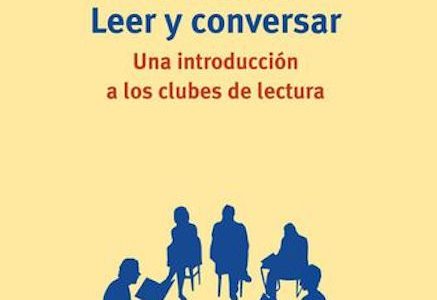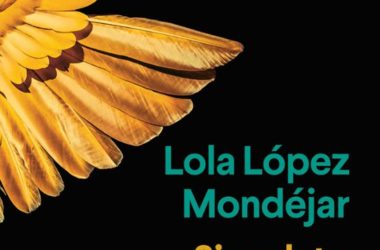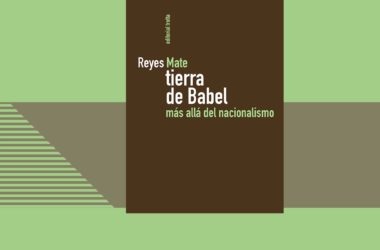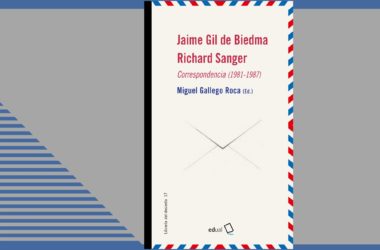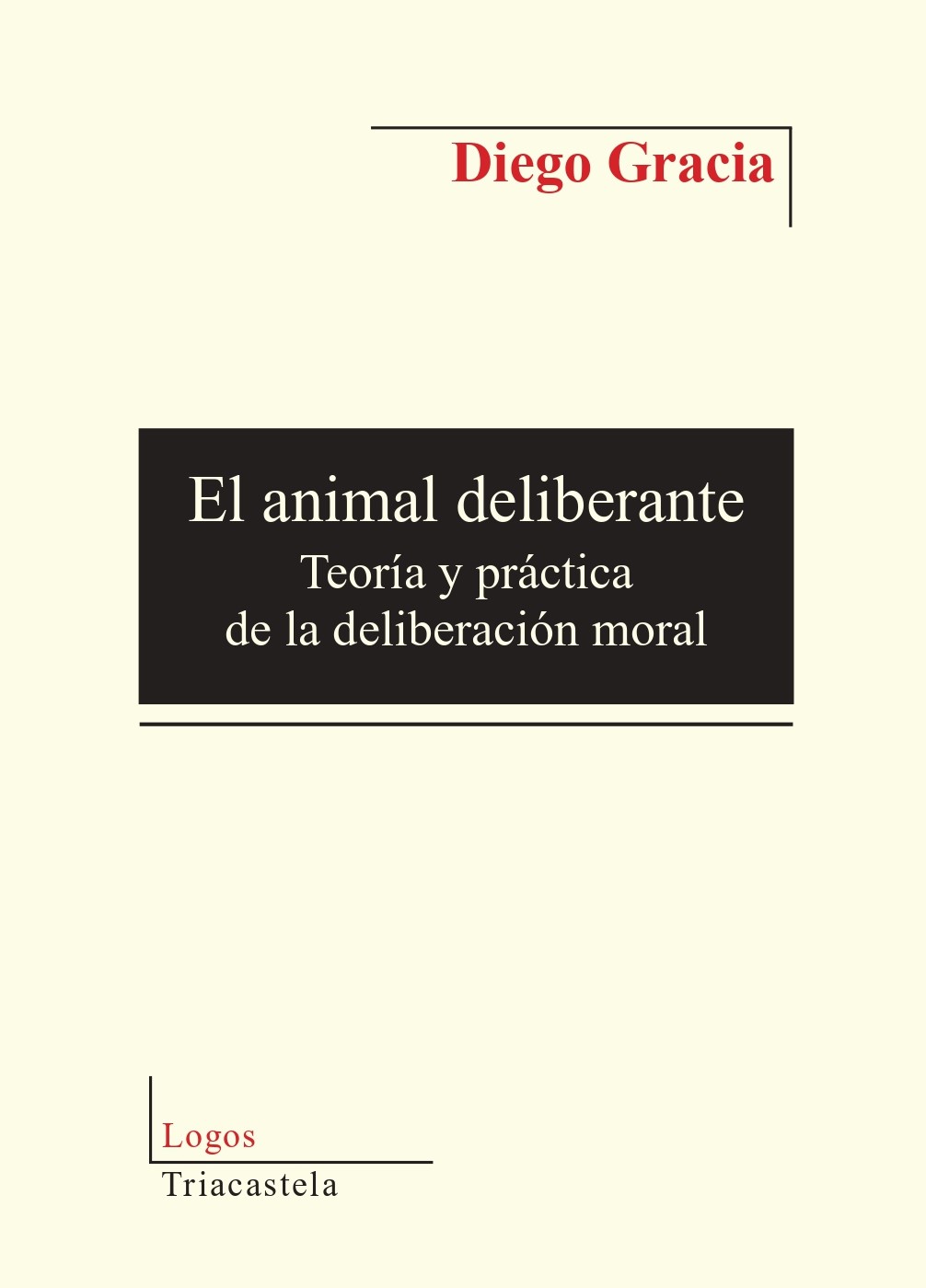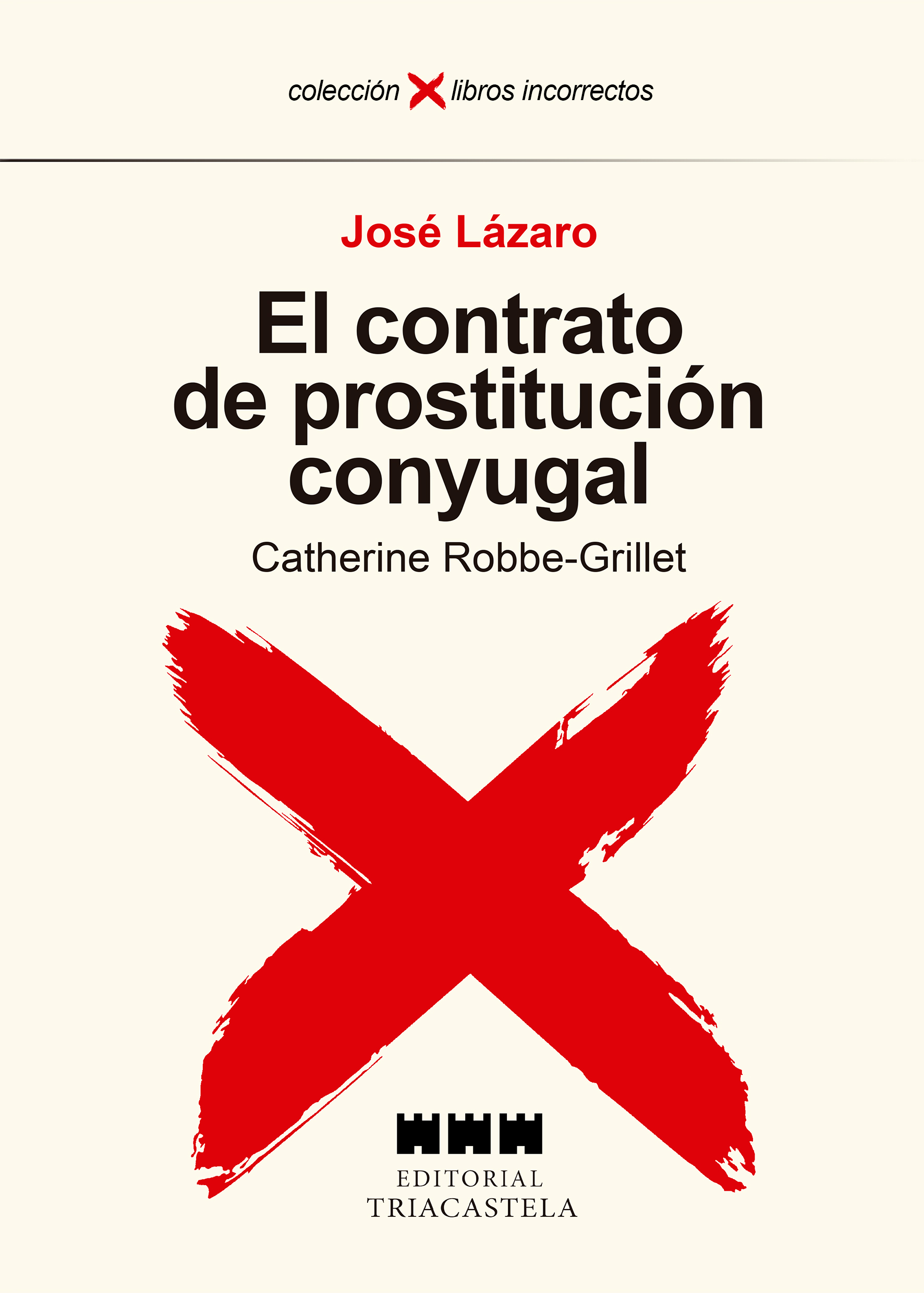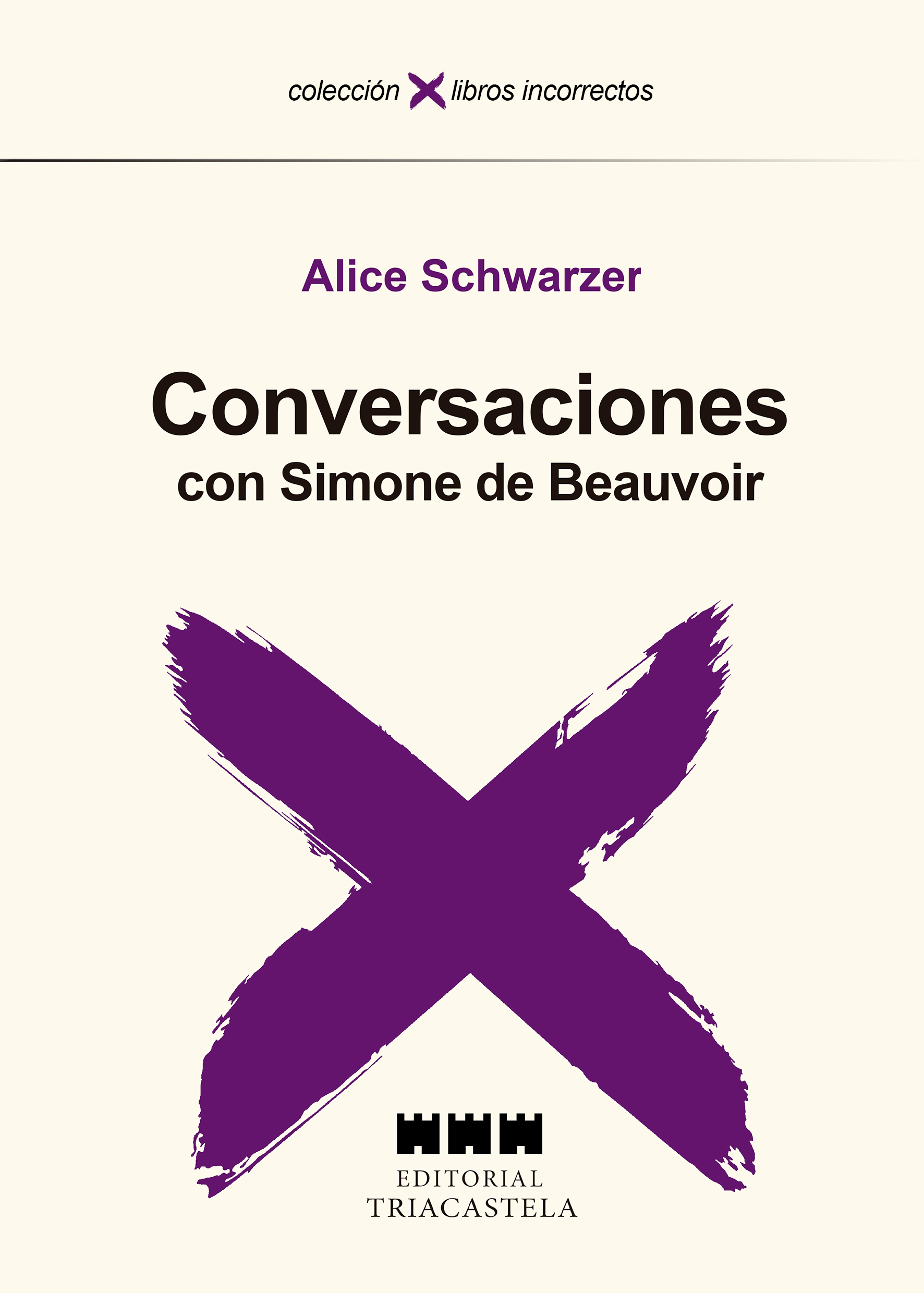A principios del año 2000 pusimos en marcha en la biblioteca de Barañain los dos primeros clubes de lectura que surgían en Navarra con vocación de continuidad. Conocíamos de oídas los que ya existían en otras comunidades autónomas, sobre todo en Castilla La Mancha, y particularmente en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete, donde grupos como estos llevaban funcionando desde mediados de los ochenta: esos eran nuestros referentes. Para que la gente entendiera en qué consistía la actividad, junto con una hoja en la que convocábamos a una primera reunión para explicar las dinámicas y formar los grupos, repartimos fotocopiado un artículo que había aparecido poco antes en El País titulado «Leer para conversar, conversar para conocerse». En ese texto se informaba del auge que estaban teniendo estos clubes de lectura en Estados Unidos. Nos sorprendió la buena acogida que tuvo la iniciativa. A pesar de la poca información de que disponían para inscribirse y de nuestras escasas credenciales, no tuvimos ningún problema para formar dos grupos de veinte personas dispuestas a reunirse cada quince días para comentar un libro (generalmente una novela) que todos habrían leído durante las dos semanas previas a la reunión del club.
Los primeros años, como se puede suponer, todo fue bastante precario. Las bibliotecarias y bibliotecarios coordinábamos los clubes, así que al menos para eso no teníamos necesidad de contratar a nadie. Desde el principio tuvimos claro no solo que debía ser una actividad gratuita, sino que debíamos facilitar los ejemplares en préstamo sin coste alguno. Un usuario del club de lectura era un usuario más de la biblioteca y si nunca se había cobrado a nadie por coger un libro en préstamo, por el hecho de que este fuera para comentarlo en un club no iba a ser distinto. Obviamente, no teníamos presupuesto para comprar lotes, así que el compromiso de contar cada quince días con veinte ejemplares de un mismo título para repartir en cada uno de los dos grupos constituía un reto considerable. Teníamos, también para esto, un punto a nuestro favor: durante muchos años una parte de los fondos de las bibliotecas públicas navarras se incrementaban a través de una compra centralizada, por lo que había muchísimos títulos que estaban en las ochenta bibliotecas de la red de lectura pública y por tanto también en las veinte bibliotecas de Pamplona y la comarca; era a esos ejemplares a los que recurríamos. Fueron los años de las «misiones pedagógicas», para entendernos. Contábamos con la complicidad de las compañeras y compañeros de la red, que nos concedían unos plazos más dilatados para la devolución y se prestaban a dejarnos los ejemplares en lugares acordados si cuando íbamos a buscarlos, como solía ser habitual, la biblioteca estaba cerrada. Pero incluso contando con ese trato de favor, éramos nosotros con nuestro propio coche y en nuestro tiempo libre quienes teníamos que hacer casi cada semana este recorrido por los diferentes barrios de Pamplona.
Los que estamos juntos desde el principio recordamos con nostalgia la intensidad y la pasión con las que discutíamos durante las primeras tertulias. En esa primera etapa buscábamos lecturas que tocaran temas controvertidos y que, de un modo u otro, nos interpelaran, como la guerra civil (El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, fue el primer libro que leímos) o el terrorismo (cuando comentamos Esos cielos, de Bernardo Atxaga, también ese primer año, ETA aún seguía muy activa). No era frecuente hablar abiertamente de estos temas en grupos de personas que todavía no se conocían, pero justamente era eso lo que pretendíamos. Leímos libros sobre el Holocausto y el nazismo, sobre el racismo y la inmigración o sencillamente libros como La vida sexual de Catherine Millet, que ponían a prueba nuestros prejuicios y nuestros tabúes.
Pronto nos dimos cuenta de dos cosas: la primera, que leyendo un mismo libro y debatiendo sobre lo que nos había parecido, se terminaban creando unos vínculos muy especiales, hasta el punto de que con frecuencia seguíamos hablando sobre el libro en la calle, ya con la biblioteca cerrada. En tres meses ya estábamos organizando cenas y comidas de fin de trimestre. No en vano, Adolfo Marsillach había escrito en sus memorias que solo consideraba compatriotas a las personas que habían leído los mismos libros que él. La segunda, que a los miembros de los clubes de lectura les encanta la variedad y las actividades complementarias. Ya ese primer año invitamos a los dos primeros de los muchos autores que en estos veinticinco años nos han acompañado. Fueron Fernando Luis Chivite —de quien habíamos leído La tapia amarilla— y Aingeru Epaltza —autor de Cazadores de tigres, que leímos para la ocasión—. Es de justicia mencionar que a ninguno de los dos les importó venir a charlar sobre sus libros a pesar de que no teníamos dinero para pagarles. Eso con el tiempo cambiaría, y aun tratándose siempre de cantidades modestas, a partir del segundo año conseguimos disponer de una partida para estas actividades y estos invitados.
Pero no solo eran escritores quienes nos visitaban, también invitamos a editores, libreros o traductores, como el añorado Miguel Martínez-Lage, que nos acompañó en varias ocasiones. Con la colaboración de Escuela de música, que teníamos al lado, organizamos veladas dedicadas al jazz con actuaciones musicales, tras nuestra lectura de «El perseguidor» de Julio Cortazar, o a la ópera, tras haber leído La novela de la ópera de Fraz Werfel. O, relacionada con algunas de nuestras lecturas, dedicamos una tarde a una cata de vino. Pero estos son solo unos pocos ejemplos.
En esos años de activismo, tuvimos mucho interés en convencer a otras bibliotecarias y bibliotecarios de las virtudes y ventajas de los clubes de lectura y cada año, siempre con el respaldo del Servicio de bibliotecas, organizábamos en Barañain cursos prácticos sobre cómo poner en marcha un club de lectura. Y así, poco a poco, por este efecto contagio, a lo largo de las dos décadas siguientes se fueron creando clubes de lectura en muchas bibliotecas hasta llegar a los 258 clubes activos que hay ahora mismo en la Comunidad Foral.
El que vivimos nosotros no es un proceso diferente al que, con distintos ritmos y con matices que cambian de un territorio a otro, se ha vivido en todas las comunidades autónomas. A los de las bibliotecas se han ido sumando en los últimos años los clubes de lectura que paulatinamente se han creado en librerías, museos, universidades, asociaciones, cafeterías, fundaciones, empresas, residencias, hospitales y un largo etcétera, además de los que iban surgiendo en el ámbito privado, por definición casi imposibles de rastrear, pero que han conocido una verdadera eclosión. Solo hay que fijarse en los síntomas. Uno de ellos es que si bien es prácticamente imposible encontrar referencias a clubes de lectura en España con anterioridad a los años ochenta por la sencilla razón de que no existían (es cierto que Pedro Salinas en uno de sus ensayos de El defensor los menciona, refiriéndose a los clubes de lectura norteamericanos, pero es una excepción), ahora mismo son muchísimas las novelas cuya trama gira en torno a un club de lectura o aparecen clubes de lectura mencionados en muchísimas obras literarias[1]. Sin contar con los artículos de opinión casi todos firmados por escritores o escritoras en los que, más o menos de pasada, se habla de ellos. Y, sobre todo, es llamativa la frecuencia con la que aparecen en revistas de moda y tendencias. En estos casos casi siempre referidos a los que mantienen activos actores y actrices, presentadoras de televisión e influencers varios. Ahí podemos encontrar desde los muy tempranos y muy influyentes de Oprah Winfrey o David Bowie hasta los de Reese Witherspoon, Natalie Portman, Emma Watson, Emma Roberts o Dua Lipa.
La conclusión, en cualquier caso, es que ahora mismo hay miles de clubes de lectura repartidos por toda la geografía española: una amplísima red de lectoras y lectores que se extiende lo mismo por los barrios de las grandes ciudades que por pequeños pueblos; una comunidad que aglutina a hombres y, mayoritariamente, a mujeres de distintas edades, con niveles educativos, sociales y culturales muy distintos, con filiaciones políticas y creencias diferentes. Miles de grupos de personas conversando diariamente sobre libros y, a través de los libros, sobre todo: nuestra vida cotidiana, los fenómenos sociales que nos preocupan, la memoria de acontecimientos históricos traumáticos…
Hace unos meses el filósofo Michael Sandel decía en una entrevista[2] que es necesario encontrar la manera de crear foros donde los ciudadanos puedan razonar juntos sobre el bien común, que puedan aprender a debatir y discutir con civismo y respeto mutuo a pesar de sus diferencias. Y es urgente hacerlo, argumentaba este profesor de Harvard, porque una de las fuentes del descontento actual es la sensación generalizada entre los ciudadanos de las democracias de todo el mundo de que su voz no importa realmente, de que no tienen una voz significativa a la hora de dar forma a las fuerzas que gobiernan nuestra vida colectiva. Y tener voz, poder participar, es el núcleo del ideal democrático. «Aprender a escuchar más allá del desacuerdo es un arte cívico importante. Y no es algo con lo que nacemos. Es algo que tenemos que desarrollar, practicar y aprender», escribía Sandel y añadía más: «Para revivir el arte perdido del debate público democrático no podemos contar con los políticos. Han fracasado a la hora de promover una auténtica participación democrática».
Y es cierto: uno vuelve después de haber estado en su club de lectura (uno de esos foros que reclamaba Sandel, y a los que Blanca Calvo llamaba «escuelas de ciudadanía») donde ha estado conversando —porque el libro que habíamos leído había dado pie para hacerlo— sobre la eutanasia o sobre los límites de la libertad de expresión o sobre el debate migratorio, temas controvertidos, ciertamente, sin que nadie levante la voz, dejando tiempo para que quien quiera pueda expresarse sin ser interrumpido, y al llegar a casa pone un informativo y observa el espectáculo del Congreso con diputados vociferando, insultando, haciendo ruido para evitar que quien está en la tribuna pueda ser escuchado y piensa que les vendría bien a los políticos pasarse por unos de esos miles de clubes de lectura, que quizá estaría bien invitarles.
Nosotros lo hicimos. En abril de 2016, en parte para presentar una oferta de nuevos clubes de lectura especializados en la Biblioteca de Navarra (de novela histórica, de poesía, de géneros del yo, de libros con versiones de cine, etc.) y en parte para celebrar el día del libro, organizamos una charla de Gustavo Martín Garzo y previa a la charla una tertulia pública con parlamentarios para hablar de la novela de Alan Bennett Una lectora nada común, una obra rebosante de ironía sobre la relación de la reina de Inglaterra con un bibliotecario encargado del bibliobús que cada dos semanas aparca en los alrededores de Buckingham Palace. Se animaron cinco políticos a acompañarnos: Miren Aranoa (Bildu), Cristina Altuna (UPN), Mikel Buil (Podemos), Marisa de Simón (Izquierda Ezkerra) y Consuelo Satrútegui (Geroa Bai), además de la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznarez, que se quedó en la primera fila. Un año más tarde les devolvimos la visita para comentar con ellos un texto que pensábamos que podía interesarles más: Fuego y ceniza, de Michael Ignatieff. Entonces yo mismo coordinaba un club de lectura de bibliotecarios y fuimos a la sede del Parlamento para comentar con ellos la crónica que escribió el filósofo canadiense de su paso por la política activa. Lo más interesante fue comprobar que también ellas y ellos se dejaban impregnar por ese ambiente amable y relajado que suele ser habitual en las reuniones de los clubes.
Teníamos ya, desde la biblioteca de Barañain, cierta experiencia en invitar a nuestras tertulias a profesionales por el puro placer de conocer, a través de los clubes de lectura, otros ámbitos. Cada año, a principios de octubre, para inaugurar el curso, invitábamos a alguien (podía ser un psiquiatra, una juez, un científico, una política, un músico) y le pedíamos que nos propusiera un libro para leer y debatirlo juntos. Lo hicimos con Vicente Madoz, un referente en asuntos de salud mental, con quien comentamos El color de la leche; con la juez María Paz Benito hablamos sobre la novela corta Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist; con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, leímos y comentamos Crónicas marcianas; con Uxue Barkos, que luego llegaría a ser presidenta del Gobierno de Navarra, Tirano Banderas; con El Drogas, La voz dormida. Quienes fueron incluso más allá en su generosidad fueron algunos artistas plásticos, realmente grandes (como José Ignacio Agorreta, Koldo Sebastián, Javi Eguiluz, Mar Mateo, Carmen Salgado y el fotógrafo Carlos Cánovas), que se prestaron no solo a proponer un libro sino a crear una obra inspirada en ese libro, exponerla durante un tiempo en la biblioteca y tener después una tertulia con nuestros clubes para hablar de las resonancias del libro en su proyecto artístico. A la experiencia, que aún recordamos muchas veces, la llamamos Artilecturas.
En 2005 hicimos nuestra primera salida literaria y las estuvimos repitiendo año tras año hasta 2017. El esquema era siempre el mismo: salíamos en autobús un viernes de finales de junio, íbamos a una ciudad sobre la que habíamos estado leyendo durante el trimestre anterior. Cuando llegábamos allá, ya teníamos programada una cena o comida seguida o precedida por una tertulia con un autor/a local. Esto nos permitió conocer en su entorno a algunos grandes escritores. Guardamos un recuerdo imborrable de las tertulias que tuvimos en Gijón con Ricardo Menéndez Salmón; en Bilbao el mediodía de un sábado de primavera con Ramiro Pinilla, y la noche anterior en el café Iruña con Unai Elorriaga; en León con Tomás Sánchez Santiago; en Mieres con Fulgencio Argüelles; en Terrassa con Jaume Cabré; en Zaragoza con Joaquín Berges; en Santander con Jesús Ruiz Mantilla; en Salamanca con Luis García Jambrina; en Barcelona con Gemma Lienas. La visita la completábamos con diferentes rutas literarias, visitas a casas natales de escritores, museos…
Un beneficio colateral, por así decirlo, fue darnos cuenta de que los clubes de lectura son verdaderas escuelas de ciudadanía y que son muy útiles para vertebrar una programación cultural o una perfecta plataforma desde la que asomarnos al día a día de otras profesiones o para conocer otros paisajes. En realidad, cuando los pusimos en marcha, para nosotros era sobre todo una actividad de fomento de la lectura. Y en ese aspecto, hay que reconocer que son imbatibles. Por el mero hecho de formar parte de un club de lectura (y más de uno que tiene reuniones quincenales, como eran los nuestros durante los primeros quince años) una persona pasaba a veces de la noche a la mañana de no ser lector a ser un lector habitual. Pero además se trata de un lector de calidad: en general los miembros de lectura son más disciplinados (pocas veces dejan un libro a medio leer), más atentos, más observadores de detalles, más comprometidos. No es extraño, por ejemplo, que alguien diga que antes de venir a la tertulia ha leído el libro dos veces.
Hay un símil que utiliza Jorge Larrosa que es pertinente traer ahora a colación. Dice que la lectura es como una salida al monte: hay un momento para ir solo, un momento para ir con un guía y un momento para ir con amigos[3]. No son incompatibles. A lo largo del tiempo se puede dar la circunstancia (y se da con frecuencia) de que uno haya leído por su cuenta La Regenta o Madame Bovary o Rojo y negro o Fortunata y Jacinta, que en algún momento haya asistido a una clase, a un seminario, a una charla en la que un experto nos da claves para interpretar estas cimas de la literatura universal y que también se programen (nosotros lo hemos hecho, por supuesto) en un club de lectura. El libro es el mismo, pero cambia nuestro acercamiento a él, nuestra experiencia y en parte nuestra percepción. No se trata de que una cosa sea mejor que otra: ni todas las lecturas individuales son iguales ni lo son todas las clases de expertos (me temo que junto al recuerdo de charlas y lecciones fascinantes todos acumulamos el de algunas insoportables, soporíferas) ni, por supuesto, lo son todas las sesiones de los clubes de lectura. Muchas veces nos vamos con la sensación de que después de haber escuchado las opiniones de todos los miembros del club se nos han iluminado rincones oscuros del libro que habíamos leído. Pero, efectivamente, ni todos los clubes de lectura son iguales ni lo son cada uno de los miembros de un mismo club. Y un club es tan bueno (o tan malo) como la suma de las personas que lo componen.
Es tan grande la variedad de los clubes y sus dinámicas que cuando se intenta definirlos en seguida se fuerzan las costuras. A lo largo de la historia siempre ha habido reuniones de personas que se han dedicado a comentar libros que todos habían leído. No hay más que leer memorias y biografías para darse cuenta de que estos grupos han sido fundamentales sobre todo en la etapa de formación de mucha gente. Cómo no iban a hablar de libros cuando se reunían Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio y sus amigos, o Carlos Barral, Gil de Biedma y compañía, o los amigos de Ortega y Gasset en la Revista de Occidente, o en Pombo con Gómez de la Serna los suyos, o en los ateneos, o en las sociedades literarias o en las sedes de las sociedades de amigos del país, o en los salones o en las academias y así podemos irnos remontando hasta donde queramos…
¿Qué es lo que aportan de diferente estos clubes de lectura que en nuestro país surgen a mediados de los años ochenta del siglo pasado? No es tanto lo que leen (la variedad es enorme, con cada vez más clubes especializados), ni las características del grupo, ni donde se juntan, ni con qué periodicidad. En cada uno de los elementos constitutivos que se analicen se observa que hay una casuística tan heterogénea que los hace difíciles de encasillar. Sin embargo, en general, tienen unos pocos rasgos comunes: por ejemplo, lo democrático del acceso. No hay que ser un gran intelectual, ni tener una titulación, o pertenecer a un círculo exclusivo o venir recomendado por alguien (estamos hablando lógicamente de los clubes que funcionan en la esfera pública). Otro rasgo es que en los clubes se acota muy bien el tema del que se va a hablar, generalmente un libro (aunque puede haber variantes y se puede hablar de un libro y al mismo tiempo de su versión cinematográfica o se puede hablar de un autor o de un tema). Y una tercera característica, y quizás la más importante, es la horizontalidad. A diferencia de lo que ocurre en un seminario, no se trata de que alguien con autoridad ofrezca pistas, asesore y oriente. Se trata, por el contrario, de que cada lector y cada lectora aporte su percepción. Unos son más perspicaces, otros tienen un mayor bagaje de lecturas, o se expresan con más claridad. Y así unos aprenden de los otros o, mejor aún, descubren con los otros[4]. Es verdad que se habla más de los argumentos, pero en el grupo siempre hay quien hace observar aspectos del estilo, de la estructura, del ritmo, de la construcción de los personajes. Unido a la horizontalidad, otro rasgo característico es que son acercamientos informales, a veces incluso lúdicos. Los miembros del club son conscientes de que quizás no agotan el libro, no hacen un análisis todo lo profundo y sistemático que merece, pero lo cambian gustosamente por el placer de la compañía, la conversación y el diálogo, y desde Sócrates sabemos que esto no es algo desdeñable como forma de conocimiento.
Es cierto que hay clubes de lectura en los que el coordinador tiene un mayor peso y puede hacer largas presentaciones y ser una figura muy notable a lo largo de toda la sesión. En el club que yo coordino desde hace veinticinco años, siempre ha existido un gran interés en que todo el mundo aporte su punto de vista, por lo que la sesión es una lenta ronda de intervenciones que se va interrumpiendo cuando alguien quiere matizar, corroborar o contradecir lo que una persona del grupo ha dicho. Solo hay una norma: evitar las conversaciones paralelas. El papel del coordinador en un club de lectura, en mi opinión, debería ser más bien modesto, más o menos el que según Antonio Díaz-Cañabate tenía Cossio en su tertulia: «José María es el pastor de la tertulia. Está atento a todos los movimientos de los asistentes, aún del que llegó el último y se sienta en un extremo de la habitación. Dice de mí, que en las cenas estoy pendiente de que a nadie le falte vino, y me ocupo de llenar el vaso aún del más distante de mi sitio; pues igual hace él con la conversación de la tertulia: cuida de que no sea desordenada y lo consigue plenamente. Nunca hablan dos personas a un tiempo, nadie está alejado de lo que se dice, nadie habla con su vecino, desatendido del que se dirige a todos. Si alguien no oyó unas palabras, las repite al instante. Su risa es la primera en nacer y la última en morir. La honda de su entusiasmo aprisca todo, nada se le escapa. Pocas veces se cuchichea. Si por raro azar se produce el murmullo, siempre vigilante, acude inmediatamente e inquiere: “¿qué decíais?”»[5].
Con el tiempo han ido mejorando mucho las facilidades para crear clubes de lectura. En todas las comunidades autónomas existen grandes colecciones de lotes para clubes de lectura a los que se puede acceder cómodamente a través de catálogos colectivos, con servicios de reparto que llevan puntualmente los lotes seleccionados a las bibliotecas y recogen los que ya se han leído y comentado. Se organizan encuentros anuales de clubes de lectura en los que los diferentes grupos de una comunidad autónoma o de una provincia se reúnen en eventos multitudinarios a los que invitan a autoras y autores de primera línea y de los que se suelen ocupar los medios de comunicación, con lo que aumenta el conocimiento que la ciudadanía en general tiene de ese fenómeno y explica que más gente quiera formar parte de estos clubes.
No me gustaría terminar este artículo sin recordar la importancia extraordinaria que los clubes de lectura tienen para colectivos vulnerables. Incluso antes de que se pusieran en marcha los clubes de lectura en Guadalajara, ya existían en Madrid y en Barcelona pequeños grupos que hacían esto mismo en escuelas de alfabetización de adultos. Personas de cuarenta, cincuenta, sesenta años, muchas veces mujeres llegadas de entornos rurales, que con mucho esfuerzo estaban aprendiendo a leer y a escribir, se reunían para comentar textos sencillos. Quizás sea este el verdadero origen de los clubes de lectura en España. Esto mismo sigue ocurriendo hoy. Los clubes de libros de lectura fácil están ayudando enormemente a personas que no conocen bien el castellano (o el euskera, el catalán, el gallego) o a personas con distintos grados de discapacidad. Antonio Muñoz Molina describía la emoción que le había producido participar en un club de lectura de personas invidentes. O hace ya muchos años Almudena Grandes hablaba con admiración del efecto transformador que formar parte de un club de lectura había tenido en un grupo que ella conocía y que estaba compuesto por «mujeres maltratadas, desempleadas, abandonadas, solas, enfermas, sin recursos, con hijos parados, con hijos drogadictos, madres solteras con nietos a su cargo, mujeres humilladas, golpeadas, despreciadas hasta por ellas mismas». Es difícil calibrar la importancia de un club de lectura entre la población reclusa, por ejemplo, o en unidades de hospitalización psiquiátrica. O en contextos que nos resultan inimaginables. Sigue siendo impresionante, en este sentido, la lectura de un libro como Leer Lolita en Teherán de Azar Nafisi, en el que se describe las andanzas de un pequeño grupo de chicas estudiantes que poniendo en riesgo su vida, siguen reuniéndose en casa de su profesora de inglés, después de la llegada de Jomeini al poder, para comentar libros extranjeros.
En El infinito en un junco Irene Vallejo habla una sola vez de clubes de lectura y lo hace para referirse al club que el escritor y traductor holandés Nico Rost menciona en su diario Goethe en Dachau. En un pasaje de este libro, cuenta el momento en el que decidieron organizar en el campo de concentración un club de lectura clandestino: Un kapo amigo y algunos médicos aceptaron pedir prestados libros de la biblioteca para los miembros del grupo. Cuando no era posible conseguir textos, ellos mismos recordaban de memoria frases de antiguas lecturas y las comentaban. Daban breves conferencias sobre sus respectivas literaturas nacionales. Es imposible imaginar el consuelo que esas reuniones podían suponer para estos prisioneros. «Hablan de Goethe, de Rilke, de Stendhal, de Homero, de Virgilio, de Lichtenberg, de Nietzsche, de Teresa de Ávila, mientras los bombardean y el barracón tiembla, mientras arrecia la epidemia de tifus y algunos médicos dejan morir a cuantos más pacientes mejor para caer en gracia a los SS».[6]. .
Lo dice también la escritora mexicana Yazmina Barrera, señalando ese espacio a medio camino entre la cultura escrita y la oralidad en el que se mueven en los clubes de lectura. Se refería al libro de Margit Frenk Entre la voz y el silencio, en el que está filóloga recordaba que hasta el siglo XVI en las sociedades occidentales leer significaba siempre leer en voz alta y en compañía. Ahora, cuando hablamos de leer, siempre imaginamos a alguien en silencio y ensimismado. Sin embargo, añade Yazmina Barrera, «todavía sobrevive algo de esa cultura oral alrededor de los libros: los grupos de lectura entre amigas, los clubes de lectura en librerías, en parques o en línea. Los afectos, los vínculos y las comunidades que se tejen alrededor de los libros entusiasman, involucran y dan más ganas de seguir leyendo»[7].
Qué más podemos añadir.
[1] Solo a modo de ejemplo: «El club de lectura del final de la vida», «El club de lectura de los oficiales novatos», «El club de lectura Jane Austen», «El grupo de lectura», «Cita con Anna Karenina», «El club de lectura para corazones solitarios», «Misterio en el club de lectura: libros y bollos a cambio de secretos», «El club de lectura de las aerolíneas Skywind», «El club de lectura de los que odian los libros».
[2] Telos, 122, junio de 2023.
[3] «Espacios, tiempos y compañías de las lecturas» – Biblioteca de Navarra. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zpBDErvh6bA (51m-54m).
[4] Esto lo ha visto bien Jaume Cabré: «Debemos saber que existe una red de lectores desplegada por todo el país y aglutinada en torno a las bibliotecas y sus grupos o clubes de lectura. Estas iniciativas, modestas a simple vista, son todo un hallazgo: no existe ninguna pretensión de salvar el mundo creando lectores. Es algo sencillo y eficaz: agrupar a personas que nunca han leído con gente que es lectora pero que durante mucho tiempo no ha podido leer demasiado, y también con gente lectora que no ha perdido el hilo, todos ellos aglutinados en torno a alguien que hace de responsable. Estos grupos leen ocho o diez libros al año, según los casos, y comparten sus lecturas. No hay más pretensiones, pero la intención, si se mira con detenimiento, es muy ambiciosa». Jaume Cabré (2024): Tres ensayos, Barcelona, Destino.
[5] Antonio Díaz-Cañabete (1978): Historia de una tertulia, Madrid, Espasa Calpe.
[6] El Diario.es, 46, diciembre de 2024.
[7] Katya Adaui, Selva Almada, y Jazmina Barrera [et. al] (2023): Bibliotecas, Buenos Aires, Godot.