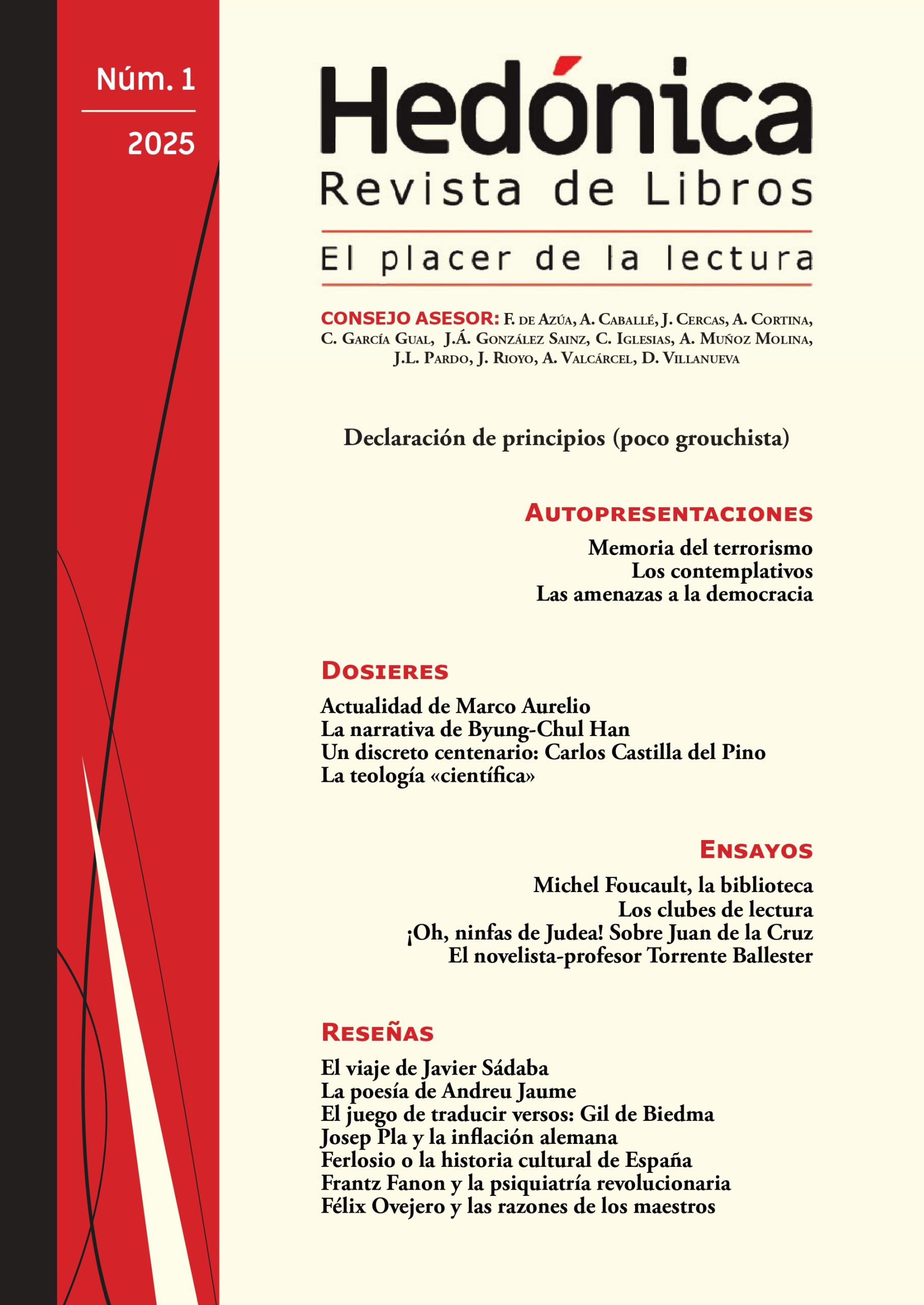Nota Editorial: La primera parte de Mein Kampf se publicó el 18 de julio de 1925. En su centenario aparece El éxito de Hitler. La seducción de las masas, de José Lázaro, que indaga en lo que ese turbio panfleto realmente dice y en las razones de su éxito demoledor. Frente a la repetida pregunta («¿cómo es posible que un pueblo culto y civilizado como el alemán hace noventa años apoyase de forma entusiasta a uno de los mayores carniceros de la historia?») este breve texto propone una respuesta: Hitler supo conectar perfectamente sus fracasos y frustraciones personales con los del pueblo alemán. Sintonizó perfectamente las humillaciones que sufrió en su juventud con las de una población aplastada por el tratado de Versalles, agraviada y explotada. Hizo llegar a sus compatriotas el mensaje que estaban deseando escuchar: «Se acabaron las humillaciones y las frustraciones. Vamos a ponernos en pie y a reclamar lo que es nuestro». Exactamente el mismo mensaje que dirigen a sus pueblos todos los líderes con vocación mesiánica. Todos: los de 1935 y los de 2025.
Índice
Introducción. La transparencia del nazismo. Las polémicas de los historiadores.
I. ASÍ HABLÓ ADOLFO HITLER
1. Un libro simplemente ilegible.
2. La biografía edulcorada.
3. La raza y la sangre.
4. La ideología política.
5. La necesidad de un líder fuerte.
6. La conquista del espacio vital.
II. TESTIGOS E INTÉRPRETES DEL NAZISMO
7. La llegada del profeta.
8. En busca del carisma aplaudido.
9. El viaje alemán de Chaves.
10. Hermano Mann.
11. Las profecías del biógrafo.
12. Cartas de amor a Hitler.
13. Eichmannel kantiano.
14. Miradas retrospectivas.
Conclusión: la fuerza del resentimiento.
Bibliografía.
Índice Onomástico.
Nosotros somos el pueblo elegido
No se puede hacer tortilla sin romper algunos huevos
Proletarios de todo el mundo: ¡Uníos!
Deutschland über alles
¡España, Una! ¡España, Grande! ¡España, Libre!
¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
Es necesario que unos muevan el árbol para que otros recojan las nueces.
Espanya ens roba
¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!
Make America Great Again
Introducción.
La transparencia del nazismo. Las polémicas de los historiadores
Mi amiga alemana Karen Sesemann (que se casó con el psiquiatra español Antonio Colodrón) nació en 1937. Tuvo la suerte de haber sido traslada a un pequeño pueblo —donde nadie la molestó— poco antes de que las tropas soviéticas entrasen en Berlín. Pero a los ocho años una niña es consciente de lo que está pasando en su entorno.
—Y a los cinco también, yo recuerdo con horror el sonido de los aviones bimotores cuando bombardeaban Berlín, todavía me pongo enferma cuando escucho el ruido de un avión.
—Karen, tu padre participó en la guerra como oficial del ejército alemán, ¿qué contaba después sobre aquella experiencia?
—Nada. Nunca le oí decir una sola palabra. Pero al poco tiempo de acabar la guerra nos abandonó y tampoco tuve más ocasiones de hablar con él. Era catedrático de Psicología. No sé si militó en el partido nazi, probablemente sí, porque era un trepa, cambiaba de camisa según soplase el viento. Yo me llevaba muy mal con él, es lógico que no me contase nada de la guerra.
—Pero, a finales de los años treinta, ¿qué parte del pueblo alemán apoyaba realmente a Hitler?
—La inmensa mayoría. La gente empezó a tener trabajo, a ganar dinero. Se convencieron de que con Hitler en el gobierno se estaba reconstruyendo Alemania, tras la ruina que había supuesto el final de la Primera Guerra. A los chavales les encantaba desfilar, con los tambores y las banderas, se sentían importantes. Fue una explosión de orgullo nacional, una sensación de euforia… Excepto para los judíos y los comunistas, claro, y algunos más que no estaban de acuerdo con el régimen; pero no se atrevían ni a rechistar, tuvieron que callarse como muertos. Bueno, claro, también había mucha represión y muchos muertos en sentido literal.
—Pero un par de años después de la guerra, cuando tú tenías diez de edad, ¿qué parte del pueblo alemán apoyaba el plan de los aliados para restaurar la democracia?
—La inmensa mayoría. Siempre pasa lo mismo, y es lógico, en una guerra o en una situación de miseria lo importante, la primera necesidad, es sobrevivir; todo lo demás es secundario. La inmensa mayoría defiende al que en cada momento le da de comer, le garantiza un lugar donde vivir, le protege de la violencia y de la miseria. Ocurre en todas partes, necesitas comida, necesitas trabajo y en tu fuero interno piensas que están ocurriendo salvajadas, pero en medio de las salvajadas hay que sobrevivir.
*
Los españoles de cierta edad recordamos todavía la muerte de nuestro chaplinesco imitador de Hitler. A los ocho o nueve años le pregunté a mi padre: «¿Y cuando se muera Franco, qué va a pasar?». La respuesta llegó en un tono que encogía cualquier corazón infantil: «Ay, hijo mío, eso no lo sabe nadie». En muchas casas, familias acongojadas recordaban, el 20 de diciembre de 1975, los horrores de la Guerra Civil, se preguntaban por lo que iba a ocurrir a continuación, empezaban a temer por el pisito, el cochecito y las vacaciones que habían empezado a disfrutar en los años sesenta. Durante varios días, interminables colas de españoles desfilaron respetuosamente ante el féretro del que algunos llamábamos «Su Excremencia». El apoyo a todos los referendos convocados por el dictador había sido masivo. Tan masivo como el entusiasmo con que poco después de su muerte fue aprobada la ley que echaba abajo su Régimen y lo sustituía por una democracia constitucional que logró hacer realidad —mucho mejor de lo que entonces era previsible— las ideas políticas que Franco detestaba.
Hay razones para sospechar que las ideologías son recursos que manejan, con más o menos éxito, los responsables de marketing en esas mezclas de empresa, ejército e iglesia que se llaman «partidos políticos». La inmensa mayoría que mencionaba mi amiga Karen, de forma puramente pragmática o vaporosamente ideologizada, apoya siempre al líder que tiene suficiente poder para gratificar su orgullo y satisfacer sus deseos.
Fueron inolvidables las escenas de los primeros berlineses que atravesaron en 1989 el muro recién caído y se encontraron a un pelotón de periodistas con los micrófonos en ristre. «¿Qué esperan ustedes encontrar en el mundo capitalista?». «Neveras, televisores, Marlboro». «Bueno, ya, claro, pero también les ilusionará la democracia, la libertad de expresión, las elecciones…». «Sí, claro, pero primero nosotros queremos neveras, televisores, Marlboro…».
*
Es difícil de entender que se sigan publicando libros y más libros sobre la pregunta de siempre: ¿cómo es posible que un pueblo culto y civilizado como lo era el alemán en los años treinta apoyase de forma entusiasta a uno de los mayores carniceros de la historia?
Lo asombroso es que se siga planteando esa pregunta, y se le sigan dando respuestas de los más variados tipos. Sería interesante cambiar el punto de vista y plantear que la respuesta es evidente. Hay que evocar, de entrada, el enorme prestigio y el inmenso apoyo que recibieron los grandes «héroes» históricos de sus respectivos súbditos mientras duraron los días de gloria (e incluso después en la gigantesca historiografía narcisista de todas las naciones que fueron dueñas de un imperio, más o menos efímero): Alejandro de Macedonia, Julio César, Carlomagno, Felipe II, Napoleón, Stalin…
Hitler manejó con gran habilidad los mecanismos personales y sociales básicos de los alemanes en los años treinta; exactamente los mismos que actúan en todo ser humano. Usó el poder para suplir sus carencias personales y también las de su pueblo, dando a la vez satisfacción al deseo y al orgullo —personal y colectivo— que habían sido humillados en 1918, tras la capitulación. Por eso podríamos llegar a decir —metafóricamente, por supuesto— que Hitler le hizo una psicoterapia grupal a los alemanes: en 1933 cogió una comunidad deprimida y explotada, tras haber sido derrotada y humillada; la convirtió en un pueblo potente y orgulloso de sí mismo; logró elevar su autoestima y estimular sus deseos hasta tal punto que en 1940 los lanzó a la conquista del mundo, con las consecuencias por todos conocidas. Prolongando la metáfora médica y psicológica, se puede plantear que construyó con sus heridas personales —y las sociales de su pueblo— un discurso seductor de las masas. Las curó con tal éxito que llegó a ser explosivo. La explosión arrasó Europa. Si comparamos la situación depresiva y ruinosa del pueblo alemán tras el final de la Gran Guerra (y la aplicación del tratado de Versalles) con la estrictamente personal de Hitler en la misma época, es fácil ver la simbiosis fatal que se produjo.
Como otros muchos líderes carismáticos (por ejemplo, Nelson Mandela) Hitler superó la experiencia de la cárcel y desarrolló la capacidad de seducir a las masas hasta alcanzar el máximo poder en su tierra. Fascinó a su pueblo y lo arrastró hacia el abismo. Nelson Mandela, por el contrario —las comparaciones siempre deben incluir los elementos comunes y los diferenciales—, logró transformar de forma muy positiva la sociedad sudafricana. Son las dos caras, opuestas, de una misma fuerza, una habilidad, un talento que es capaz de mover muchedumbres y lanzarlas en un sentido o en otro.
Los mecanismos básicos que explican el idilio de Hitler con los alemanes de su época son los mismos que actúan en todos los miembros de la especie humana. La peculiaridad que el nazismo ofrece a la hora de estudiarlos es que la forma extrema en que se manifestaron hace que resulten especialmente transparentes para cualquiera que los observe sin anteojeras ideológicas.
*
Este breve texto no es una obra de investigación, pero tampoco de divulgación. Maneja una bibliografía básica y accesible, recoge planteamientos teóricos que están depositados en las bibliotecas. Su objetivo es poner en relación algunas cosas ya conocidas para tratar de explicar las razones por las que sigue repitiéndose una pregunta cuya respuesta parece bastante obvia: Hitler fascinó al pueblo alemán porque logró convencerlo de que podía satisfacer su orgullo y sus deseos.
*
Frente a un fenómeno como el Holocausto nazi, la peor opción probablemente sea obedecer a Claude Lanzmann: limitarse a mostrar lo que ocurrió sin la menor interpretación, elaboración o reflexión. Renunciar a pensar para no correr el riesgo de acabar «justificando» aquello sobre lo que se piensa. Entre los muchos errores que conlleva ese disparate, uno de los más graves es confundir dos sentidos diferentes del verbo «comprender»: entender a través del análisis racional y aprobar lo que se analiza al valorarlo de forma positiva. Dos cosas completamente distintas: entender no es justificar.
Pero todo análisis de la conducta humana se enfrenta a una complejidad que puede hacer caer en la tentación de simplificar, de limitarse a una sola perspectiva… a veces sin ser consciente de ello. Lo que Ortega llamó «la barbarie del especialista» es casi consustancial al proceso de especializarse. La heterogénea y compleja naturaleza biopsicosocial del ser humano supone que es necesaria una gran variedad de disciplinas para estudiarlo en todos sus aspectos; cada una, inevitablemente, lo hace desde su punto de vista: la visión de un filósofo, un psicólogo o un sociólogo sobre unos mismos hechos es irremediablemente distinta. Y lo mismo ocurre dentro de un mismo gremio. Por ejemplo, el de los historiadores. E incluso dentro de un mismo historiador, sobre todo cuando evoluciona con el paso del tiempo.
Desde hace noventa años no han dejado de proliferar, dentro y fuera de Alemania, todo tipo de interpretaciones sobre el fenómeno nazi. Con frecuencia se enfrentaron unas a otras, a veces de forma dogmática y excluyente. Pero con el paso de los años se ha ido reconociendo, como es lógico, el valor relativo y las aportaciones de cada una de ellas, hasta llegar a las visiones ponderadas, eclécticas y multidimensionales propias de la historiografía actual más madura y sensata. Entre las muchas teorías historiográficas que se han ido sucediendo se pueden recordar, de forma telegráfica, las siguientes:
—El nazismo ha sido interpretado como la culminación del germanismo, una interpretación localista que atribuía al pueblo alemán una evolución histórica propia, específica, desde la Edad Media.
—Desde una perspectiva totalmente diferente se presentó el nazismo como culminación del capitalismo, explicación universalista en la que el fascismo es un recurso extremo de las clases superiores para mantener el control tradicional y la explotación del proletariado.
—Frente a esa visión del nazismo como un fascismo análogo al italiano, se planteó la interpretación —cada vez más vigente— de un totalitarismo análogo al soviético.
—Entre los años sesenta y ochenta se enfrentaron radicalmente la interpretación «funcionalista» (que consideraba determinantes las estructuras sociales y burocráticas del régimen) y la «intencionalista» (que ponía el énfasis en el carácter, la ideología y la voluntad personal de Hitler).
—Entre 1986 y 1989 se desarrolló en Alemania la apasionada «querella de los historiadores» (Historikerstreit). A un lado estaba Ernst Nolte, al frente de los llamados «historiadores revisionistas o conservadores», que integraban el Holocausto en el contexto del siglo veinte, cuestionaban la singularidad de los crímenes nazis y los explicaban como una respuesta (comprensible, aunque excesiva) a los crímenes del bolchevismo soviético, una reacción defensiva frente a la agresividad de Stalin, y el «barbarismo asiático» de los bolcheviques. Contra esta tesis se alzaron Jürgen Habermas y otros críticos «progresistas o liberales» que sostenían la singularidad del Holocausto y se negaban a relativizar la culpa alemana o minimizar su responsabilidad histórica. Habermas argumentó que el revisionismo histórico podría ser usado para rehabilitar la versión más dañina de la identidad nacionalista alemana. (Habermas, Nolte y Mann, 2012).
—En 1996 irrumpió, con enorme eco en los medios de comunicación internacionales, la tesis de Goldhagen sobre el papel determinante del antisemitismo tradicional en la cultura alemana que habría dado lugar a una masa entusiasta de verdugos voluntarios al servicio del Holocausto promovido por los nazis.
*
La biografía de Hitler en dos volúmenes escrita por el historiador británico Ian Kershaw (1998 y 2000) y posteriormente refundida en uno (2008) fue considerada como una obra definitiva en su momento, muy superior a las que antes se habían considerado de referencia, como las de Allan Bullock (1953) o Joaquim Fest (1973). A diferencia de sus predecesores, Kershaw pudo ya disponer, entre otras muchas fuentes, de todos los discursos y escritos de Hitler —hasta 1933— bien editados, de una versión fiable de sus Conversaciones privadas o de los diarios completos de Goebbels.
A lo largo de los años que dedicó al estudio del nazismo (desde la década de los 70 hasta bien entrado el siglo XXI), Ian Kershaw tuvo la posibilidad de conocer, explorar y sopesar los distintos enfoques historiográficos que se habían ido sucediendo sobre el tema. Está considerado (o por lo menos lo estaba hasta que publicó Personalidad y poder en 2022) como un historiador de tendencia funcionalista, más atento por tanto al papel de las estructuras sociales que al de los factores biográficos. Tal vez por ello tiene más importancia el hecho de que en su gran obra de síntesis se propusiese responder a estas dos preguntas sobre Hitler:
- ¿Cómo un inadaptado social tan estrambótico pudo llegar a tomar el poder en Alemania, un país moderno, complejo, desarrollado económicamente y avanzado culturalmente?
- ¿Cómo, después, pudo Hitler ejercer el poder? Tenía mucho talento para la demagogia, sin duda, y lo combinaba con una gran habilidad para aprovechar de manera implacable los puntos débiles de sus adversarios. Pero era un autodidacta poco sofisticado que carecía de la menor experiencia de gobierno. A partir de 1933 tuvo que tratar no solo con matones nazis, sino también con la maquinaria de gobierno y los círculos acostumbrados a gobernar. (2008: 31).
El estudio del carácter, la personalidad y la biografía de Hitler —muy dificultado por la forma en que logró borrar datos personales e íntimos importantes— no podía dar más que respuestas muy limitadas a esas dos grandes preguntas. Es evidente que, por ejemplo, algunas decisiones clave habrían sido distintas si hubiese sido Göring y no Hitler el canciller del Reich. Pero los rasgos personales solo explican una parte de los hechos históricos. Hasta 1918 no pasó de ser un excéntrico, objeto de burlas por sus conocidos que lo veían como un personaje más bien ridículo. Todo lo contrario de lo que ocurrió a partir de 1919, cuando se mostró capaz de despertar un entusiasmo y un odio sin límites. De ello deduce Kershaw que
la respuesta al enigma de su impacto se ha de buscar menos en la personalidad de Hitler que en el cambio de circunstancias de la sociedad alemana, traumatizada por la derrota en la guerra, la agitación revolucionaria, la inestabilidad política, la miseria económica y la crisis cultural. En cualquier otra época, seguramente Hitler habría seguido siendo un don nadie. Pero, en aquellas extrañas circunstancias, se produjo una relación simbiótica, de carácter dinámico y en última instancia destructivo, entre el individuo con la misión de eliminar la humillación nacional de 1918 y una sociedad cada vez más dispuesta a considerar a sus líderes decisivos para su futura salvación, para rescatarla de la situación desesperada en la que, para millones de alemanes, les había sumido la derrota, la democracia y la depresión. (2008: 32).
No se puede decir que en estas líneas haya un exceso de psicologismo, a menos que entendamos ese término en un sentido muy amplio, que no se limite a valorar los rasgos psicológicos de un personaje sino también su interacción con la psicología social de la época. Y si es este segundo el sentido que le damos al término «psicologismo», no parece fácil oponerle objeciones serias, como las que se suelen esgrimir contra el sentido más restringido de esa etiqueta que despierta tanto rechazo en la filosofía y en las ciencias sociales.
El concepto weberiano de «autoridad carismática» le resultó útil a Kershaw, de nuevo no por su relación con lo que un individuo es, sino por el efecto que tiene en sus seguidores, especialmente en situaciones de crisis que facilitan las fantasías heroicas y las ilusiones de salvación mesiánica, apoyadas en unas expectativas previas pseudorreligiosas y una propaganda sistemática. Sobre ese fenómeno, que Hitler evidentemente provocó, sus seguidores fueron construyendo múltiples complicidades e intereses que acabaron uniéndolos definitivamente al destino del Régimen. (Todo un complejo entramado social de intereses cruzados que Hitler y sus matones sometieron a técnicas mafiosas. Brecht los describió, dándoles forma de parábolas didácticas, en obras como La evitable Ascensión de Arturo Ui o Terror y miseria del Tercer Reich, que no han resistido bien el paso del tiempo).
A ese relativo carisma hitleriano se sumó —siempre según Kershaw— la idea de «trabajar en aras del Führer», que impulsaba y legitimaba múltiples iniciativas, intencionadas o inconscientes, de las que se derivaba el apoyo masivo al gobierno nazi, que a su vez se reforzaba con él. La red de beneficiarios se fue extendiendo por todo el país, como ocurre siempre en los regímenes triunfantes, y logró estabilizar el nazismo, reforzándolo y a la vez contribuyendo al proceso de radicalización que fue empujando al movimiento más y más lejos. «La dictadura de Hitler equivalió al colapso de la civilización moderna, a una especie de explosión nuclear dentro de la sociedad moderna. Mostró de lo que somos capaces». (2008: 34-37).
De lo que somos capaces, quizá, pero solo en unas determinadas circunstancias sociales e históricas. Hay muchos ejemplos de crisis repentinas en que las masas de países supuestamente civilizados se transforman, en muy poco tiempo, en hordas lanzadas a realizar auténticas barbaridades. Pensemos en los primeros días de la guerra civil española, en revoluciones muy variadas, en «primaveras» no solo árabes que acabaron de forma brutal o en las repetidas experiencias de apagones en grandes ciudades. La cultura y la civilización —ya nos lo advirtió Freud— son un admirable entramado que permite mantener reprimidos impulsos bárbaros, pero ese entramado se puede disolver con sorprendente facilidad y rapidez.
Kershaw insiste en que para entender el nazismo es necesario tener en cuenta tanto el liderazgo personal y el adoctrinamiento ideológico como «una administración burocrática competente capaz de planificar y aplicar las políticas, por muy inhumanas que fueran, y deseosa de hacerlo». Y aun así la explicación no le parece fácil.
Personalizar en Hitler todo lo ocurrido en la Alemania de los años 30 y 40, por tanto, sería ignorar el papel determinante que tienen siempre las circunstancias históricas, sociales, culturales y económicas. Sobre unas y otras se han hecho infinidad de investigaciones, interpretaciones y suposiciones de lo más heterogéneas. Pero ni se pueden reducir acontecimientos muy complejos a la persona de Hitler ni se puede ya sostener que fue un instrumento como cualquier otro del capitalismo, o un eslabón más en la antigua cadena del antisemitismo. Es tan nocivo ridiculizarlo como diagnosticarlo de psicópata o quitarle importancia. Es bastante estéril seguir enfrentando, como algunos historiadores tradicionales, dos tesis tan opuestas como parciales: la que atribuye todo a su voluntad personal y la que lo diluye en una serie de instituciones y estructuras para las que el dictador no habría sido más que una influencia débil.
¿Ejerció realmente un poder único, total e ilimitado? ¿O su régimen se asentaba en una «policracia» con estructuras de poder como una hidra, con Hitler desempeñando, debido a su innegable popularidad y al culto que le rodeaba, el papel de punto de apoyo indispensable pero poco más, sin dejar de ser más que el propagandista que, en esencia, había sido siempre, que aprovechaba las oportunidades cuando se presentaban, aunque sin programa, plan o proyecto alguno? (2008: 39-40).
Se ha puesto el énfasis, no sin razones, en el Hitler más socialista que «estaba interesado en la movilidad social, en mejorar las viviendas de los trabajadores, en modernizar la industria, en crear un Estado del bienestar, en eliminar los reaccionarios privilegios del pasado, en suma, en construir una sociedad alemana mejor, más avanzada y menos clasista, pese a lo brutales que fueran los métodos». También con ello se intentaba explicar (a riesgo de justificarlo) el éxito que logró entre sus conciudadanos. Se intentó incluso contrarrestar sus atributos más aberrantes hablando de una «grandeza negativa», una especie de genialidad del mal. El historiador británico piensa que esta inclinación «sólo sirve para desviar la atención: está mal planteada, es inútil, irrelevante y potencialmente apologética». Personalizar abusivamente el proceso histórico con la noción fútil de «grandeza histórica», es apoyarse en prejuicios subjetivos y juicios morales que no llevan a ninguna parte, son incapaces de explicar la terrible historia del Tercer Reich e incluso pueden ocultar cierta admiración oscura por Hitler, además de reducir a todos los demás protagonistas de la historia a un papel anecdótico de comparsas. La cuestión, para Kershaw, es otra: explicar que alguien tan poco dotado, socialmente marginado y con una vida personal vacía, hermético, introvertido, sin amistades auténticas, poco formado y sin experiencia política, acabase convertido en lo que se convirtió. Está claro que no era ningún bobo, tenía cierta agudeza mental y una memoria extraordinaria. Logró impresionar a estadistas y diplomáticos expertos por su rapidez de comprensión y nadie puede negarle su talento retórico. No se puede volver a caer en el error de infravalorarlo. Pero tampoco se puede olvidar que, mientras fue un don nadie, no apareció por ningún sitio la fascinación que llegó a ejercer en su papel de Führer. El poder extraordinario que alcanzó no se basaba solo en su cargo, sino en la contagiosa firmeza con que proclamaba su misión histórica de salvar Alemania. En ese sentido, su poder sí era «carismático», no institucional. Funcionaba porque sus seguidores veían supuestas cualidades «heroicas» en él. Convenció de ellas a millones de alemanes y no pocos extranjeros. Eso no estaba al alcance de cualquier otro de los líderes nazis, o al menos a Kershaw le parece sumamente improbable. Al margen de las circunstancias externas, Hitler no era intercambiable por otro líder. Las personas de buen nivel cultural y social a las que convenció se habrían reído de él cuando era un orador vociferante en una cervecería de Múnich. Buena parte de su hechizo procedía de ostentar la cancillería del Reich, ser aclamado por las masas, desplegar la escenografía del poder, exhibir un aura creada por la propaganda. La consecuencia de esta constatación es que para entender el nazismo hay que tener en cuenta tanto los rasgos de carácter de su líder como las características de la sociedad alemana que lo encumbró y lo apoyó más de diez años.
La determinación, la intransigencia, la implacabilidad a la hora de suprimir los obstáculos, su cínica destreza, el instinto del jugador que apuesta todo a una carta: todas estas características ayudaron a determinar la naturaleza de su poder. Todos estos rasgos de carácter convergían en un elemento primordial del impulso interior de Hitler: su ilimitada egolatría. El poder era el afrodisíaco de Hitler. Para alguien tan narcisista como él, daba un sentido a aquellos primeros años que no lo tuvieron, compensaba de todos los reveses de los que se resintió tanto durante la primera mitad de su vida: su rechazo como artista, la quiebra social que le hizo acabar en un albergue vienés, y el desmoronamiento de su mundo con la derrota y la revolución de 1918. El poder era para él absorbente.
Obsesivamente fascinado consigo mismo, no amaba a nadie ni tenía ningún compromiso con los demás. Podía hacer cualquier cosa que decidiese, como acabó demostrando al final de su vida y de su imperio. Ningún obstáculo podía detenerlo y ningún triunfo podía satisfacerlo. Su ambición no tenía límites y su prepotencia tampoco, porque eran emanación directa de su orgullo y su deseo, que son por definición infinitos e insaciables. Fue su megalomanía lo que lo arrastró al desastre, como debería haber quedado claro ya con la suicida decisión de invadir Rusia. Y todo eso era posible por la firmeza de sus convicciones, por la rigidez delirante de su ideología, por la coherencia demencial —pero pétrea— de su «visión del mundo», impermeable a cualquier objeción: un puñado de ideas simples organizadas sobre la creencia de que la historia humana es la historia de la lucha entre razas, determinada de forma absoluta por la biología. Sobre esa base era fácil hacer transparentes los males de la patria alemana, la evolución histórica del mundo y la necesidad de controlar el destino de la humanidad. Su visión de fondo era histórica y cósmica, las opciones políticas solo eran circunstanciales. Su fuerza procedía de que era un verdadero creyente. Y su éxito se explica por el acierto con que logró contagiar sus creencias al pueblo alemán.
Por tanto, es necesario prestar la máxima atención a los objetivos ideológicos de Hitler, a sus actos y a su contribución personal al desarrollo de los acontecimientos. Pero eso no lo explica todo ni mucho menos. Lo que Hitler no hizo ni instigó pero, sin embargo, fue puesto en marcha por las iniciativas de otros es tan importante para comprender la fatídica «radicalización acumulativa» del régimen como los actos del propio dictador. Un planteamiento que tome en consideración las expectativas y las motivaciones de la sociedad alemana (en toda su complejidad), más que la personalidad de Hitler, para explicar la inmensa influencia del dictador ofrece la posibilidad de estudiar la expansión de su poder a través de la dinámica interna del régimen que presidía y de las fuerzas que desencadenó. Concluye Kershaw:
Por supuesto, la autoridad de Hitler era decisiva, pero las iniciativas que él aprobaba procedían la mayor parte de las veces de otros. Hitler no fue un tirano impuesto a Alemania. Aunque nunca obtuvo el apoyo de la mayoría en unas elecciones libres, fue nombrado legítimamente canciller del Reich del mismo modo que lo habían sido sus predecesores, y se podría decir que se convirtió en el jefe de Estado más popular del mundo entre 1933 y 1940. Para comprender esto es necesario conciliar lo que parece irreconciliable: el método personalizado de biografía y los enfoques opuestos de la historia de la sociedad (incluidas las estructuras de dominación política). La influencia de Hitler sólo se puede entender a través de la época que le creó (y que fue destruida por él). Una interpretación no sólo debe tener muy en cuenta los objetivos ideológicos de Hitler, sus actos y su aportación personal al desarrollo de los acontecimientos, sino que al mismo tiempo debe enmarcarlos dentro de las fuerzas sociales y las estructuras políticas que permitieron, determinaron y fomentaron el desarrollo de un sistema que comenzó a depender cada vez más de un poder personalista y absoluto, con las desastrosas consecuencias que se derivaron de ello. El ataque nazi a las raíces de la civilización fue un elemento definitorio del siglo xx. Hitler fue el epicentro de ese ataque y su principal exponente, no su causa primordial.
*
Richard J. Evans, catedrático de Historia en Cambridge y Londres es un especialista en la Alemania nazi ampliamente reconocido. Sus tres volúmenes dedicados a la historia del Tercer Reich, publicados originalmente entre 2003 y 2008, le proporcionaron un gran prestigio. En 2024 presentó su nuevo libro Gente de Hitler. Los rostros del Tercer Reich, y se sintió obligado a explicar en el «Prefacio» el cambio de perspectiva historiográfica que suponía la gran pregunta de esta nueva obra: ¿Qué tipo de personas eran los nazis? ¿Qué relación había entre sus actividades públicas y su intimidad familiar? ¿Procedían de ambientes marginales o del núcleo de la sociedad en que crecieron? ¿Eran personas «normales», trastornados, degenerados…?
A Evans le preocupa el surgimiento, en diversos países del siglo veintiuno, de hombre fuertes —pocas veces, mujeres— que amenazan las democracias por su personalidad autoritaria y su afán de poder. Se pregunta si podemos entender mejor, y por lo tanto combatir mejor, a los nuevos charlatanes de vocación tiránica estudiando la personalidad que tenían los dirigentes alemanes que destruyeron la frágil democracia de Weimar y arrastraron después a toda Europa al desastre. Sus historias personales y familiares, así como el estudio de su psicología individual y social, le parecen imprescindibles para entender aquel fenómeno y quizá para obtener lecciones útiles en la actualidad.
Esta actitud habría resultado extravagante, o incluso inaceptable y dañina, para muchos historiadores de la segunda mitad del siglo veinte, empezando por los marxistas, pero no en exclusiva. El énfasis del nazismo en el culto a los grandes hombres fue una de las razones por las que la mayoría de los historiadores académicos apartaron su atención de las cuestiones psicológicas y biográficas para centrarla en los factores económicos y sociales de tipo estructural, en las instituciones y en los movimientos de masas.
La mayor parte de las grandes biografías dedicadas a los líderes del nazismo son recientes, como lo es también el descubrimiento de nuevas fuentes que hoy permiten realizarlas. Lo mismo ocurre con el estudio de las personas normales y corrientes en la época nazi, otro espléndido filón para los historiadores actuales.
La gran trilogía que Evans publicó en la primera década de nuestro siglo intentaba «explicar el nazismo por medio de una historia narrativa a gran escala del Tercer Reich». Veinte años después decide volver a estudiar la misma historia desde otra perspectiva: la biográfica, tanto de los líderes como de una muestra más o menos representativa de ciudadanos «normales». Tenía la sensación de saber mucho más «sobre los grandes procesos y efectos históricos de los nazis que sobre sus líderes y adeptos concretos, y me di cuenta de que, en muchos casos, no comprendía del todo sus caracteres. Este volumen es pues el intento de explorar las personalidades de los perpetradores, situadas en sus contextos sociales y políticos». (Evans, 2024: 9-14).