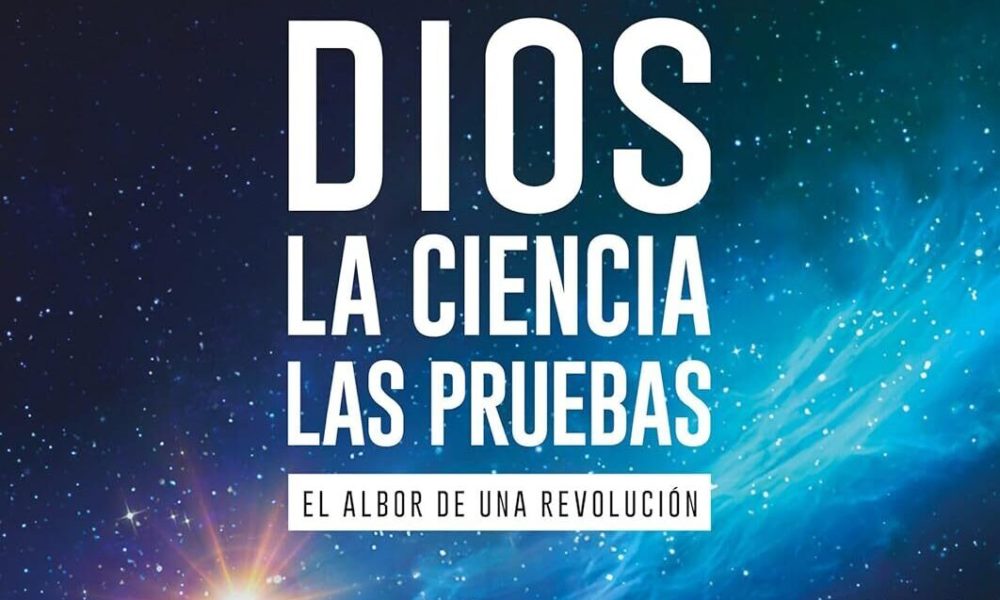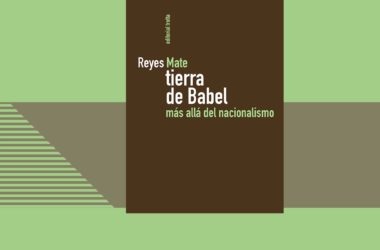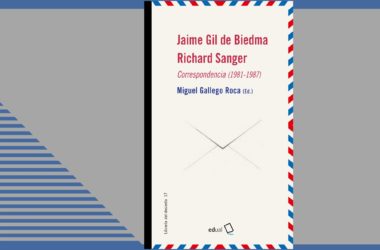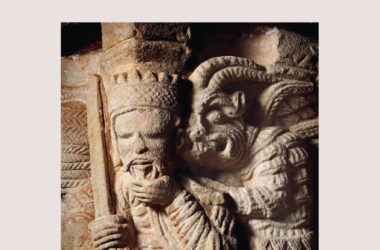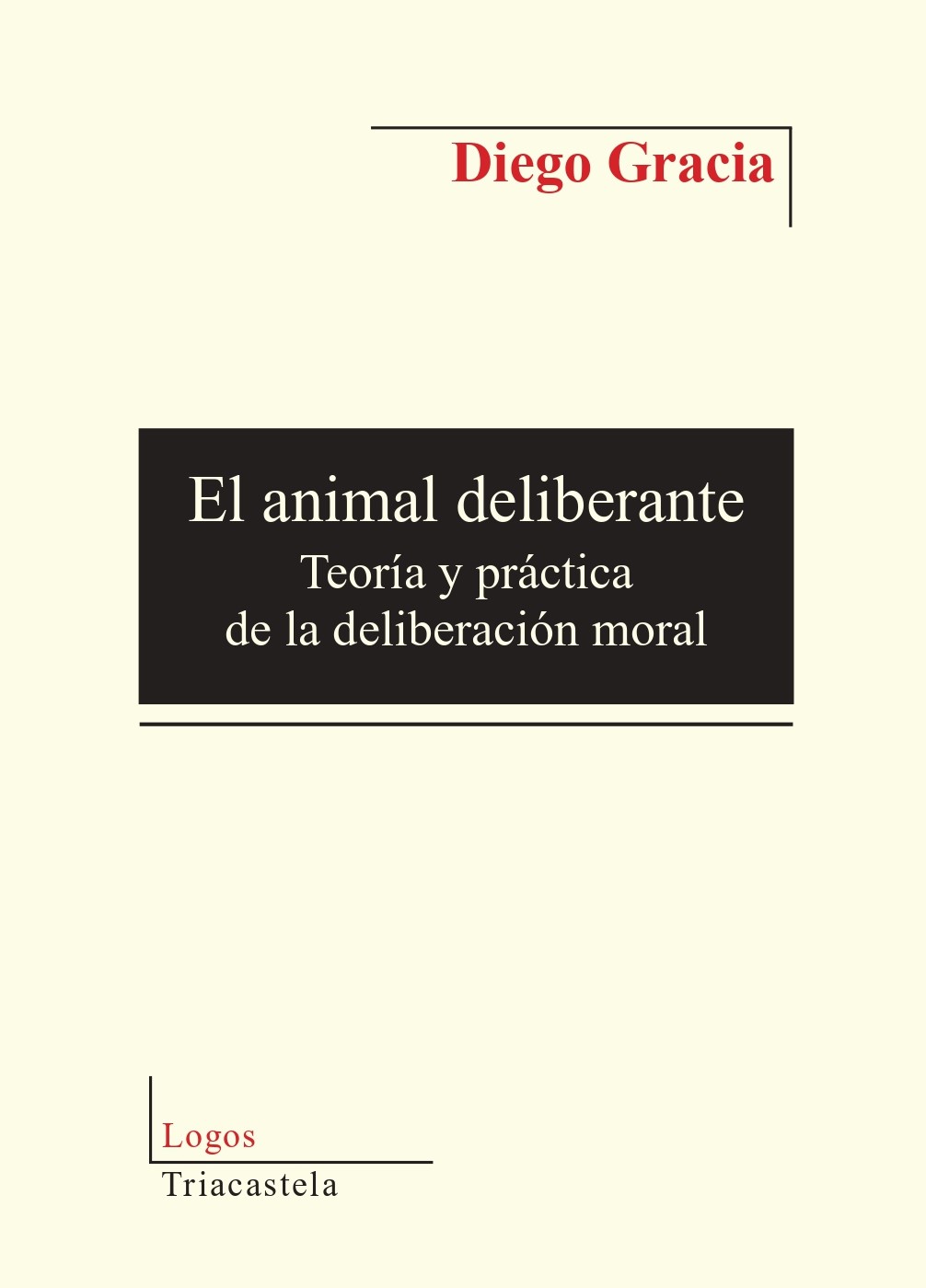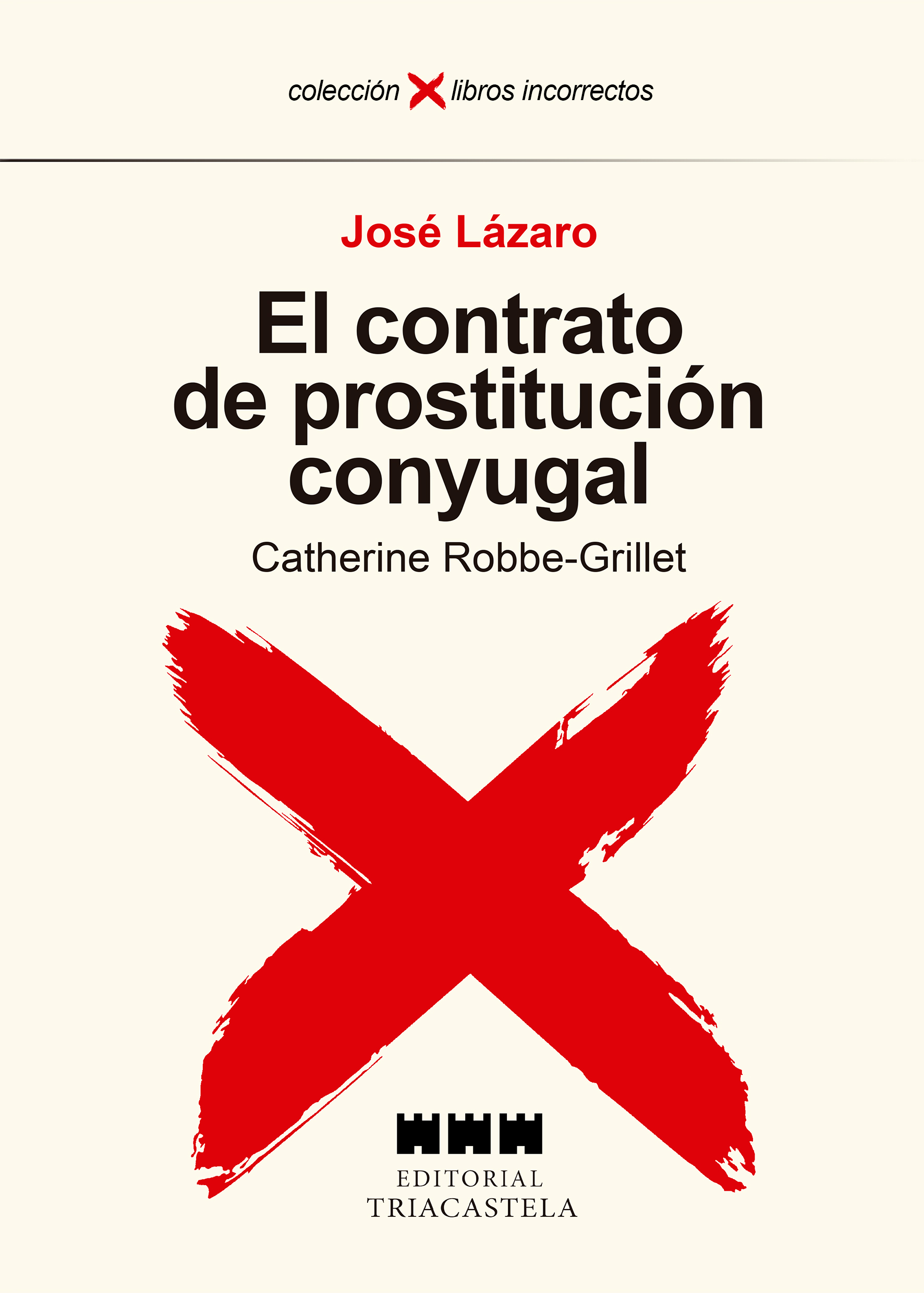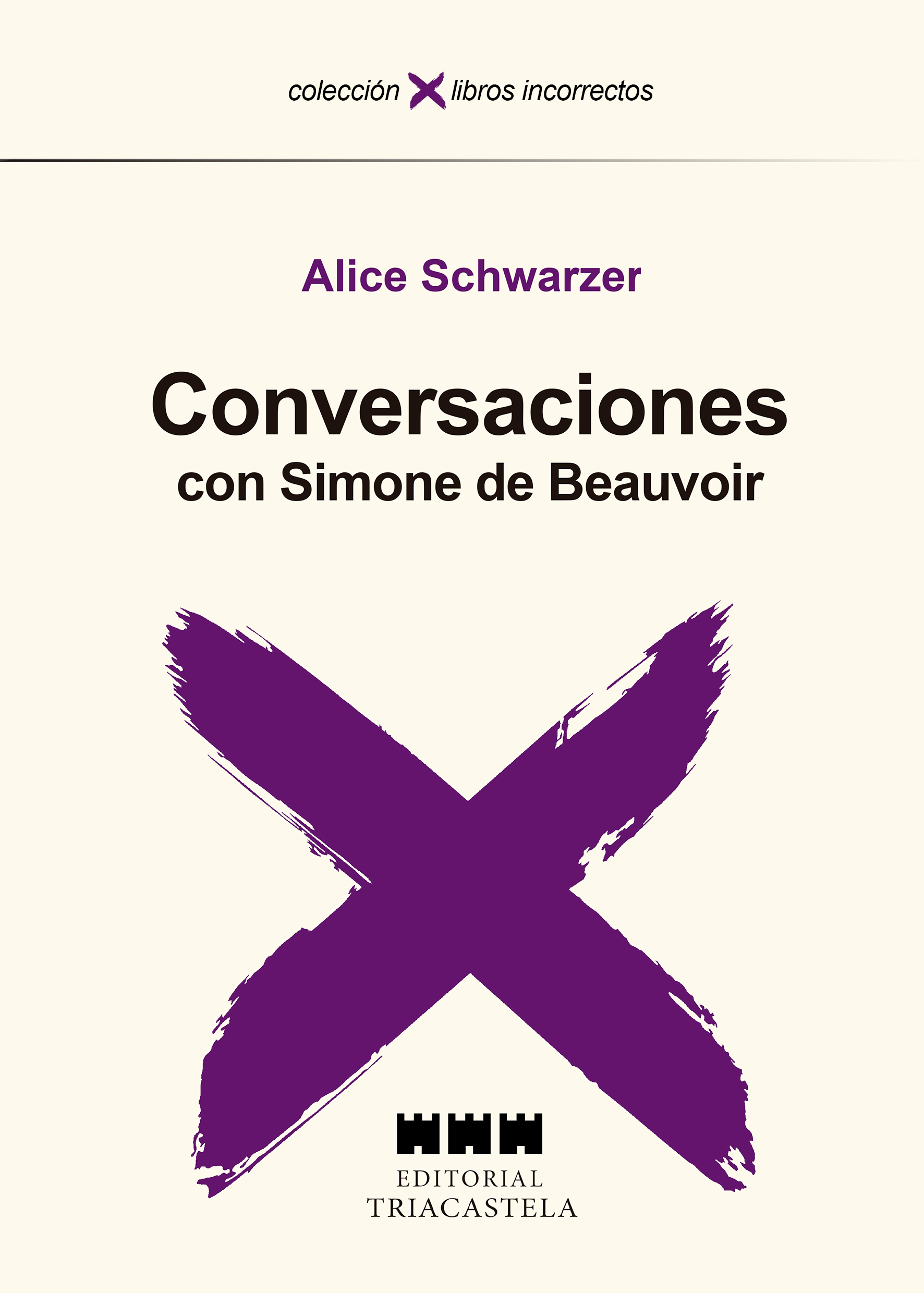Bonnassies, Oliver / Michel Yves Bollore, (2023): Dios-la ciencia-las pruebas, traducción de Amalia Acondo, Editorial Funambulista.
Los autores quieren mostrar en esta obra que las verdades descubiertas por la ciencia contemporánea permiten demostrar la existencia de Dios y que hay argumentos “científicos” suficientes para demostrar que este Dios es el Dios del cristianismo. Junto a lo que podríamos llamar los argumentos propios del «creacionismo científico» encontramos en una segunda parte toda una apologética del Dios creador a partir del destino del pueblo judío y de las apariciones de Fátima. Que Israel ganara la guerra de los seis días de 1967 y que cientos de personas vieran al Sol bailar durante unos diez minutos en Fátima no tendría otra explicación que la de que Dios interviene en el mundo. No voy a referirme a esta segunda parte que a mi modo de ver hace perder más credibilidad, si cabe, a la primera y sí que voy a fijarme en algunas de las argumentaciones del creacionismo científico. Entiendo que es la parte que explica más el increíble éxito de ventas del libro. Sólo en Francia se han vendido 300.000 ejemplares.
Hace unos años eran los libros del llamado nuevo ateísmo, calificados sus representantes como «ateos evangélicos» por un ateo como John Gray, los que se vendían como auténticos best-sellers mundiales. Sólo Richard Dawkins, vendió más de dos millones de copias de El espejismo de Dios (2006). Siguiendo la ley del péndulo hoy nos encontramos que los best-sellers mundiales son los de los creacionistas científicos. Los «nuevos ateos», al proponerse argumentar científicamente contra Dios, parece que hayan conseguido, por la ironía de la historia, el efecto contrario: que las apologéticas filosóficas y teológicas de sus adversarios, de las religiones monoteístas, se conviertan en apologéticas pretendidamente científicas. Los «creacionistas» han adoptado las mismas armas de los «nuevos ateos» y defienden que la ciencia demuestra la existencia de un Dios creador. Cuentan con el apoyo de muchas de las iglesias evangélicas de Estados Unidos y de sectores conservadores de las creencias monoteístas (judíos, cristianos, musulmanes) de todo el mundo.
Lo que se hace bien patente es que tanto el creacionismo científico como el nuevo ateísmo, a pesar de oponerse diametralmente, se apoyan en la misma piedra angular: en una visión positivista y cientista del mundo. Es decir, consideran la hipótesis Dios como susceptible de ser defendida o negada a partir de ciencias como la matemática, la física o la biología y ven estas ciencias como la auténtica autoridad para resolver cuestiones filosóficas, éticas y teológicas. Soberbiamente se imaginan que pueden abarcar desde ellas todos los aspectos del conocimiento y la comprensión humana. Ninguno de los dos bandos acepta la pluralidad, la especificidad y la importancia de los diferentes caminos de la razón.
El primero de los argumentos que los autores del libro sostienen es que si el universo tuvo un principio absoluto (Big Bang) y tendrá un final absoluto (segundo principio de la termodinámica) se sigue la existencia de un Creador por el principio de causalidad: «Todo efecto presupone una causa»: «Si la ciencia confirma que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un principio absoluto, queda claro entonces que el Universo proviene de una causa que no es ni temporal, ni espacial, ni material, es decir, que procede de una causa no natural, trascendente, al origen de todo aquello que existe y al origen también del ajuste sumamente fino de los datos iniciales del Universo y de las leyes de la física y de la biología, Ajuste que es indispensable para que los átomos, las estrellas y la vida compleja tengan la posibilidad de existir y de evolucionar» (p. 58).
De hecho, lo que expone la teoría del Big Bang es que el universo adquiere, mirando hacia el pasado, un estado cada vez más denso y caliente de manera que llega a regímenes de densidad y temperatura donde nuestra comprensión actual de la física ya no se aplica. Y lo mismo podemos decir sobre su final. Bonassies y Belloré evocan la hipótesis de la muerte térmica del universo: “Más allá de 10.100 millones de años, el universo llegará a un estado de entropía máximo en el que habrá sólo fotones en un espacio gigantesco que no hará, sino enfriarse y tender hacia el cero absoluto”. Fijémonos que aún en esta hipótesis cosmológica no llegamos propiamente al cero ni a la nada absoluta, sino que se dibuja una “tendencia hacia el cero absoluto”. En el mayor de los vacíos físicos que podemos conseguir siempre queda algo, al menos “la energía del vacío”, energía oscura responsable de la aceleración en la expansión del universo. El vacío físico no se identifica con la noción filosófica de la nada.
Tanto con respecto al comienzo como al final del universo, la ciencia deja de ser predictiva y cualquier afirmación científica sólo puede ser una extrapolación incierta. Claro que podríamos intentar probar nuevas teorías científicas como la de Roger Penrose, premio Nobel de física en el año 2020, que defiende que nuestro universo se expande hasta que su masa se desintegra y se convierte en el Big Bang de otro universo. Según Penrose, el análisis de la llamada radiación del fondo cósmico mostraría en los llamados puntos Hawking, resonancias similares al Big Bang que habría tenido lugar antes del mismo. Pero de momento parece que el modelo de Penrose no tiene una formulación teórica precisa que permita realizar predicciones firmes y al menos son muchos los físicos que cuestionan que los puntos Hawking sean efectivamente una ventana hacia momentos anteriores al Big Bang.
Que tengamos en el método científico un límite de lo observable y descriptible no implica que no haya nada más allá, implica que en el actual estado de la ciencia no podemos saber nada “científicamente”. Los límites científicos del universo observable no excluyen la idea filosófica de un diseño inteligente del cosmos por las mismas razones que no excluyen la teoría de multiverso defendida entre otros por Stephen Hawking, según la cual existen una infinidad de universos paralelos con leyes físicas diferentes y con la que se podría mantener que nuestro universo es tan probable como cualquier otro de los que es posible que existan.
Es interesante también recordar que hay muchos creyentes en un Dios creador que recusan la idea de un Dios como causa primera y en general las argumentaciones de los creacionistas científicos. Ya decía Pascal (1623-1662) que desde la experiencia cristiana ningún tipo de prueba de Dios puede conducir al Dios de la fe, al Dios de amor, al «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», sino como máximo al «Dios de los filósofos y de los sabios», a una especie de pieza de un mecano que no es otra cosa para Pascal que un ídolo.
El segundo argumento es el llamado “principio antrópico”: el universo estaría naturalmente ajustado para producir al hombre, y esto no podría haber sucedido por casualidad, el más mínimo cambio infinitesimal en el valor de las constantes físicas daría lugar a un universo incapaz de engendrar al hombre. Y complementario con éste se encuentra el argumento del diseño Inteligente que sostiene que ciertas características del universo y de los seres vivos se explican mejor recurriendo a una causa inteligente que por un proceso como el de la selección natural. Los datos científicos de la física y la biología estarían definidos por una sintonía tan fina que no podrían ser el resultado del azar. A esta teoría del diseño inteligente a veces se la describe como el argumento del “Dios de los intersticios”, o del “Dios tapagujeros”. Una designación que remarca la propensión a llenar los espacios vacíos del conocimiento científico con intervenciones especiales de Dios en lugar de aceptar nuestra ignorancia y pensar que algún día tendremos conocimientos o nuevos modelos científicos suficientes para explicar cuestiones como el paso de la materia inerte a la materia viva.