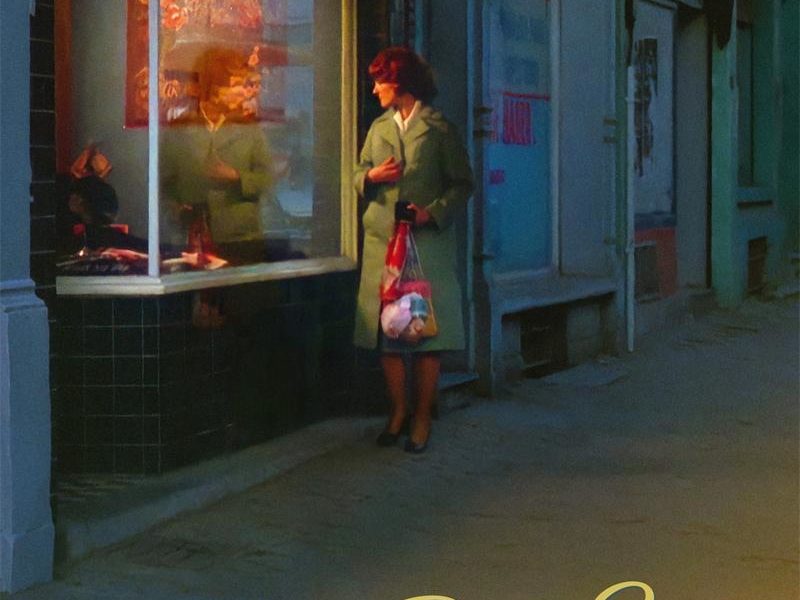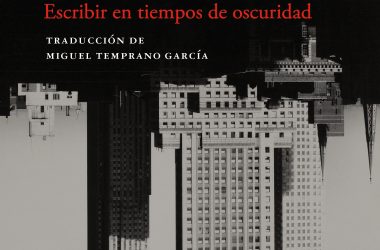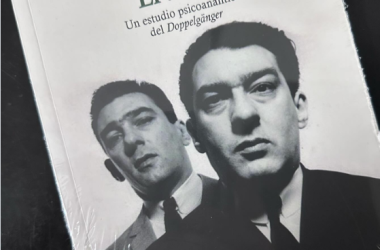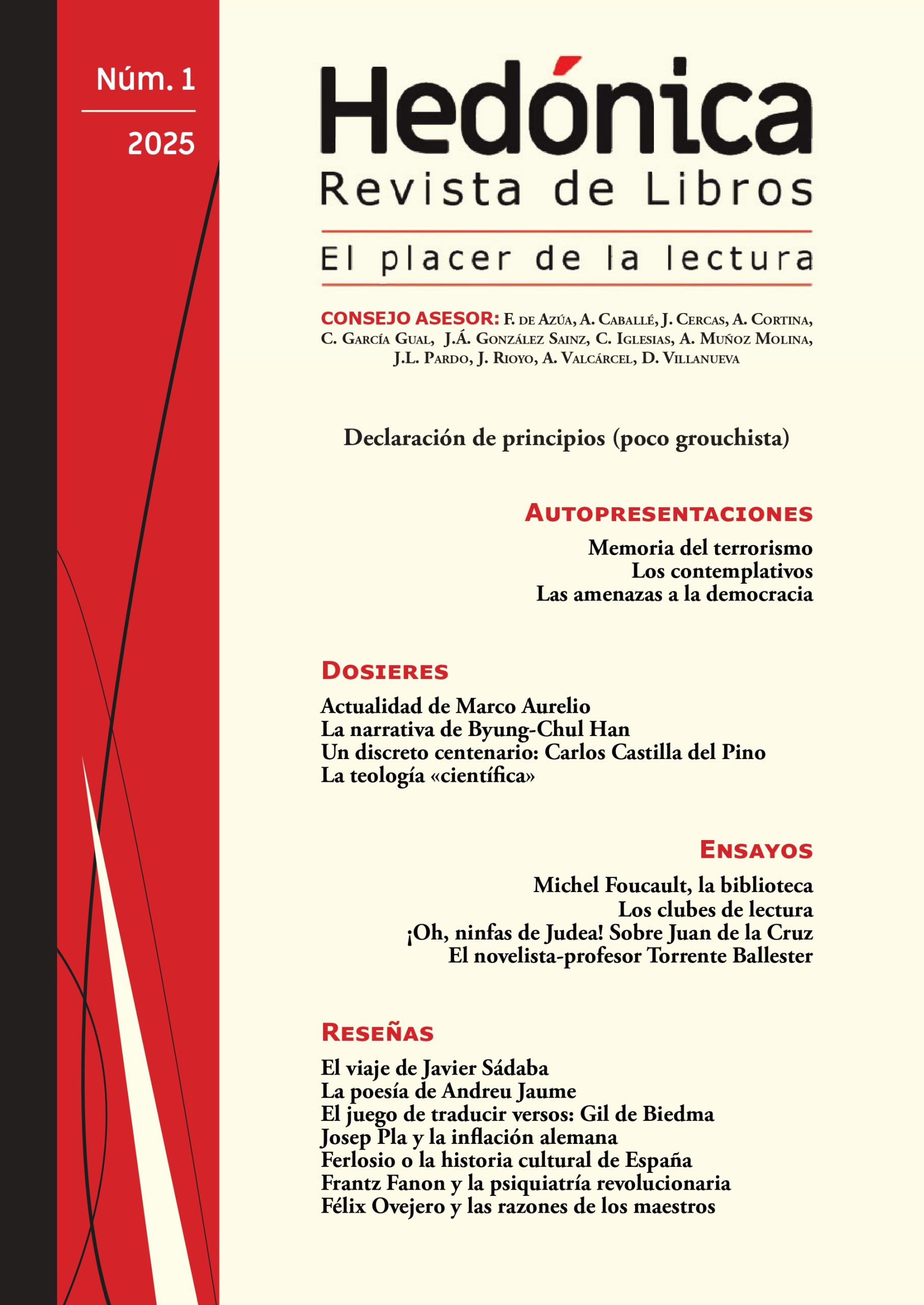Ref.: José Luis Garci (2024): The Best? Devaneos sobre la mejor película de la historia. Madrid, Notorius. [248 pp., 23,70 €].
Casa tomada. De la angloesfera, últimamente, no dejan de llegar pesadumbres políticas, sociales y culturales. En la primavera de 2022, muchos cinéfilos, tanto los profesionales como los aficionados, esperaban la publicación de la lista de las 100 Mejores Películas de la Historia que, con cadencia decenal y tras una amplia encuesta entre los críticos, desvela la revista Sight & Sound, patrocinada por el prestigioso British Film Institute (BFI). La primera vez que se realizó la encuesta, en 1952, la cumbre la ganó Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica: resonaban todavía con fuerza, en el imaginario, las vibraciones del neorrealismo posbélico italiano. Sin embargo, diez años después, se inauguraba la dictadura implacable de Ciudadano Kane, de Orson Welles, que duraría medio siglo y que sería derrocada sólo en 2012 por Vértigo, de Hitchcock. Añadamos, como información, que a partir de 1992 la clasificación se desdobló en la de los directores y la de los críticos, que hasta entonces habían convivido en promiscuidad alegre. Mala señal… Cuando por fin, en diciembre y con sospechoso retraso, apareció la nueva clasificación de los segundos, innumerables ojos buscaron antes que nada la cinta que la encabezaba y, al leer el título, empezaron a pestañear incrédulos.[1] Mis ojos tampoco daban crédito: The Greatest Film of All Time resultaba ser Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, dirigida en 1975 por Chantal Akerman, más «conocida» como Jeanne Dielman, porque es casi imposible recordar el título completo. La obra me sonaba en aquel entonces no por haberla visto, admito que tuve que rellenar luego ese vacío, sino por haberla avistado en la clasificación diez años anterior, donde compartía el puesto 36 con Satantango de Tarr y Metropolis de Lang, viniendo después de Psicosis de Hitchcock y antes de (y que la Décima Musa los pille confesados) La dolce vita de Fellini y Los 400 golpes de Truffaut.
Una vez atenuado el asombro, era fácil darse cuenta de lo que allí también había pasado: las huestes de la justicia social habían tomado asimismo la clasificación del BFI, levantando todas juntas en esfuerzo coral, como los marines en Iwo Jima, la bandera de la inclusión contra los grandes enemigos de la época, el heteropatriarcado y sus aliados, premiando la obra de una directora, lesbiana, feminista, que sigue como una entomóloga tres días de la vida repetitiva de una ama de casa anónima, con un final (¿revanchista?) imprevisto. La encuesta de 2022 había ampliado notablemente el número de encuestados, el doble que diez años antes, con 1.639 críticos, programadores, curadores, archivistas y académicos participantes, cada uno de los cuales presentó su lista con las diez mejores películas. El canon anterior había sido ampliamente desbaratado por los discursos hegemónicos en lo político, ideológico y cultural de los últimos años.
Devaneos sensatos. Al descubrirse la lista, el desconcierto —salpicado, eso sí, de bastante sorna— se extendió también durante las emisiones en directo de Cowboys de Medianoche, la tertulia sobre cine dirigida por Luis Herrero en la que son habituales el director José Luis Garci, Luis Alberto de Cuenca y Eduardo Torres-Dulce.[2] Garci, habitual también de la encuesta del BFI, como siempre, había participado en ella enviando sus diez títulos favoritos. Ese año, como quien todavía cree ingenuamente en una justicia poética, soñaba con la coronación de El padrino: Parte II de Coppola. Pero, al parecer, la cuarta ola feminista pudo con la Cosa Nostra más que las fuerzas del orden.
La necesidad de explicarse a sí mismo lo ocurrido debió de intensificarse, en los meses siguientes, en el fuero interno del director de El crack. Lo que en un principio debía ser un artículo para ABC Cultural «sobre la llegada al Walhalla de la película de Chantal Akerman […], el mayor terremoto cinematográfico desde los días de la Nouvelle Vague y la ducha de Janet Leigh» (p. 19), ha acabado convirtiéndose, por fortuna nuestra, en un libro: The Best? Devaneos sobre la mejor película de la historia. En él, la pregunta expectante de algunos amigos del director —«¿Qué opinará Garci de esto?»— da título al prólogo del editor, Guillermo Balmori. A continuación, en una «Secuencia pre-títulos», Garci se presenta a sí mismo como un modelo al viejo estilo del 44, admite su predilección por los años dorados de Hollywood, insinúa la sospecha de que en la era digital al cine le falte grandeza o «un toque», para decirlo a la Lubitsch, y confiesa que ahora, la llegada de una nouvelle vague de especialistas (críticos educados en departamentos de estudios culturales, de género, interseccionales y poscoloniales) le provoca desamparo y orfandad. Sin embargo, declara asimismo no haber tecleado en las páginas que irán a continuación ni una sola palabra dictada por el resentimiento y la presunción de «académico enfadado con rictus de superioridad», porque piensa que el goce estético no depende de prescripciones críticas (pp. 20-23).
Los capítulos del I al V de The Best ofrecen comentarios, desde una perspectiva histórica, sobre el canon cinematográfico actualizado que se desprende de la nueva encuesta. En esta dirección, José Luis Garci señala géneros, directores y películas que han ganado o perdido relevancia crítica, hasta el punto de casi desaparecer del mapa. Mientras persiste una notable infatuación por la cinematografía francesa, con 20 cintas entre las 100 primeras, brilla por su ausencia la española (e hispanófona en general), de la que solo resiste la incombustible El espíritu de la colmena, de Erice. La nueva sensibilidad crítica no considera a Luis Buñuel digno de mención; tampoco, por otra parte, a varios maestros del cine narrativo clásico: Lubitsch, Lang, Wyler, Walsh, Vidor, Cukor, Minnelli, Ray, Hawks, Capra, Lean… Ni figuran, sobra decirlo, Woody Allen o Sam Peckinpah, por razones que, evidentemente, poco tienen de cinematográficas.
El meollo de la obra, los capítulos del V al XI, analiza minuciosamente Jeanne Dielman. Las razones por las que la película protagonizada por Delphine Seyrig (la actriz de El año pasado en Marienbad, de Resnais) sí es una obra interesante, según Garci, pero en absoluto la mejor de la historia del cine, son en gran parte formales, puesto que la mise-en-scène de la directora belga es ya, de por sí, contenido: «una cámara fija, sin movimiento, ni afecto o simpatía» (p. 79) por el personaje, que quizás encierre un homenaje a la «distanciación brechtiana» (p. 87) en aquel entonces todavía de moda; para una película que «estéticamente no deja que viajes» (p. 82), con una fotografía que, más que fotografía, es «naturaleza muerta» (p. 95), un ejemplo de «slow cinema» cuya traducción a menudo es la de «cine aburrido» (p. 92). Pero, sobre todo, lo más desconcertante es que, escribe Garci, «cientos de críticos (y profesionales) hayan decidido premiar una película sin montaje. Adiós a la narrativa» (p. 128).
Estamos ante el curioso caso de una película que pasó casi desapercibida en el momento de su estreno, pero que ha alcanzado reconocimiento crítico cincuenta años después: mientras que el director español la contextualiza y relativiza, la nouvelle critique cinematográfica la actualiza y entroniza como símbolo o síntoma de las nuevas modas culturales. De los capítulos XII y XIII que sintetizan el juicio sobre la cinta de Akerman, uno de los cuales es irónicamente titulado «No me lancéis la fatua», citaré un fragmento más amplio que va a servirme, al cierre de este apartado, de apoyo para un discurso más general sobre la crítica cultural actual en escuelas y academias. Escribe Garci que Jeanne Dielman encabeza ahora la octava Poll de Sight & Sound:
primero, por ser una película de y sobre la mujer; un film de 1975 que ahora ha descubierto y arropado hasta la extenuación el feminismo de guardia y el de vanguardia; segundo, por intentar, y conseguir, que fuera imprescindible promocionarlo en los medios culturales más «progresistas» de nuestra sociedad; y, en tercer lugar, por ser un film dirigido por una mujer sobre una mujer que «investiga» parte del universo de la mujer. Así, la vida rutinaria de una ama de casa viuda, durante un invierno en la Bruselas de mediados los 70s, una atractiva mujer que ejerce la prostitución en su domicilio, se ha convertido en la mejor parábola sobre la opresión que sufren las mujeres en un mundo misógino. […] En la actualidad, la obra de Akerman la veo más el faro de un movimiento cinematográfico […]; una llamada sobre el desamparo y la invisibilidad de una grandísima parte del mundo de la mujer. A esa tendencia se ha apuntado un drástico (cuando no intransigente) feminismo de izquierdas […]. Ellas han convencido a docenas, a cientos de críticos y cineastas, […] de que lo más progresista, «lo que conviene», lo mejor, era votar por el film de Chantal. Estas corrientes cinematográficas tan «progres», de tanta influencia, han logrado superar a Welles, Hitchcock, Ford, Murnau, Coppola, Lang, Kubrick, etcétera. Lo han conseguido gracias a un oscuro estudio del alma femenina, una tesis obsesiva, deprimente y confusa, nacida en una cámara inmóvil, inerte, que no deja de presionar, oprimir, aplastar a la protagonista que, sólo al final, encontrará una ¿liberación? a través del crimen. […] más que un film —remata el director madrileño— una «imposición». (pp. 123-25)
Los últimos capítulos pueden considerarse apéndices o digresiones: sobre algunas importantes figuras femeninas del cine (XIV y XV); sobre las mejores películas realizadas por cinematografías nacionales (XVI); y sobre la Edad de Oro de Hollywood, desde los años 20 hasta los 50 (XVII). El libro se cierra con tres apartados dedicados a sendas listas: «Películas bajo la influencia» —con un guiño a Cassavetes—, que recoge trece filmes que han influido en la historia del cine; la lista que Garci envió a Sight & Sound;[3] y otra con diez películas que él ama.
Blindajes temáticos. Cuando vi la nueva clasificación, recordé, como siempre en estos casos de patente obcecación del juicio estético en pro del posicionamiento ideológico del que lo emite, un artículo memorable de Javier Marías de hace veinte años que se titula «Empalago». Se publicó en la consueta rúbrica que el escritor mantenía en El País Semanal, «La zona fantasma», el 26 de septiembre de 2004 y luego se recopiló en Donde todo ha sucedido, la gustosa colección de sus piezas dedicadas precisamente al cine.[4] Tengo la impresión de que algunos echaremos cada vez más de menos, en los años por venir, al escritor madrileño, tanto al narrador y creador de mundos de ficción, como al columnista y analista de la realidad con el que uno podía estar de acuerdo o discrepar. En las páginas clarividentes de esa pieza, Marías, que era un gran apasionado del séptimo arte con preferencia por el cine clásico americano, alude al «blindaje temático», denunciando una tendencia cultural que, según él, se ha convertido en una «plaga»: la proliferación de películas y libros cuyo éxito parece depender más de los temas que tratan —socialmente sensibles, políticamente correctos o éticamente incuestionables— que de su calidad artística. Marías no niega que haya buenas obras dentro de esta corriente, pero critica el uso de temas «blindados» (como la eutanasia, el maltrato, el Holocausto o las víctimas del franquismo) como escudo contra la crítica. Señala que esta práctica recuerda al realismo social de los años sesenta en España, donde muchas novelas de intenciones progresistas eran valoradas no tanto por su calidad, sino por sus contenidos ideológicos. Hoy, decía, ocurre lo mismo bajo el disfraz de la conciencia o justicia social, y cualquier objeción estética a una obra así es automáticamente interpretada como una falta de sensibilidad o una oposición política. Marías ve en esto una forma de chantaje moral y un empobrecimiento del arte, que pierde su capacidad de inquietar, de mostrar zonas oscuras del ser humano o dilemas morales complejos. En lugar de eso, proliferan obras que ofrecen consuelo, absolución, autoafirmación moral o refuerzo positivo, lo que él considera un «empalago»: una saturación de bondad impostada que resulta, en última instancia, deshonesta desde el punto de vista artístico. En realidad, hemos asistido en las últimas décadas a otra politización de la estética.
Nuevas ortodoxias. No hay más que leer —y quede esto a título de paradigma en la estela de Walter Benjamin o de Giorgio Agamben, es decir, como un caso singular que hace patente una constelación de fenómenos, una estructura más amplia— la entrevista de Ana Marcos a Manuel Segade tras su nombramiento como director del Museo Reina Sofía de Madrid. Pregunta de la periodista: «Su trabajo en el CA2M —el puesto anterior de Segade— le ha convertido en un referente de la igualdad, de dar voz a las minorías a través del arte. ¿Cómo va a continuar ese legado en el Reina Sofía? ¿Qué margen tiene?». Respuesta del neodirector: «Mi definición de arte contemporáneo se sustenta en tres patas: la interseccionalidad, el género y la etnicidad. Si pensamos en la condición del museo, no se trata de una bandera o de un tema de moda. Es algo que forma parte literalmente de la condición democrática de un museo público: un lugar perfecto para instaurar unas condiciones materiales de igualdad para una sociedad. […]. Un museo representa una suma enorme de minorías».[5] Todas las cursivas son de un servidor. Más que una definición del arte contemporáneo, que lamentablemente no deja de serlo, podría formar parte de los manifiestos programáticos de ciertas fuerzas políticas cuyos nombres huelga decir: posicionamiento ideológico se decía anteriormente, a falta ya de criterios de valor compartidos en la estética. El crítico estadounidense Hilton Kramer afirmaba: «Cuanto menor es el arte, mayor ha de ser la explicación»;[6] una afirmación que bien podría reformularse así: cuanto menor es el arte, mayor ha de ser la ideología.
Cuando unas teorías —como la perspectiva de género, la interseccionalidad, la etnicidad…— se convierten en dominantes, insistir en el papel de la opresión no solo resulta anacrónico: roza la deshonestidad intelectual. Seguir invocando la marginalidad desde posiciones de poder académico, cultural y editorial crea una disonancia que mina la credibilidad del discurso. La retórica resistente pierde fuerza crítica y se transforma en blindaje, como se decía, frente a cualquier disenso, abriendo paso a nuevas formas de ortodoxia ideológica y de excomunión. En un campo como el de las Humanidades, que presume de conciencia histórica y autoconciencia, persistir en esta incoherencia no es ingenuidad, sino estrategia utilitarista y estéril cierre autorreferencial. Una hegemonía que se niega a reconocerse como tal acaba por reproducir los mismos mecanismos de exclusión que decía combatir. De esta forma, la función crítica de la universidad y de los estudios humanísticos queda en entredicho: el pensamiento se atrofia y difumina, la disidencia interna se percibe como traición y la pluralidad interpretativa cede ante la uniformidad ideológica. No se trata solo de una paradoja: es también un error epistemológico y una falta de responsabilidad ética.
¿Que la interseccionalidad, el género y la etnicidad no son banderas ni temas de moda? Por favor: todo en el mundo artístico y cultural muestra lo contrario, incluida la lista de Sight & Sound. Diría que, en cualquier caso, hemos pasado ya la fase del proselitismo o el adoctrinamiento. Estamos ya instalados en un manierismo de tinte oportunista. Al subirse a la ola, académicos, intelectuales, escritores y artistas —más o menos orgánicos, más o menos voluntarios, más o menos listillos— consiguen la posición social y la visibilidad que buscan o ya tienen, además del estatus, claro, de luchador social, de alma bella, lo que resulta muy rentable para unos cuantos y unas cuantas. Diría también, recordando a Julien Benda, que podemos hablar de una nueva trahison des clercs, lo que acontece siempre cuando los intelectuales renuncian a su función crítica para alinearse con el poder, la ideología dominante o los intereses materiales.[7]
Será por eso que, de vez en cuando, Félix Ovejero, con ánimo provocador, escribe que habría que cerrar las facultades humanísticas y mantener solo las técnicas. Quizás pensando él mismo en Benda, en un artículo titulado, de manera significativa, «No esperen nada de los intelectuales»,[8] el profesor barcelonés cita un estudio de Mitchell Langbert que revela una abrumadora mayoría demócrata o liberal entre el profesorado de las universidades estadounidenses, especialmente en las disciplinas humanísticas, donde la pluralidad ideológica es casi inexistente, mientras que se mantiene equilibrada en el campo técnico. Esta homogeneidad genera un entorno cerrado, refractario a la crítica y, en última instancia, estéril desde el punto de vista intelectual y social, como ya había señalado Christopher Lasch a mediados de los años 90 en su ya clásico La rebelión de las élites, al calificar de «pseudoradicalismo académico» la deriva autorreferencial del discurso crítico y su entrega a los «temas identitarios».[9]
«El principio del placer, en el arte, es de enorme importancia, y quienes quisieran verlo rebajado en favor de pronunciamientos ideológicos me recuerdan a los puritanos ingleses», escribía Robert Hughes casi al mismo tiempo que Lasch.[10] Recuerdan, en efecto, a los puritanos o, acaso, a los comisarios políticos. Por eso, el libro de José Luis Garci constituye una pequeña joya de libertad intelectual y de juicio estético a la vieja manera, que se lee con deleite, como suele ocurrir cuando uno encuentra mezcladas, en dosis sabias, inteligencia, coraje e ironía.
[1] Véase: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time.
[2] Escúchese: Cowboys de Medianoche: La «disparatada» lista de Sight and Sound de 2022, retransmisión del 09/12/22, en https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-12-09/cowboys-de-medianoche-la-disparatada-lista-de-sight-and-sound-de-2022-6965090.html.
[3] Aquí van los diez títulos que JLG envió a la revista: Angel, 1937, E. Lubitsch; Gone with the Wind, 1939, V. Fleming; Casablanca, 1942, M. Curtiz; Double Indemnity, 1944, B. Wilder; Fort Apache, 1948, J. Ford; Ordet, 1955, C. Th. Dreyer; An Affair to Remember, 1957, L. McCarey; Vertigo, 1958, A. Hitchcock; Rio Bravo, 1959, H. Hawks; The Godfather, Part II, 1974, F. Ford Coppola.
[4] Javier Marías, (2005): «Empalago», en Donde todo ha sucedido. Al salir del cine, Madrid, Galaxia Gutenberg, pp. 175-77.
[5] «Manuel Segade, nuevo director del Reina Sofía: Ciertos museos de arte contemporáneo tienen alergia a la cultura popular», en El País, 7 de junio de 2023. (https://elpais.com/cultura/2023-06-07/manuel-segade-nuevo-director-del-reina-sofia-ciertos-museos-de-arte-contemporaneo-tienen-alergia-a-la-cultura-popular.html).
[6] Citado en Félix Ovejero, (2014): El compromiso del creador. Ética de la estética, Barcelona, Galaxia Gutenberg, p. 123. Un buen libro, además, para buscar una orientación crítica en la época del todo vale posmoderno.
[7] J. Benda (2000): La traición de los clérigos, Barcelona, Círculo de Lectores. [1927].
[8] F. Ovejero, «No esperen nada de los intelectuales», en El Mundo, 18 diciembre 2024.
https://www.elmundo.es/opinion/2024/12/18/67615ebde9cf4adf7b8b4581.html
[9] Chr. Lasch (1996): La rebelión de las élites y la traición a la democracia. Barcelona, Paidós Ibérica.
[10] R. Hughes (1994): La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto. Adelphi, 1994, p. 234.