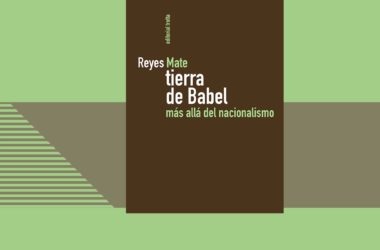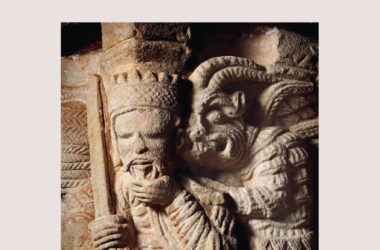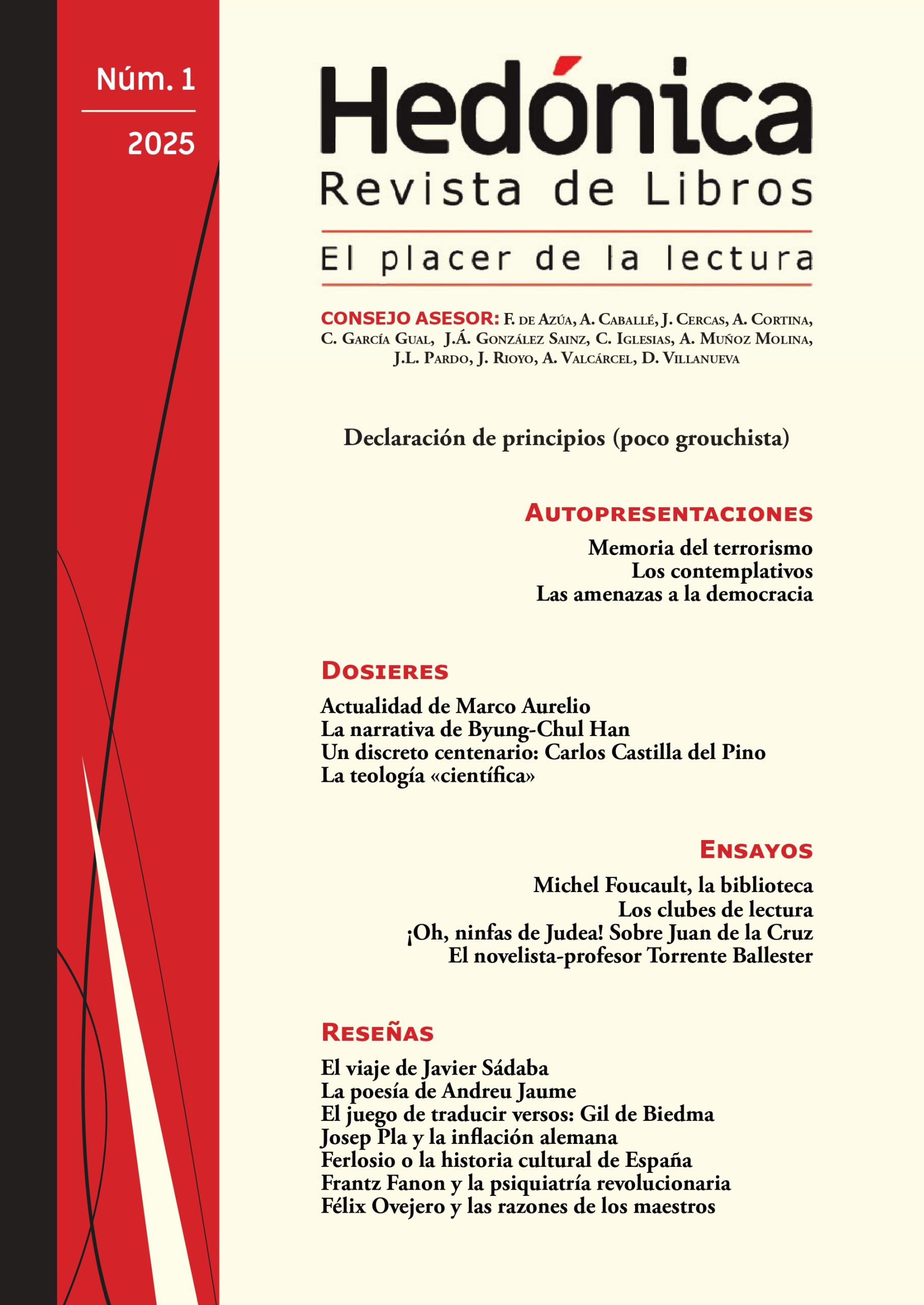Rafael Narbona (2024): Maestros de la felicidad, Barcelona, Roca Editorial. [544 pp., 20,80 €].
Transcripción del diálogo sobre el libro de Rafael Narbona Maestros de la felicidad, celebrado en Donostia-San Sebastián, Koldo Mitxelena Kulturunea, 11 de diciembre de 2024. Publicado con autorización de los participantes.
Rafael Narbona es uno de los críticos literarios y divulgadores más considerados en la actualidad. Sus artículos se publican regularmente en El Cultural, en Revista de Libros, en Quimera… y participa en la tertulia de Julia en la Onda o en pódcast o en medios como YouTube. Este diálogo trata sobre su vida y obra a través de su último libro. El séptimo de una lista creciente, que ha tratado desde los autores místicos a los clásicos de la literatura, desde las aventuras idealistas de Tintín a los crudos testimonios biográficos… El de hoy, que ha vendido ya más de 20.000 ejemplares, tiene un poco de todos los anteriores.
Juan Alberto Vich Álvarez: Rafael, ha habido cierta dificultad a la hora de definir qué tipo de trabajo es éste. ¿Cómo lo describiría?
Rafael Narbona: Mi intención era escribir una historia de la filosofía que se pudiera leer casi como una novela. Por eso utilicé como hilo narrativo mi experiencia autobiográfica: desde la pérdida de mi padre a los ocho años —que fue particularmente dolorosa y que ha marcado mi visión de la vida, mi interpretación de las cosas— hasta mi experiencia docente. Quería hacer un texto en la línea de lo que se llama en el mundo anglosajón «alta divulgación»; es decir, que alguien que no estuviera especializado en filosofía pudiera conocer el pensamiento de Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Kant… y al mismo tiempo, convertir esa historia de la filosofía en una herramienta para afrontar las dificultades inherentes a la vida: los filósofos son grandes maestros de la felicidad. Hay algunos particularmente pesimistas que yo he excluido del libro, como Schopenhauer, Maquiavelo, Hobbes o Cioran, pero hay otros muchos que destacan la dignidad del ser humano y los recursos que tenemos para superar la adversidad; con lo cual, mi obra Maestros de la felicidad está a medio camino entre lo narrativo y lo especulativo, entre lo filosófico y lo literario. En definitiva, una especie de novela filosófica, con un alto componente autobiográfico y un acercamiento a la historia de la filosofía para no especialistas.
JAVA: Desde luego, es una historia de la filosofía muy atípica. En efecto, no es en sí un manual didáctico, como tantas y tantas historias de la filosofía que conocemos (la de Copleston, Russell, Durant, Hirschberger…) y, por supuesto, no es un libro de autoayuda. Esto no significa que no aprendamos con él ni que no pueda ayudarnos en gran medida, como siempre hicieron y lo siguen haciendo los clásicos. ¿Qué suponen estos autores para usted? A nivel intelectual, a nivel vital…
RN: He recogido casi al ochenta por ciento de los grandes autores de la historia de la filosofía. Por ejemplo, he omitido a Hegel, tal vez porque tenía un carácter muy técnico (aunque sí está Heidegger). No he querido hacer un libro de autoayuda en el sentido más pueril del término. Ahora mismo el mercado editorial está inundado de libros de autoayuda y muchos lo único que dicen son bobadas, consejos muy fáciles y superficiales. Yo he querido demostrar que el pensamiento clásico tiene una serie de recursos que están a nuestra disposición y esto no es una hipérbole, fijémonos en el éxito que están teniendo los estoicos ahora mismo. No dejan de aparecer ediciones de las Meditaciones de Marco Aurelio, de las Epístolas Morales a Lucilio de Séneca o textos de Epicteto. He querido ir buscando en cada autor los argumentos que nos ayudan a celebrar la vida porque hay un problema en la historia de la filosofía y en la literatura, y es que el pesimismo muchas veces se desboca; por ejemplo, al leer Macbeth, leemos que la vida solo es ruido y furia, un cuento que nada significa, la narración de un idiota… Shakespeare nos da una imagen bastante trágica de la existencia humana. En España tenemos a Calderón de la Barca diciendo que el mayor delito del hombre es haber nacido. Es difícil encontrarse un autor optimista en la literatura. Casi todos dan una visión demoledora de la existencia, ya sea Samuel Beckett, Céline, Joyce, Faulkner… Sin embargo, otros muchos autores sí celebran la vida, desde una perspectiva trascendente —como San Agustín o Santo Tomás— hasta una más escéptica —como Montaigne—. Es importante rescatar a los clásicos y aprovechar las lecciones que nos han dejado.