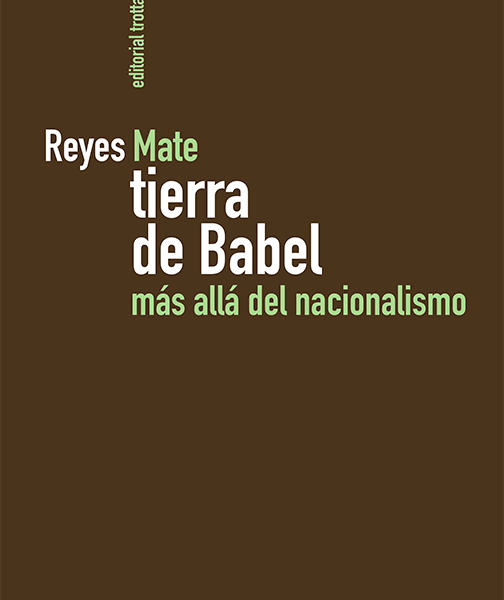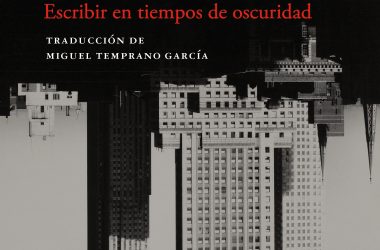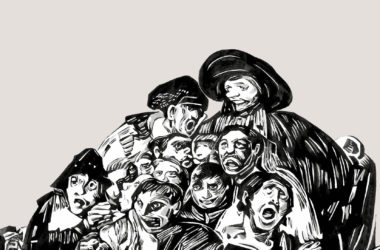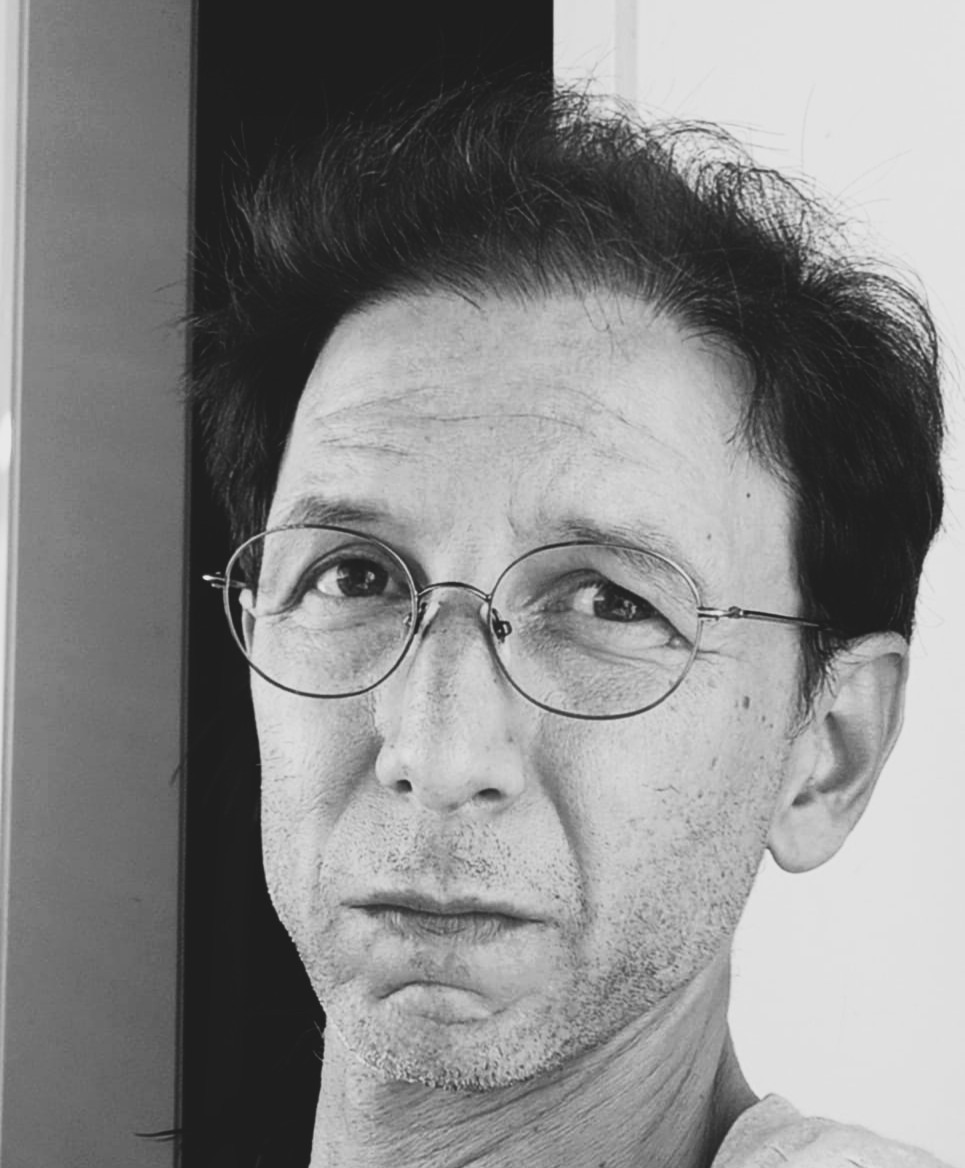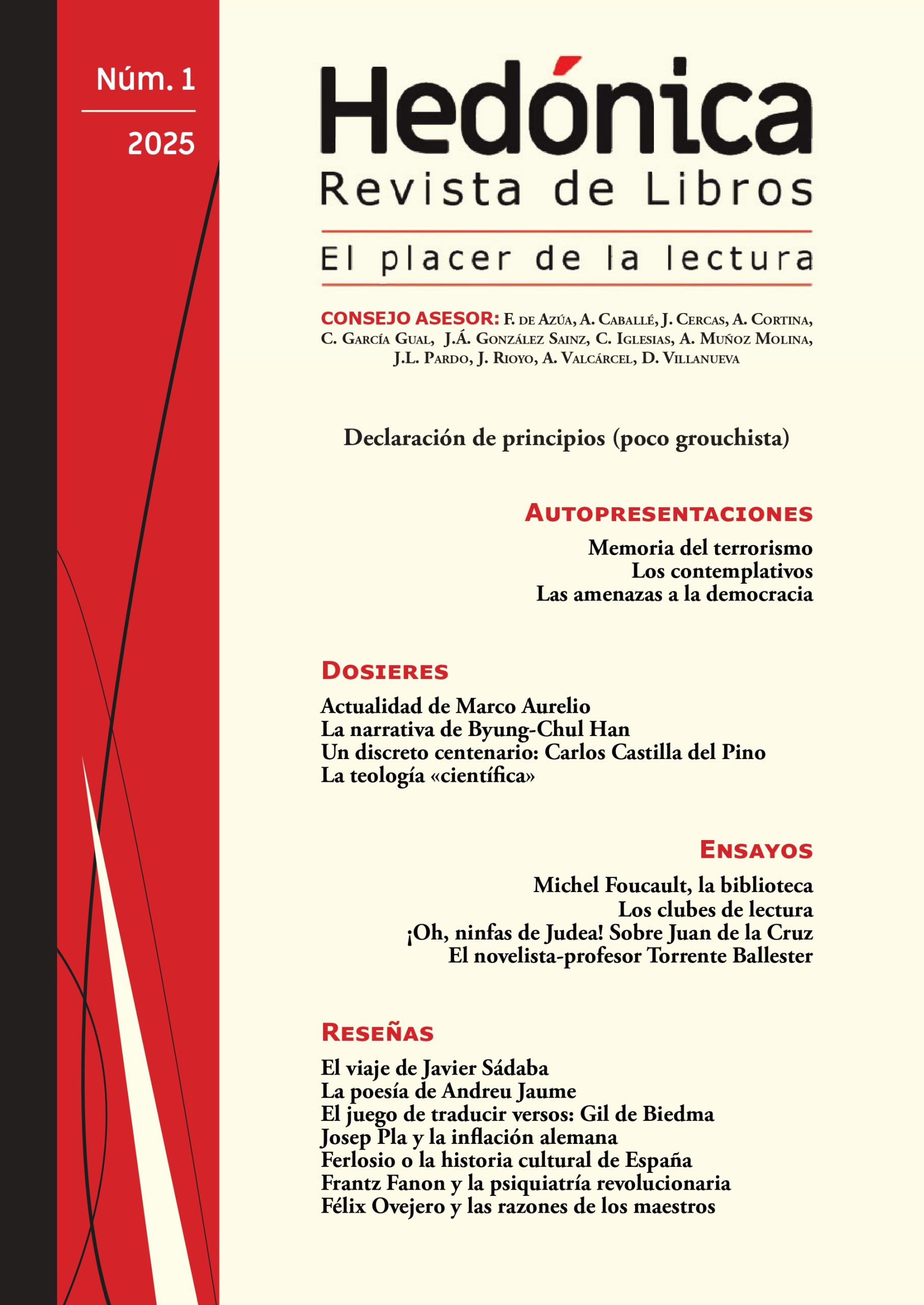Leer también: ¿Por qué he escrito Tierra de Babel. Más allá del nacionalismo?, de Reyes Mate.
Ref: Reyes Mate (2024): Tierra de Babel, Madrid, Trotta. [208 pp., 17,10 €].
A principios de los noventa, antes de que el recuerdo de las víctimas contase en las agendas políticas, el filósofo Reyes Mate iniciaba una decisiva reflexión sobre la memoria como vía de conocimiento. El hilo rojo de sus libros tal vez sea el «deber de memoria», desde la búsqueda de los desaparecidos en la Guerra Civil a la Ley de Memoria Democrática. La Ley Taubira en Francia reconoció la trata de esclavos como crimen contra la humanidad y el Proceso de Paz en Colombia conlleva prometedoras innovaciones jurídicas. No por casualidad debatimos hoy sobre el expolio colonial depositado en los museos, la conveniencia de pedir perdón por la conquista de América o qué hacer finalmente con el Valle de los Caídos. Signos de una toma de conciencia colectiva labrada durante más de tres décadas. Ciertamente, a lo largo de este tiempo Reyes Mate ha iluminado los conceptos y las posiciones morales que tocaban el nervio del debate público.
Sin embargo, cabe reconocer hoy una considerable distancia entre las «políticas de la memoria» y las aportaciones del autor de Tierra de Babel. Si bien son estimables los efectos legislativos de la justicia anamnética, lo esencial sigue pendiente. ¿Y qué es lo esencial? Aprender que el «deber de memoria» no es solo recordar. Significa repensar a partir de «lo impensable que tuvo lugar». Es sinónimo del Nuevo Imperativo Categórico formulado por Theodor W. Adorno: orientar la acción y el pensamiento de modo que Auschwitz no se repita. Hay que ir entonces más allá de la frase de George Santayana sobre el conocimiento de la historia que evita su repetición. No es suficiente, como a la vista está. La memoria habla del futuro. Aspira a un porvenir realmente nuevo. Pero sucede que hoy nos asedian el populismo autoritario y el rearme para guerras venideras. Las políticas de la memoria no han estado a la altura del deber de memoria. Urge espulgar los cimientos de lo que damos por sabido.
¿Cómo no focalizar entonces la nación? Auschwitz se ha desvelado punto de llegada del nacionalismo. No se afirma con ello ni mucho menos que los nacionalismos puedan explicar la Shoah. Tampoco equiparar todos los nacionalismos con el Tercer Reich. El carácter en última instancia incomprensible de Auschwitz refuta esa identidad. Lo relevante es conocer las vías que llevan del nacionalismo a la barbarie. Aunque no se recorra siempre, el carril sigue abierto.
De ahí que la «filosofía después de Auschwitz» llame a cuestionar un «equívoco originario»: la idea de que seamos «animales de polis». Generalmente se invoca el pasaje aristotélico como emblema de nuestra sociabilidad innata, por ejemplo, para refutar las patrañas neoliberales. Pero si escarbamos un poco más, descubrimos en su recámara una bala mortífera contra el humanismo. Ser humano, lo que se dice humano, significaría pertenecer a una polis. Por tanto, quien carece de arraigo fijo es un a-polis, no simplemente un extranjero, sino una bestia o un dios.
Sin embargo, Occidente no es solo Atenas. De Jerusalén llegan voces que concibieron la humanidad de otro modo. Reyes Mate escucha las que proliferaron después de Babel. El relato del Génesis nos habla de otra forma de convivencia, una no definida por la tierra poseída, sino por la diáspora y el multilingüismo. De hecho, la noción misma de «prójimo» no habría surgido sin aquella gran dispersión. Otro humanismo, por tanto, que comienza con la salida de Abraham.
Ahora bien, las herencias de Atenas y Jerusalén no han ido paralelas. Se combinaron en el seno del cristianismo, que en principio venía a confirmar y radicalizar el humanismo de la hospitalidad, como muestran la Parábola del Buen Samaritano o la Carta a los Romanos. Sin duda, no pocas ganancias se derivaron de aquella amalgama histórica, como la nueva dignidad del individuo, la consiguiente impugnación de la esclavitud o inéditas experiencias de vida interior. Pero también conllevó pérdidas fatales, sobre todo a partir del momento en que la Iglesia abrazó el imperio y se dejó abrazar por él. Sin duda, abrazo de oso. La estela abrahámica fue entonces soterrada. Y su marginación se manifestó en el antijudaísmo secular que, a la vez, implicaba una peculiar forma de apropiación.
No hallaremos plasmación más acabada de esa síntesis apropiadora que el idealismo de Hegel. Su filosofía se hizo cargo de las innovaciones del cristianismo, impensables sin la corriente hebrea, pero reservó la última palabra al Todo, que engulle sin resto al individuo. Su versión política será la totalidad del Estado. En cuanto este sea ensalzado como culminación de la razón universal, muchos darán por perdida la lección de Babel. Es más, incluso cabe leer a Hegel, sobre todo sus páginas juveniles sobre Abraham y Jesús de Nazaret, como un nuevo intento de levantar la torre del relato bíblico. Podríamos imaginar que escribiese en la cúspide: «Lo verdadero es el Todo».
Según Franz Rosenzweig, una transformación decisiva afectó a la idea bíblica de «pueblo elegido». Al secularizarse, se convirtió en matriz del nacionalismo. Bajo este influjo, la polis creyó asumir una misión universal. Por supuesto, también los pueblos de la Antigüedad se sentían únicos. La diferencia moderna estriba en el movimiento y sentido de la historia. El carácter excepcional de la nación debe ser probado en el tiempo: ¿avanza efectivamente hacia lo divino, el «socialismo real» o el «final de la historia»? Es una prueba de fuego, pues a la eternidad se llega por la guerra. El Estado imita la eternidad, es él quien la divide en segmentos llamados «épocas». El nacionalismo se nutre de la ciudad aristotélica y del imperio cristiano.
Capítulo señero de teología política es el nacionalismo español. Para mostrarlo, retoma Reyes Mate las tesis de Américo Castro: la simbiosis entre identidad nacional y catolicismo, la theobiosis, es la piedra de toque de la historia de España. En la Hispania musulmana los cristianos del norte replicaron el modelo conquistador de Mahoma en la figura de Santiago Apóstol; obtenían así un pedigrí que se remontaba al siglo primero. A costa de tergiversar el universalismo cristiano, la naciente identidad política adquiría legitimidad religiosa, pretensión de absoluto. Ahora ya podía medirse con el enemigo. Una vez armado Santiago Matamoros, construyeron la homogeneidad fulminando las «impurezas» judía y musulmana. De nuevo, como en la torre, una sola lengua. Hasta ese momento las tres confesiones habían convivido en un mismo espacio cultural, con más o menos fricciones, pero de convivencia se trataba. Basta para probarlo la autoridad de Cervantes, que en El Quijote juega con la idea de estar traduciendo un manuscrito árabe. El proyecto de los Reyes Católicos implicaba en el fondo extirpar un elemento sustancial de lo que habíamos sido. El hostigamiento del otro en uno mismo explica en parte la obsesión inquisitorial, el hábito de la delación y el rechazo a lo extranjero. En suma, la «inquisición en las cabezas», como decía Juan Goytisolo. El cristianismo pasa entonces a ser más bastión cultural que confesión. Antes que Américo Castro, Benito Pérez Galdós, a través del judío Daniel Morton de la novela Gloria, había denunciado la confusión de catolicismo y honor castizo. Y en Misericordia, quizá su obra maestra, la amistad de Nina con Almudena o Mordejai simboliza la compasión y la justicia retrospectivas hacia los judíos y los musulmanes expulsados de la península ibérica.
Podríamos decir que Franz Rosenzweig y Américo Castro coinciden en vincular furia nacionalista y aura religiosa. Y es cierto, pero una diferencia los separa. Castro ve el origen de la singularidad hispana, por un lado, en la figura especular de Santiago; por otro, en la prioridad judía de la sangre, traspasada a la persecución inquisitorial de su impureza. En cambio, para Rosenzweig, en el judaísmo la sangre es precisamente símbolo de la continuidad diaspórica, renuncia a la posesión de la tierra y exterioridad que juzga los Estados. El exilio desmiente la paz de los vencedores. Analizada desde las coordenadas de Rosenzweig, la particularidad española se vería entonces mitigada por la raíz común de todos los nacionalismos.
Reyes Mate detecta los antecedentes de la theobiosis en el siglo IV. Paulo Orosio puso por entonces sello teológico al matrimonio de Iglesia e Imperio Romano, que presentó como las dos caras de la misma bendición histórica. En ese momento, señala Rosenzweig, Cristo es ascendido junto a las estatuas de los emperadores. A San Agustín le faltará tiempo para poner dique al dislate separando ciudad de Dios y ciudad terrena, distinción fecunda tanto para las posteriores relaciones entre razón y fe como para la legitimación o crítica de los órdenes políticos. Averroes, Avicena y Tomás de Aquino se harán cargo creativamente de la escisión agustiniana, que por desgracia no impregnó lo suficiente la cultura española.
La lectura de Américo Castro merece un apunte. Por lo general, la recepción más productiva de su obra se atribuye a Juan Goytisolo, especialmente a sus novelas Juan sin Tierra y Reivindicación del Conde Don Julián. En esa línea cabría destacar también las valiosas aportaciones del filósofo Eduardo Subirats y del escritor José María Ridao. Pero hay otras visiones no menos provechosas, como la de José Jiménez Lozano y el propio Reyes Mate. A mi juicio, esta interpretación se distingue, al menos, por dos énfasis. Primero, por su matizado análisis de la dimensión teológico-política; segundo, por la agudeza para problematizar la dicotomía entre las «dos Españas»: a un lado la Inquisición y, al otro, los heterodoxos. Sin olvidar de qué lado estaba la razón, de los erasmistas y liberales a la II República, es preciso señalar que en el bando de la libertad también anidó el repudio al diferente. Y que no fue tan infrecuente el cambio de bando o hallar dos almas bajo el mismo pecho. Américo Castro veía abscesos de theobiosis en el fervor religioso con que los anarquistas quemaban iglesias durante la Guerra Civil. Dicho de otro modo, la heterodoxia necesita un esfuerzo más para interrumpir la rueda de expulsiones. Aquí, de nuevo, el feraz mundo novelístico de Galdós resulta inspirador. Pienso en la ya mencionada Nina de Misericordia o en el quijotesco Nazarín.
Durante el siglo XIX la theobiosis continuó viva en el tradicionalismo, que se concibió a mucha honra como un catolicismo antiilustrado, es decir, antirrevolucionario tout court. A diferencia del romanticismo alemán, como veremos, no deriva del panteísmo, sino de una antropología siniestra: nada bueno puede salir del hombre, mejor abortamos los experimentos de cambio. La tradición embridará a la bestia y aborrecerá la Revolución Francesa. «O Cristo o Barrabás», proclamaba Donoso.
En ese contexto, Reyes Mate escudriña la transformación del carlismo, filial española del tradicionalismo, en el suelo nutricio de los nacionalismos vasco y catalán. ¿Cómo aterrizan ahí los ultramontanos? Una vez vencidos, los paladines carlistas se refugiaron en el terruño y mezclaron la fe con los fueros. Hubo cambio de traje, pero no de percha, por eso los nacionalismos ibéricos no pueden presumir de abolengo democrático. Y lo que quizá sea más hiriente desde el punto de vista psicológico: son profundamente españoles cada vez que su orgullo chovinista arremete rabiosamente contra España.
Vemos entonces que repensar el nacionalismo ha llevado al autor primero muy lejos, a escrutar el «equívoco originario» de Aristóteles. Después a ocuparse de España, peculiar caso de teología política. No por ello descuida las fuentes directas más conocidas del nacionalismo, entre las que destacan el romanticismo alemán y su buque insignia, Johann Gottfried von Herder. Frente al universalismo abstracto de la Ilustración, Herder reivindica el sentimiento, la comunidad y la lengua; a la frialdad de la Enciclopedia opone el calor de las tradiciones. Aunque hay que reconocer un fogonazo de verdad en su crítica a 1789, la solución romántica supondrá pronto una brutal intensificación de la violencia política. Buena parte de su fuerza destructiva proviene del nimbo espiritual que confiere a la patria.
Crucial resulta el peso de la religión en los ilustrados alemanes. A diferencia de los franceses, no ven en ella un engaño tramado por las élites contra la plebe, sino un paso hacia la libertad. Su prestigio, para Herder, armoniza con el sentimiento panteísta, tan afín a su pietismo. La nación asume el halo sagrado del territorio, su fuerza mística. Nada que cambiar de este orden natural, quedan desacreditados la revolución y el progreso. La imitación (y distorsión) de la idea de «pueblo elegido» también presiona en la política lingüística. Si para el pueblo hebreo la lengua es santa, el Volksgeist de los patriotas habla el idioma de la comarca. Lo que cristaliza en la lengua, por tanto, no es la razón, sino la tierra y la raza.
Las consecuencias del mito herderiano se consuman en Carl Schmitt y Martin Heidegger, dos pensadores comprometidos con el nazismo. Para Schmitt, la ley (Gesetz) debe asumir a pies juntillas su etimología; proviene del verbo setzen, es decir, «poner» y «ocupar» y por extensión, delimitar por la fuerza un espacio. Esto quiere decir que no hay más moral ni derecho que los de la tierra poseída. Y, para Heidegger, el auténtico «ser para la muerte» y más tarde la entrega pasiva al Ser, reescriben en versión ontológica el sacrificio por la patria. Asimismo, la sumisión al Volksgeist necesita un gurú, un Führer en longitud de onda con el Espíritu.
La inserción del nacionalismo del siglo XX en el molde alemán despertará objeciones entre los patriotas progresistas que invocan a Ernest Renan: una nación supone un pasado compartido y una voluntad de vivir juntos. Pero si se lee en serio su famosa conferencia ¿Qué es una nación?, veremos que los argumentos se quedan en agua de borrajas. El glorioso pasado se transmuta pronto en amnesia, pues recordar la violencia sobre la que se funda todo Estado divide más que une. Lo importante no sería tanto inventar la tradición como pactar el olvido. Y la supuesta voluntad de futuro tiene límites, no se puede celebrar plebiscitos semanalmente, la integridad del cuerpo nacional peligraría. Cuando llega la hora de la verdad, la de «la altura de miras» y el «sentido de Estado», como se dice hoy, Renan no tendrá reparos en supeditar el olvido y la libertad al sacrificio por la patria. Para este viaje no hacían falta alforjas. Por más ilustradas que fueran las pretensiones de Renan, sus conclusiones no quedan lejos de Herder.
¿Cómo salir de la jaula? La alternativa aguarda en Abraham y Jacob. Después de Babel un pueblo aprendió la lección, el judío, y convirtió la diáspora en forma de existencia. Su legado resurge en tres filósofos mayores del siglo XX: Franz Rosenzweig, Simone Weil y María Zambrano. Rosenzweig inscribe la recuperación del judaísmo profético en su crítica al ídolo del Estado y al idealismo occidental, que es una apología de la guerra. Según su gran libro, La estrella de la redención, la diáspora judía mantiene una relación simbólica con la tierra, la lengua y la sangre. El «año que viene en Jerusalén» remite a una casa donde precisamente se ha desterrado la exclusión del otro. La lengua acoge a su vez una experiencia de desapropiación, hablar es ya amistad y hospitalidad, decía Emmanuel Levinas, y el sujeto, «un anfitrión». Sin ir más lejos, el nombre propio es lo menos propio que existe. Lo recibimos como una llamada incluso antes de haber nacido. Y la sangre, según ya indicamos, es una crítica del nacionalismo: vida sostenida más allá de cualquier atadura definitiva al territorio. En este punto resultan esclarecedoras las observaciones de Reyes Mate sobre la matizada visión rosenzweigiana del sionismo, que abren perspectivas para repensar las relaciones entre judaísmo diaspórico y Estado de Israel.
Si Rosenzweig profana el nacionalismo alemán, Simone Weil revoca el patriotismo cívico. La memoria común del modelo renaniano se había revelado finalmente olvido de la violencia fundadora. Los francos construyeron su Estado acallando el genocidio de los cátaros occitanos. Por eso, la verdadera patria es para Weil la de los descartados, una forma de convivencia que no aplaste a los pobres. Este rechazo del Estado se inscribe en su crítica a los Derechos Humanos. No es solo su abstracción la que debe ser cuestionada, sino la imposibilidad de cumplirlos sin la rúbrica del Estado. Su supuesta universalidad se supedita al particularismo estatal. En lugar de derechos, Weil propone el deber universal de atención compasiva a quien sufre.
María Zambrano convertirá su exilio en conocimiento. Primero se le abre el pasado: «Sobre la figura del exiliado se han acumulado todas las guerras civiles de la historia de España». Después barrunta el futuro: «Tiene la patria verdadera la virtud de crear el exilio». Es decir, hacerse cargo de la historia de sufrimientos que ha conllevado la existencia del Estado-Nación promete una forma nueva de convivencia.
Finalmente, el desafío de Rosenzweig, Weil y Zambrano conduce a una radiografía filosófica de la noción misma de propiedad, clave en la compenetración de Estado y capitalismo. Las pistas de una paradójica política de lo impropio, para evocar la categoría de lo impolítico de Esposito, las encuentra Reyes Mate en el empeño radical del movimiento franciscano en la Edad Media por renunciar al derecho a tener derechos: la abdicatio omnis iuris. Hasta Francisco de Asís habríamos de llegar para poner en cuestión la teología política que subyace al nacionalismo. No debe extrañar este giro. Il Poverello ciertamente bajó a Jesús del pedestal romano y lo devolvió a los caminos del mundo, como tan bien mostró Pier Paolo Pasolini.
La perspectiva puede dar vértigo, reconoce el autor. Pero lo cierto es que tanto la pobreza franciscana, que es una crítica al poder, como la oposición entre emancipación política y humana, forman parte de nuestro acervo. No hace mucho, para Marx, la verdadera emancipación debía trascender la diferencia entre hombre y ciudadano. Incondicionalmente lo exigen hoy los rostros de los migrantes que huyen de la pobreza, la guerra y la catástrofe climática. Si las ideas de abdicación de la propiedad y liberación integral impulsaron nuevas formas de praxis es porque la lección de Babel nunca se perdió del todo. Este libro extraordinario da buena cuenta de ello.