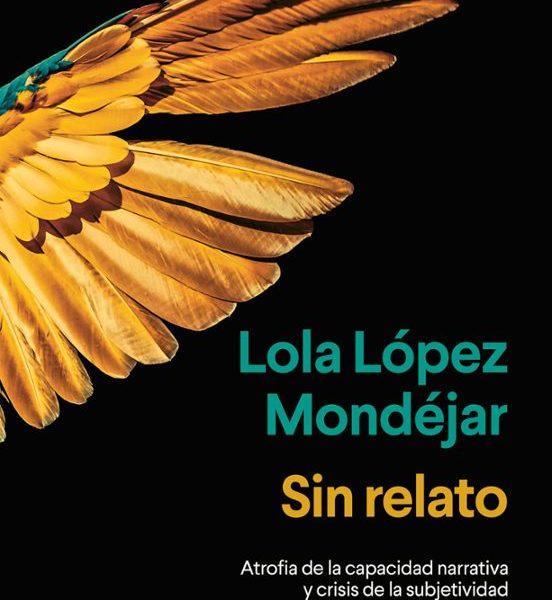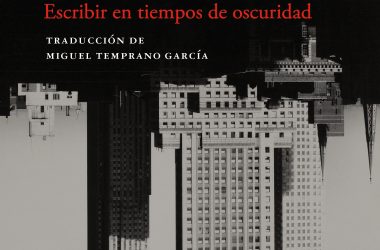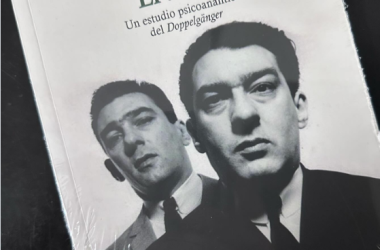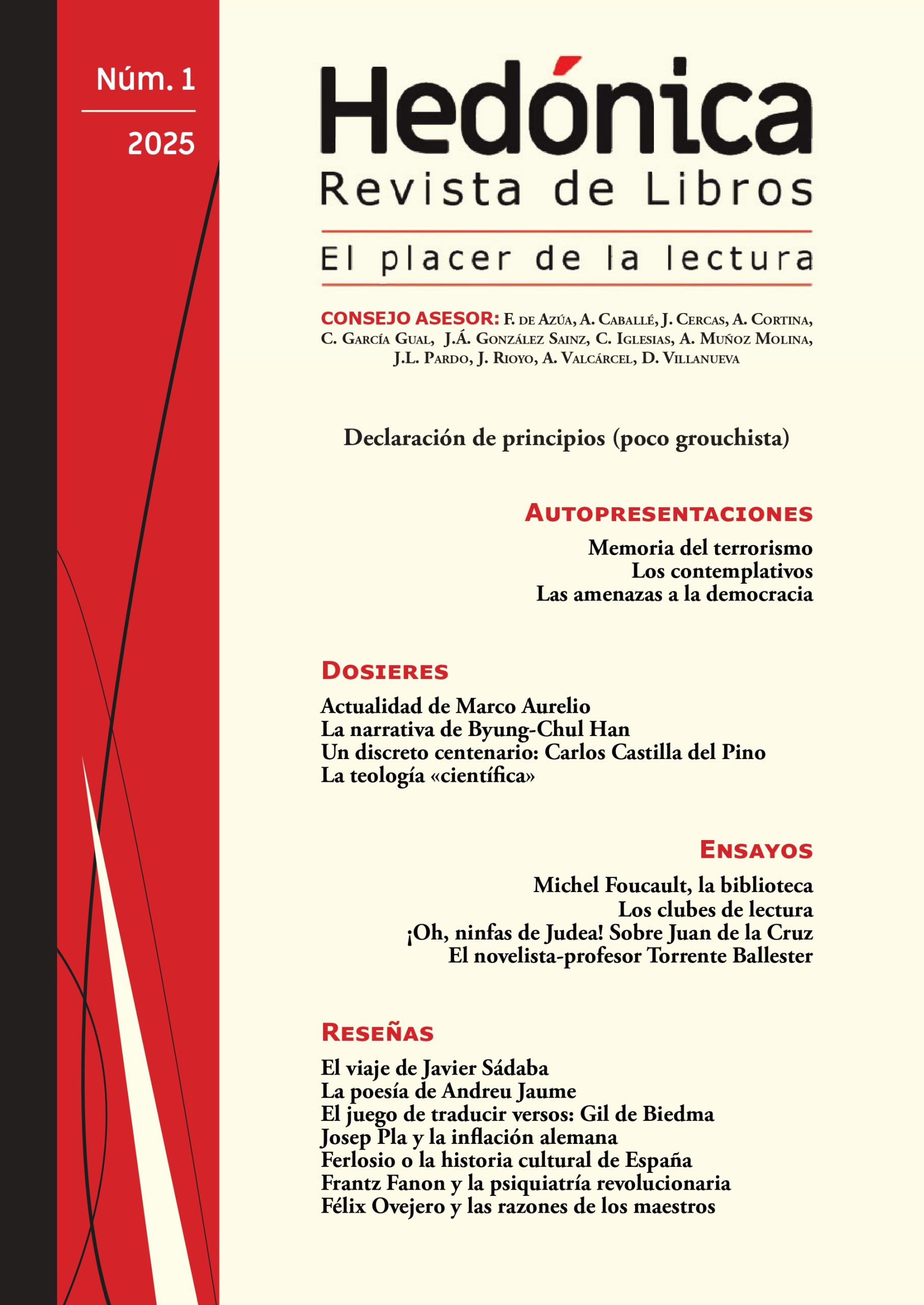Lola López Mondéjar (2024): Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, Barcelona, Anagrama. [344 pp., 18,90 €].
Félix Crespo, psiquiatra y psicoanalista, entrevista a Lola López Mondéjar a propósito de su ensayo, Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, Premio Anagrama de ensayo 2024.
«En síntesis: no poseemos una naturaleza humana, estrictamente hablando, carecemos de instintos que marquen nuestra conducta como sucede con los animales, no somos naturaleza sino historia, pero creo que sí podemos describir las condiciones que nos hacen ser los humanos que hoy somos; condiciones cuya privación nos pondría en riesgo de disminuir nuestra humanidad tal y como la conocemos. Estas serían, en primer lugar, el aprendizaje social en un entorno humano, es decir, nuestra socialización en una comunidad humana presencial que nos transmita el lenguaje, así como la consiguiente posibilidad de narrarnos y darle sentido al mundo (identidad personal y narrativa); la adquisición y el desarrollo de una imaginación creativa que nos singulariza; nuestra capacidad de proyectarnos hacia el futuro y de crear soluciones nuevas para hacer frente a esa representación del tiempo que anticipamos; la empatía y la compasión, es decir, la facultad para ponernos en el lugar del otro y conmovernos con el dolor ajeno; y la capacidad para actuar individual y colectivamente.»
Lola López Mondéjar (2024): Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, Barcelona, Anagrama, p. 299.
«[…] el cuidado también es una práctica moral definitoria. Es una práctica de imaginación empática, responsabilidad, testimonio y solidaridad con los más necesitados. Es una práctica moral que hace a los cuidadores, y a veces incluso a quienes reciben los cuidados, más presentes y, por lo tanto, más plenamente humanos. Si la antigua percepción china es correcta, en cuanto a que no nacemos completamente humanos, sino que nos volvemos así a medida que nos cultivamos a nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás, y que debemos hacerlo en un mundo amenazante donde las cosas a menudo salen terriblemente mal y donde lo que somos capaces de controlar es muy limitado, entonces, el cuidado es uno de esos trabajos y prácticas de autocultivo que nos hacen, incluso cuando experimentamos nuestros límites y fracasos, más humanos. Completa (no de forma absoluta, sino como una especie de pulido de lo que realmente somos, con verrugas y todo) nuestra humanidad. Y si esa perspectiva china también es correcta (como creo que lo es), cuando afirma que construyendo nuestra humanidad humanizamos el mundo, entonces nuestro propio cultivo ético fomenta el de los demás y mantiene el potencial, a través de esas conexiones, de profundizar el sentido, la belleza y la bondad en nuestra experiencia del mundo.»
Arthur Kleinman (2009): «Caregiving: The odyssey of becoming more human», The Lancet, 373 (9660), pp. 292-293.
Leo Sin relato y me viene a la cabeza esta cita de Arthur Kleinman, donde nos recuerda que no nacemos completamente humanos, sino que llegamos a serlo a través, entre otras cosas, de las prácticas de cuidado. Esta idea, profundamente enraizada en una concepción relacional del ser humano, resuena para mí con los temas que aborda Lola López Mondéjar en su libro. La autora explora cómo la capacidad de narrarnos, de construir relatos sobre nuestras vidas y experiencias, es una práctica esencial que nos humaniza, conectándonos con nosotros mismos y con los demás. Y nos desafía con una pregunta inquietante: ¿estamos perdiendo capacidades que nos hacen plenamente humanos, estamos siendo menos humanos en nuestra época? Ampliando, como el psicoanálisis ha hecho desde Freud, lo escuchado (o no escuchado) en consulta a un funcionamiento más general, a un nivel antropológico, del psiquismo humano.
Félix Crespo (FC): Lola, Sin relato llega a continuación de Invulnerable e invertebrados. En ambos ensayos exploras cómo las circunstancias externas influyen en la construcción de la subjetividad y la dificultan al extremo. ¿Cómo se conectan estas dos obras? ¿Qué motivaciones te llevaron a escribir Sin relato? ¿Cómo surge la idea de la atrofia narrativa? ¿Cuál es el principal objetivo de este libro? ¿A quién consideras que va dirigido?
Lola López Mondéjar (LLM): Cuando terminé de escribir Invulnerables pensé que aquello que había atribuído a los hombres y mujeres huecos podría ser extensible a gran parte de la población. En la consulta asistía cada vez más a la incapacidad de los pacientes para establecer un vínculo entre su vida y su malestar, un malestar que se evacuaba en síntomas autolesivos o con ansiedad generalizada, y me propuse seguir investigando.
Esa incapacidad de narrarse me pareció que tenía que ver con el concepto que Walter Benjamin expone en su famoso texto El narrador, a propósito de los soldados que regresan enmudecidos y pobres de experiencias tras su participación en la Primera Guerra Mundial, y que bien podía utilizarse hoy con más motivo, tras el desbordamiento y la aceleración que han traído consigo el desarrollo de la industrialización y de las nuevas tecnologías. Mi objetivo es reflexionar y hacer reflexionar sobre esa atrofia que nos afecta a todos en mayor o menor medida, e intentar paliarla recuperando la capacidad reflexiva. Me dirijo a cualquier lector al que le interese aproximarse a algunos de los fenómenos que caracterizan nuestro mundo actual.