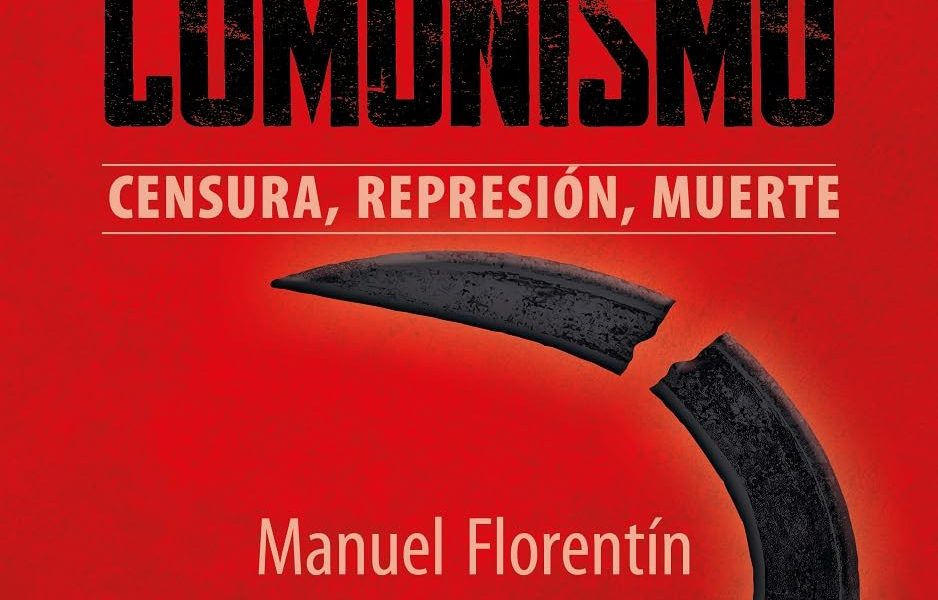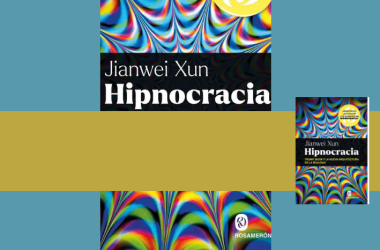Ref.: Manuel Florentín (2023): Escritores y artistas bajo el comunismo. Censura, represión y muerte, Madrid, Arzalia Ediciones. [896 pp., 33,15 €. Prólogo de Antonio Elorza].
«Fui al comunismo como quien va a una fuente en busca de agua fresca y lo abandoné como quien se aleja de un río envenenado, sembrado de ruinas de ciudades muertas y de cadáveres ahogados» (A. Koestler, Autobiografía. El camino hacia Marx. vol. 1).
Dos estados emocionales han acompañado la lectura de esta obra y la redacción de esta reseña: el primero es la tristeza ante el sufrimiento de tantos millones de personas —persecución, hostigamiento, tortura, reclusión, destierro, asesinato— bajo la égida de los regímenes comunistas; el segundo el malestar al constatar la insolidaridad —cuando no la complicidad— de la mayor parte de la intelectualidad en la postguerra y la futilidad de la labor intelectual como arma crítica: desde la (segunda) posguerra mundial hasta la caída del telón de acero, algunos de los más destacados escritores, intelectuales, filósofos, artistas —muchos premios Nobel—, personas en las que se supone hemos depositado la conservación de nuestro patrimonio intelectual colectivo, sucumbieron a los cantos de sirena de una ideología perversa responsable de millones de crímenes en medida y gravedad no inferiores a las del nazismo —crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad—.
Manuel Florentín no ha compilado un libro más, sino una verdadera enciclopedia del terror comunista contra escritores y artistas desde la Revolución rusa hasta la caída de la Unión Soviética en 1989, una obra de 900 páginas en la que reseña el destino de millares (miles) de artistas e intelectuales en los países de alineamiento comunista, primero en la Unión Soviética, pero también en Europa del Este, América, Asia y África. El propio autor explica así el objetivo del libro:
Contar la historia del comunismo a través de las vidas y obras de novelistas, dramaturgos, periodistas, pensadores, pintores, músicos, cineastas…, escritores y artistas en general, que defendieron su derecho a escribir, a informar y a crear sus obras de arte libremente. Que defendieron la libertad de expresión y de creación en los países comunistas. Que defendieron la democracia, y un verdadero socialismo igualitario frente a los sistemas jerárquicos y dictatoriales, frente al socialismo totalitario y los privilegios y abusos de poder de sus clases dirigentes. Y lo que sufrieron por ello: censura, prohibición de publicar, escenificar o exponer sus obras; retirada de las mismas de bibliotecas y museos; todo lo que suponía la muerte en vida del escritor o artista. Sin olvidar que este proceso conllevaba la pérdida de sus empleos, casas…, y, lo que es peor, en muchas ocasiones la cárcel, las torturas, los campos de concentración, el exilio y la muerte. (pp. 32-33).
Obviamente, la represión y el terror perpetrados por las autoridades comunistas allí donde tuvieron el poder se desplegaron también contra la población civil, contra los agricultores, obreros, artesanos y ciudadanos en general, contándose por millones las personas encarceladas, desterradas, torturadas y asesinadas.[1] La sociología del terror bajo Stalin, Mao y sus secuaces no se detiene ante estrato social o profesional alguno, se ensaña con poblaciones y colectivos enteros en un proyecto de ingeniería social genocida, con millones de personas desplazadas a Siberia, a realizar trabajos forzosos en régimen de esclavitud en los gulags, los campos de concentración soviéticos. Si la obra de Manuel Florentín se centra en los intelectuales y artistas es —aparte de porque este es su objeto— debido a los gravísimos atentados contra escritores y artistas —la mayoría hoy bien documentados tras la apertura de los archivos de la era soviética—. No es que la vida de un campesino valga menos que la de un artista, pero la libertad es el medio indispensable del creador, del artista, del pensador; y contra ella, el poder comunista ejerció una (o)presión constante que cercenó la carrera o la vida de miles de intelectuales, escritores y artistas. Mantener durante años a un violinista, a un escritor, a un científico en una terrible celda minúscula en la que no puede ni tenderse en el suelo, con una luz encendida permanentemente y periódicas torturas es un doble crimen: contra la humanidad y contra el pensamiento y la creación. Semejantes monstruosidades de Stalin fueron denunciadas por su sucesor Jrushchov —, que sin embargo no debía de tener una diferente visión del mundo de la cultura, como refleja esta afirmación suya tras la Revolución de Hungría de 1956: «Si se hubiera matado a tiempo a unos diez escritores húngaros, la revolución no habría tenido lugar».
Sobre los efectos del comunismo como organización política es ya mucho lo que se sabe, sobre todo desde la publicación —en 1997— de El libro negro del comunismo, en el que participaron historiadores franceses de la escuela de François Furet, bajo la dirección de Stéphane Courtois. Tras varias décadas de flirteos de la intelectualidad y la historiografía izquierdistas con el comunismo, por vez primera se aborda con rigor el registro criminal de esta ideología, por obra de historiadores de primer nivel. Aunque a estas alturas todo el mundo conoce la historia —y la realidad— de los países comunistas existentes —Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, por poner solo unos ejemplos— veamos qué se entiende por comunismo, la ideología conformada a partir de las obras de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Dan Lungu, comunista rumano de la primera hora citado por Florentín, presenta con un barniz satírico la realidad del comunismo en siete (paradójicos) activos: «Uno, todo el mundo tiene trabajo; dos, aunque todo el mundo tiene trabajo, nadie trabaja; tres, aunque nadie trabaja, el plan se cumple al cien por cien; cuatro, aunque el plan se cumple al cien por cien, las tiendas están vacías; cinco, aunque las tiendas están vacías, todo el mundo tiene que comer; seis, aunque todo el mundo tiene qué comer, nadie está contento, y siete, aunque nadie está contento, todo el mundo aplaude». La dictadura del partido único, la represión feroz de toda oposición y la supresión de las libertades conforman el sistema que mantuvo engañados a algunos de los más destacados intelectuales y creadores europeos — Sartre, Picasso…— y americanos —Hemingway, García Márquez…—, que tardaron décadas en admitir la monstruosidad de las políticas comunistas. La mayor parte de la burguesía intelectual post-68 quedó «hechizada» por la Unión Soviética primero y China después, y ello a pesar de las invasiones de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) y de que ya desde antes del pacto germano-soviético de 1939 (elocuente de por sí) empezaron a llegar noticias de la realidad en los países comunistas. Hasta mucho después de su muerte (1953), Stalin tuvo el crédito de haber contribuido decisivamente a frenar la expansión del nazismo, pero la ceguera (¿hipocresía?) de la intelectualidad siguió apostando, en una suerte de bajada a los infiernos, primero por la obra de Stalin, luego la de Mao e incluso la de los jemeres rojos de Pol Pot en Camboya, todas ellas con millones de víctimas a sus espaldas.
Para todo el que intentase denunciar esta realidad criminal, el mismo sistema comunista tenía numerosos calificativos despectivos, como los de «contrarrevolucionario, revisionista, derechista, cáncer liquidacionista, gusano trotskista, enemigo del pueblo, enemigo de la patria, rata imperialista, fascista, traidor a la revolución, pequeño burgués reaccionario vendido al capitalismo globalista», etc. Estos floridos epítetos eran a menudo otros tantos tipos penales, por lo que no era raro que constituyesen la «prueba» de cargo en un juicio farsa previo a la tortura, el destierro o el tiro en el cráneo (la cabeza).
Aunque vigilada y reprimida, la cultura, como el humor, son las únicas vías de escape de la población, sometidas a una vigilancia extrema por la policía política y la tupida red de informantes y cómplices. Florentín recoge una buena muestra de los chistes difundidos entre la población, como estos: Unos condenados a morir en la horca por Ceaucescu preguntan si la soga la tienen que traer de casa o si la pondrán los sindicatos; el líder búlgaro Jivkov inaugura una fábrica y en su discurso dice que se van a fabricar semiconductores, pero que llegará el día en que se fabriquen conductores completos. El humor tiene a veces su lado trágico, pues a menudo un solo chiste era el pasaporte para la cárcel o Siberia. Se cuenta que un fiscal está partiéndose de risa, y cuando el juez le pregunta de qué se ríe, le dice: «Es por un chiste buenísimo, pero no te lo puedo contar porque acabo de condenar a diez años de cárcel al que me lo ha contado».
Por si los millones de encarcelados, torturados o masacrados en la Unión Soviética —recuérdese la hambruna de 1932 en Ucrania (Holodomor), la gran purga (1937-1938) o los Procesos de Moscú (1936-1938)— no fuesen suficientes, luego vendría la Revolución cultural de Mao (1966) en China. En mayo de 1965 —los inicios de la Revolución cultural— se desata la acción de los «guardias rojos», que incendiará las calles y universidades de toda China. Uno de sus hitos es la revuelta contra la herencia «burguesa y reaccionaria» de la Revolución francesa y su lema de «libertad, igualdad y fraternidad». Los guardias rojos
prosiguieron su campaña de vejaciones, palizas, torturas, mutilaciones y asesinatos de intelectuales, dirigentes políticos, artistas, profesores, funcionarios o simples ciudadanos, acusados de «contrarrevolucionarios» (…) Partidas de jóvenes y adolescentes, a pie o en bicicleta acompañados de tambores y gongs atacaban a los transeúntes que no fueran vestidos con la uniformidad del régimen. Paraban a la gente por la calle para hacerles recitar eslóganes de Mao. Ancianos profesores fueron obligados a arrodillarse sobre cristales rotos. En Cantón colgaron a la gente de farolas y después los destriparon con bayonetas, sin que nadie se atreviera a decirles nada, por miedo a estar pecando de «humanismo burgués» o de complicidad con los «enemigos de clase». Familias enteras fueron obligadas a pasear por la calle con pancartas colgadas del cuello en las que llevaban escritos sus «pecados» (…) Según un informe oficial del Partido Comunista de 1978, 20 millones de chinos murieron por la Revolución cultural, 100 millones fueron perseguidos y se perdieron 800.000 millones de yuanes. Se multiplicaron las ejecuciones en masa y muchos murieron por las palizas recibidas. (Florentín, pp. 584 y 588).
Esta es la situación que obtendrá el beneplácito de la intelligentsia cultural y universitaria dominante entre los intelectuales promotores del mayo del 68 en París. Sartre visitó China en 1965 y se volvió un decidido admirador de lo que allí vio, utilizando su prestigio para difundir el ideario y las políticas de Mao, aunque más tarde hubo de admitir —en un giro «más difícil todavía» del cinismo y la frivolidad intelectuales— que «llevo años defendiendo un sistema —el comunista— en el que no me hubiera gustado vivir».
La política cultural tuvo a menudo como efecto la captura de escritores, artistas o disidentes, a los que se aplicó la tortura como método habitual de confesión: arrancarles las uñas y/o los dientes, palizas, privación del sueño. A menudo, las palizas y golpes solo respetaban el brazo derecho, con el que debían firmar su «confesión». Estas prácticas eran a menudo precursoras de la deportación a Siberia o el internamiento en un psiquiátrico y se desplegaban no solo sobre los artistas o escritores sino también sobre sus familias. La acción programática del comunismo en materia de creación fue una inmensa censura y represión de toda actividad creativa independiente, y puede resumirse con esta expresión el destino de decenas de miles de creadores: «sus obras fueron prohibidas, sus archivos destruidos, su casa expropiada, su familia enviada a Siberia». La deportación a minas de carbón a trabajar durante 15 horas diarias, el encarcelamiento en exiguas celdas a temperaturas por debajo de 40 grados bajo cero son ejemplos de prácticas de la policía política (KGB) iban acompañadas de toda una cultura represiva que incluía la delación de padres a hijos y viceversa, de cónyuges entre sí, de amigos, de profesores y alumnos. La operación represiva estándar era la depuración, su práctica política fueron las «purgas», metáfora del procesamiento de fluidos, selladas con sangre, martirio, sufrimiento y crimen, como queda ilustrado en la espléndida obra de Koestler El cero y el infinito. Y el eslabón necesario del sistema fueron los tribunales de parte, sin garantías ni derechos para los acusados. Los procesos de Moscú (1936) fueron su muestra más consumada (varios miles de condenados y ejecutados tras unos juicios farsa para liquidar a la oposición trotskista, desviacionista, contrarrevolucionaria, etc.).
Al escrutar semejante monstruosidad —y su escala— cotejándola con la situación actual de la Rusia postsoviética resulta inevitable concluir que hay un fonds de commerce común entre la Rusia de los zares, la Rusia soviética y la actual dictadura totalitaria de Putin, que mantiene una política similar de partido único, represión de la oposición y guerra imperialista. Al igual que la defensa de Stalin y Mao por algunos de los mayores intelectuales de Occidente, hoy resuena aún su eco en la adhesión de una parte de la izquierda «antifascista» a los crímenes de Putin, que justifican como respuesta al «imperialismo» estadounidense. Aún recuerdo cómo mi antiguo maestro, Manuel Sacristán, defendía la invasión de Afganistán por la URSS en 1978 como una acción de defensa de su «espacio vital», como el Anschluss de Austria por Hitler.
Muy escasos fueron los intelectuales que se atrevieron a difundir esta realidad de los gobiernos comunistas. André Gide visitó la URSS y publicó un libro-balance muy crítico con la revolución, que recibió los habituales insultos de los defensores del comunismo soviético, una avalancha orquestada por el diario del Partido Comunista francés L’Humanité, pero también Le Monde: «Agente del capitalismo, traidor, contrarrevolucionario, esbirro del imperialismo burgués», etc. Gide replicó así a sus detractores: «Tarde o temprano abriréis los ojos, no tendréis más remedio que abrirlos. Os preguntaréis entonces, vosotros, la gente honrada: ¿cómo hemos podido mantenerlos cerrados tanto tiempo?» (cit. en Florentín, p. 673). El premio Nobel Saul Bellow encontró el verdadero meollo de la cuestión al referirse a las «nobles» motivaciones de los defensores del comunismo soviético: «tesoros de inteligencia pueden ser puestos al servicio de la ignorancia cuando la necesidad de ilusión es profunda» (p. 675). En el post-68, casi toda la intelectualidad occidental quedó «extasiada» por las bondades programáticas y las realidades de las revoluciones soviética y china (pero también yugoslava, norcoreana, o camboyana). Las universidades, las editoriales, los periodistas se hacían eco de cualquier boutade del último de los filósofos franceses, cuyas sentencias y posicionamientos eran normativos en la izquierda. Muchos recordamos el libro-hormigón de Marta Harnecker, que parece un prontuario de filosofía urgente para uso de los carceleros estalinistas, el ilusionante ambiente festivo de los estudiantes pequeñoburgueses, que repetían las consignas de sus mayores en el marco del post-68, sin sospechar su contrapartida en el «socialismo real». Philip Sollers, su esposa, Julia Kristeva, el marxismo-lacanismo, el marxismo estructuralista de Althusser —que cerró su ciclo intelectual degollando a su esposa— toda la pléyade de «mandarines marxistas» (expresión de Pascal Bruckner) que se tragaron, elaboraron y difundieron los ideales revolucionarios a una juventud sedienta de alternativas a la acomodaticia vida burguesa. Sollers llegó a decir en la revista Tel Quel fundada por él, que «el Libro Rojo era la Biblia del Barrio Latino». La enorme mayoría de la izquierda intelectual y artística —Edgar Morin, Picasso, García Márquez, Sartre, Simone de Beauvoir, Bernard Shaw, Eric Hobsbawam, Costa Gavras, Godard, Bertolucci, etc.— miró con respeto y admiración los hitos de las revoluciones rusa y china, a pesar de que muy pronto empezaron a conocerse sus frutos: deportaciones, encarcelamientos, torturas y asesinatos de los opositores, los tibios o incluso del pueblo llano. Mucho antes de la publicación de Archipiélago Gulag (1973) se habían difundido las monstruosidades ocasionadas por los gobernantes revolucionarios —la hambruna deliberada del pueblo ucraniano en 1932 (Holomodor, 5 millones de muertos), las deportaciones al Gulag, la represión feroz de cualquier disidente (procesos de Moscú del 36-38, juicios farsa en los que se condenó a muerte a decenas de miles de intelectuales, científicos, artistas, escritores, pero también a sus familiares y amigos)—. Todo este bagaje del horror fue digerido y aplaudido por la biempensante intelectualidad, que ejerció una labor censora de todo intento de confrontación o contraste con los hechos, utilizando la vacuna de acusar a los críticos como representantes de la pequeña burguesía, contrarrevolucionarios, fascistas, trotskistas, miembros del capitalismo globalista, etc., o bien bajo la máxima de que «no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos». Los intelectuales y escritores críticos, como Raymond Aron, Albert Camus, Jean-François Revel, Arthur Koestler, etc., fueron lapidados por el mainstream de la izquierda dominante, que no quiso admitir la dura realidad de los hechos, la otra cara del ideal revolucionario. La gran mayoría de ellos terminó por entonar el mea culpa, reconociendo las monstruosidades que antes habían blanqueado. Muchos comunistas de la primera hora se «cayeron del burro» tras presenciar las invasiones de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) o conocer los primeros informes sobre la hermética y criminal China de Mao. Algunos de ellos emprendieron una carrera enloquecida hacia nuevos dogmas de fe, como es el caso de Curzio Malaparte, quien del fascismo pasó al comunismo soviético para terminar en el maoísmo. O el filósofo Roger Garaudy, comunista febril que poco después de la Primavera de Praga dejó el comunismo para suscribir el catolicismo —también febril— y terminar sus días como paladín del islamismo y el antisemitismo, toda una florida carrera intelectual. André Glucksmann, quien fue maoísta y terminó su carrera en el liberalismo, apoyando en Francia a Sarkozy, deja clara esta extraña metamorfosis intelectual: «muchos izquierdistas en general, pero sobre todo los maoístas en particular, son fascistas de izquierdas». Esta historia de «reconversiones» de una parte de los mejores intelectuales y escritores de la izquierda, le lleva a uno a suscribir la tesis de J-F. Revel en su libro La connaissance inutile, de título autoexplicativo.
Tras el asesinato del poeta checo Kalandra por el Kremlin —acción justificada y elogiada por su «amigo» el poeta Paul Eluard— Philip Roth escribe lo siguiente: «A la gente le gusta decir: la revolución es hermosa, es solo el terror que de ella sobreviene lo que está mal. Pero esto no es cierto. El mal está ya presente en lo bello, el infierno se halla contenido en el sueño del paraíso y si queremos entender la esencia del infierno, debemos examinar primero la esencia del paraíso a partir de la cual se originó». Es mucho lo que se ha escrito sobre el trasfondo religioso de la «fe» comunista; tanto en la religión como en el comunismo hay una historia lineal de conquista, de redención, de salvación, del eschaton colectivo final. También en el cristianismo, en su larga historia, ha habido un canon, apóstoles, un clero, creyentes, disidentes y represaliados. No está muy lejos la homología con el comunismo, con su lista de profetas, de mártires, crímenes y guerras incluidos. Por un lado, las cartas de San Pablo; por otro, la Inquisición. No se trata de concluir que de aquellas cartas siguieron estos horribles crímenes, sino de constatar su continuidad, su asociación: es inverosímil la existencia de lo uno sin lo otro. Pero Malraux, quien a pesar de su cerrada defensa de Stalin acabaría como ministro de De Gaulle, desvincula el registro criminal de los respectivos corpus doctrinales: «así como la Inquisición no afectó a la dignidad fundamental del cristianismo, los juicios de Moscú no han sido una deshonra para la dignidad fundamental del comunismo» (cit. en Florentín, p. 703).
El libro Karaganda. La tragedia del antifascismo español, editado en Toulouse en 1948 por la CNT, empieza así: «La Iglesia y la Inquisición fueron las plagas históricas de España hasta la aparición del SIM, las chekas y el jesuitismo rojo». Hoy día tenemos en nuestro país réplicas debilitadas de aquellas posiciones en la izquierda «antifascista» que mantiene su autoproclamada superioridad moral con la defensa de algunos de los peores dictadores existentes en el mundo —Cuba, Nicaragua, Venezuela—. El PCE, de inequívoco registro criminal en nuestra guerra civil y colaborador en la instauración de la democracia en nuestro país, sigue ejerciendo su magisterio moral y político, a pesar de que sus miembros pronto van a caber en un taxi. En ello cuenta también —como el antiguo PC francés— con su nómina de intelectuales orgánicos, aunque de talla jibarizada en relación con aquellos, lo que no les impide pontificar sobre las cuestiones de la agenda política con la certeza de estar «en el lado bueno de la historia», una historia que parecen desconocer y que aquí Manuel Florentín ha recordado de manera exhaustiva y solvente. Sobre sus posiciones y sus críticas solo cabría recordarles el feliz apotegma de Fernando Savater: «La estupidez es —como la silicosis en el minero— la enfermedad profesional del intelectual—».
[1]. La escritora Anne Applebaum —premio Pulitzer en 2004— estima que la cifra máxima de prisioneros se alcanzó en 1952 con dos millones y medio. Las ejecuciones en 1937-38 pudieron estar entre medio millón y siete millones.